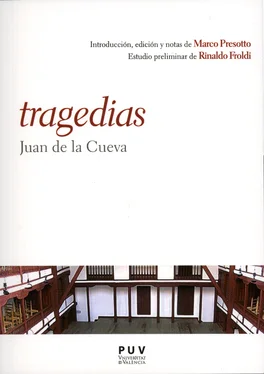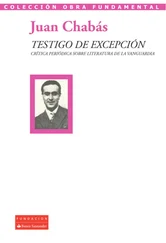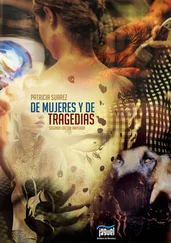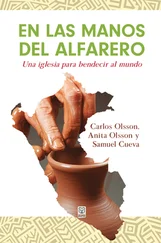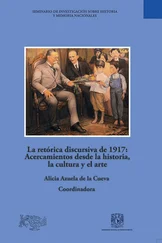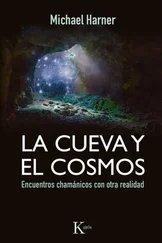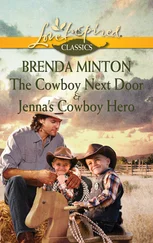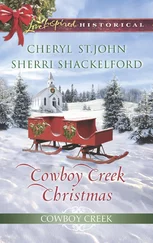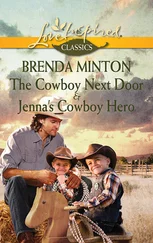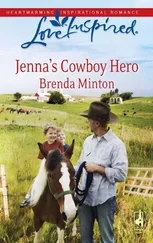El 19 de mayo del año 2012, Marco Presotto me enviaba desde Bolonia la edición de las cuatro tragedias, con el estudio introductorio de Rinaldo Froldi. Apenas pocos meses antes, nos había conmovido la noticia de su muerte, allá en Volterra. Este es su último libro, el que estuvo trabajando a pesar de los embates de su enfermedad hasta casi el último día. El último libro de un gran humanista.

Quizá al lector actual le convenga conocer, al enfrentarse a este libro, el contexto previo en el que nacen las posiciones aquí mantenidas, por lo que aquí me esforzaré en resumirlas.
Cincuenta años antes, en Lope de Vega y la formación de la comedia (1968), Froldi se había enfrentado a la concepción dominante sobre la tragedia y los trágicos españoles del siglo XVI en la historiografía literaria, una concepción que según él provenía de la crítica ilustrada del XVIII, 3 que elaboró la tesis de «una lucha» entre un teatro docto y regular (encarnado por los trágicos) y un teatro popular lopesco, que se manifestaría en la creación de una «tragedia clásica» española, en el siglo XVI, contrapuesta a la «comedia» de Lope. Esta concepción se habría perpetuado durante siglos y llegado hasta la crítica contemporánea, de la que el libro Los trágicos españoles del siglo XVI (Madrid, 1961), de Alfredo Hermenegildo, entonces reciente y en su primera versión, sería una buena muestra. Consecuencia de esta concepción, por otra parte, es que «se ha llegado a ver […] en el docto y libresco Juan de la Cueva al iniciador de un teatro nacional popular. Simplificación sumaria y expeditiva, alejada de la realidad histórica» (1968, 94-95). Rinaldo Froldi criticaba con dureza esta visión crítica.
Resumimos los argumentos que, desde este inicial, fue explicitando a lo largo de los ensayos sucesivos ya citados:
1. Se han agrupado, bajo el concepto unitario de una tragedia del Quinientos, a autores y obras muy distintos. Por eso conviene delimitar y trazar claras fronteras entre los distintos fenómenos agregados, cosa que Froldi hizo, sobre todo, en un trabajo de 1989. Y lo primero a descartar son los ejercicios humanísticos en latín, típicos de los ambientes académicos, que tuvieron una menospreciable influencia sobre el teatro representado en vulgar: sus representaciones, más propicias al género cómico que al trágico, tenían «una fundamental finalidad didáctica y quedaron restringidas en el ámbito cerrado de los claustros universitarios», les faltaba además toda «conciencia de «género» teatral como realidad operante para un público contemporáneo», sin la cual no pueden ser considerados como parte de un posible género trágico a la española. Por su parte, las traducciones de Fernán Pérez de Oliva muestran que «su empeño teatral es absolutamente secundario ante su interés lingüístico y esti lístico. Y es que declara sin ambages que la finalidad de su empresa no era sino la de demostrar qué alta perfección había alcanzado la lengua castellana, hasta el punto de poder afrontar ya, sin dificultades, la ardua prueba de traducir obras de tan elevado contenido y estilo como –por tradición– se venían considerando las tragedias griegas. Pérez de Oliva afirma los plenos derechos del español –idioma moderno ya maduro– de reemplazar a las lenguas clásicas» (1989). Y en la misma clave han de ser considerados los intentos de Pedro Simón Abril, Pedro Juan Núñez o fray Luís de León. También debe ser contemplado aparte el llamado teatro de colegio. Sus «tragedias» responden a una orientación pedagógica y moral y se representaron en ambientes cerrados, por lo que en ellas no se detecta la preocupación por la creación de un género trágico. Si se diferencian en algo de los fenómenos anteriores, es en su clara conciencia de los efectos escénicos.
2. Es el decenio 1577-1587 el que podría calificarse como «la estación de las tentativas de tragedia, con conciencia de «género» y de la oposición entre lo antiguo y lo moderno», una estación durante la cual «parece significativamente intenso el empeño de realzar el texto escrito en su valor literario y poético», aunque «no en el sentido humanístico-renacentista» (1989). Se abre con la publicación en España de las Nises de Jerónimo Bermúdez (1577), que son bautizadas por su autor como «primeras tragedias españolas», y se cierra con la de Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1587). Aun así, en este grupo, «se ha colocado poco más o menos en la misma línea a autores completamente distintos, como Bermúdez, Rey de Artieda, Lupercio Leonardo de Argensola, Virués, Cervantes» (1968, 94-95). En trabajos sucesivos Froldi se esforzará por marcar las diferencias entre todos ellos. Por un lado está Jerónimo Bermúdez ligado a la tradición humanista de la Universidad de Coimbra, y cuya primera tragedia, la Nise lastimosa , es la traducción de otra de Antonio Ferrerira, A Castro o Tragédia de Inês de Castro (anterior a 1569, publicada en 1587). Por otro, un Rey de Artieda, que aun habiendo leído las dos tragedias de Bermúdez, escribe una muy distinta, Los amantes , claramente innovadora, que debe ser interpretada en el marco de una poética que, defendida en la Epístola al marqués de Cuéllar , es claramente favorable a la comedia nueva , y su autor entre los antecesores de los dramaturgos valencianos que propiciarán las fórmulas de la comedia nueva . 4 Si Argensola representa la línea más fiel al senequismo italiano, y está fuertemente influido por Giraldi y Dolce, en Virués, otro senequista, cabe distinguir entre su Elisa Dido , su único intento de una tragedia regular, que no pasa de ser una excepción más libresca que teatral, y sus otras cuatro tragedias, de carácter senequista pero marcadamente innovador, sobre todo en el caso de La cruel Casandra y de La infelice Marcela , «llamadas tragedias sólo por sus finales funestos, pero que se caracterizan por un enredo y por personajes que serán típicos de las comedias » (1968, 113-114). Caso aparte es el de Juan de la Cueva, como se verá en su momento. Baste recordar aquí una frase bien representativa de las diferencias que Froldi percibía entre los trágicos del XVI, al comparar a Juan de la Cueva con los dos trágicos que le precedieron, Bermúdez y Artieda: «Sólo podemos poner en relación a los tres dramaturgos por la búsqueda común de un teatro literario» (1968, 110). En la «Introducción» de este libro, Froldi añadirá precisiones a las ya establecidas sobre los autores citados en (1968) y (1999), respecto de otros trágicos: Cervantes, López de Castro y Lobo Lasso de la Vega.
3. En España no hubo una clara conciencia de la categoría de lo trágico como género teatral, hasta finales del siglo XVI. Durante la mayor parte del siglo predomina la concepción medieval, retórica, no escénica, del término: una narración épica, con formas dialogadas, de estilo elevado y personajes ilustres, que acaba tristemente. Falta en España la renovación del concepto y el debate que en Italia suscitaron las tragedias de Séneca (que aquí se conoció poco, y no se tradujo en todo el siglo), el reencuentro de los textos trágicos griegos y, sobre todo, de la Poética de Aristóteles, traducida al latín por Lorenzo Valla en 1498 y editada en griego por G. Lascaris en 1508, que suscitó un prolongado debate estético. 5 No se puede por tanto explicar la tragedia del siglo XVI a partir de tratados humanistas como los del Pinciano o de Cascales, que se publicaron cuando ya se había extinguido el intento de crear una tragedia española para el teatro público. 6
4. Si es cierto que en la década 1577-1587 coinciden una serie de autores en sus propuestas de tragedia, bajo el influjo senequista filtrado a través del discurso teórico de Giraldi y del impacto que en toda Europa produjo su Orbecche , esta concurrencia de tragedias no puede acogerse de ninguna manera a la calificación de renacentista. De hecho, y ya en la Italia de los años cuarenta, el discurso de Giraldi Cinthio atestigua el inicio de la crisis del Renacimiento, con sus textos preceptivos y con sus tragedias, inspiradas en las de Séneca. Con los primeros («La tragedia a chi legge», del Orbecche , el prólogo de Altile , el Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie , de 1543) declara su intención de definir una tragedia nueva, propia de los tiempos nuevos, al tiempo que proclama la primacía de Séneca sobre los trágicos griegos. Con las segundas, pone en escena una poética del horror. Las causas de esta aparición del horror en la escritura trágica tienen su explicación, precisamente, en la crisis de las utopías renacentistas, que abren las puertas a una edad conflictiva. Son la manifestación de una nueva concepción de época, realista y pesimista, que expresa por medio de la violencia su repulsa de la realidad degradada. Orbecche revela la irracionalidad del poder, la ausencia de justicia, la corrupción de la corte y la contaminación de una «turbia sensualidad». Por ello, más que de un teatro renacentista, se podría hablar de un teatro manierista , entendiendo por Manierismo, a la manera de Hauser, un período cultural que, al final del Renacimiento, se caracteriza por la incierta búsqueda de nuevas soluciones existenciales y su plasmación en por medio de una experimentación formal libre, abierta, aunque contradictoria (1999). Tal como se dice en el estudio introductorio de la presente edición, las tragedias españolas del período 1577-1587 se producen bajo el influjo de los modelos italianos, y reflejan como ellos la crisis de la utopía renacentista. La tragedia española del horror dio cauce a las nuevas turbaciones existenciales propias de una época de cambio cultural.
Читать дальше