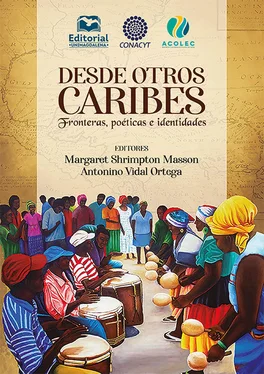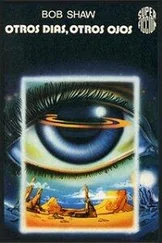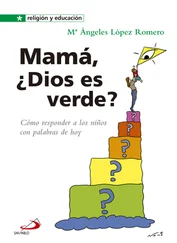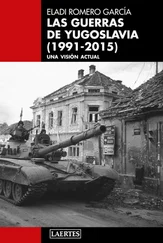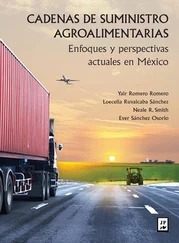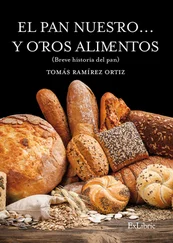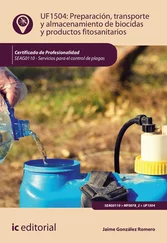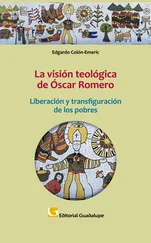Según el Artículo 1.° de este tratado, la línea fronteriza comienza en la Boca de Bacalar Chico, que separa el extremo sur de la costa caribeña de la península de Yucatán y el Cayo Ambergris o la isla San Pedro, transcurriendo por el centro del canal; de ahí discurre a través de la bahía de Chetumal en una línea quebrada hasta el punto de la desembocadura del río Hondo, remonta el río Hondo a través de su canal más profundo y, luego, su tributario, el río Azul, conocido en Belice como Blue Creek, para llegar hasta el dominado Meridiano del Salto de Garbutt, límite fijado entre México y Guatemala.
El viaje
Dentro del discurso diplomático, el viaje y el reconocimiento práctico del territorio no son necesarios. En contraparte, el traslado que propicia el encuentro, la negociación y la posterior ratificación del encuentro diplomático per se, se vuelven indispensables para la resolución del conflicto que refiere dicho territorio.
El viajero
Al igual que el emisario administrativo, el emisario diplomático no viaja por cuenta propia. El objetivo práctico de su viaje es representar a su nación de origen, a la cual le debe lealtad absoluta. Sin embargo, su jerarquía política es mucho mayor que la del emisario administrativo, por lo cual él sí es capaz de dar cuenta de los intereses de su Gobierno con implicaciones legales a gran escala.
La observación
El paisaje que observa el viajero diplomático es siempre el paisaje de referencia, el cual se abstrae bajo un lenguaje técnico, provocando una crisis de interpretación con el paisaje real. En este sentido, el paisaje referido en los tratados se fija mediante referencias topográficas explícitas hechas en el mismo documento, mientras que el paisaje real continúa su devenir como territorio vivido (Viqueiras, 2002), ajeno a la legalidad de este.
A modo de reflexión final
Después de un breve recorrido por las fuentes y sus autores, tres son las reflexiones que emanan de este análisis:
Primero: El estudio de los paisajes narrativos, los escenarios liminares y los estudios de frontera requieren, a mi juicio, el ejercicio de una mirada braudeliana; es decir, exigen, para una comprensión más eficaz del fenómeno, un estudio de largo aliento de las zonas a una dimensión multiescalar en la que lo global dialogue con lo local en modo recíproco a través de la comprensión de una escala intermedia: lo regional, visto a través de un periodo largo de tiempo (Braudel, 2006).
Segundo: Los escenarios fronterizos en América Latina y el Caribe tienen al menos cuatro particularidades históricas que los diferencian de sus homónimos en otras latitudes: 1) no fueron el resultado de un ejercicio bélico, sino de un ajuste diplomático; 2) hasta ahora, solo han existido tres grandes periodos de división con respecto a las fronteras latinoamericanas: el derivado del Tratado de Tordesillas (1494), el derivado de las independencias y revoluciones hispanoamericanas (1810-1880) y la aparición de las fronteras históricas (1880-1930) (Arriaga Rodríguez, 2013); 3) la frontera, erróneamente entendida como sinónimo de límite, es una asociación moderna, antes de eso podemos observar dos fenómenos: el vacío asociado a lo liminar en un sentido teleológico, que recurre a una retórica de “vaciamiento”, y la noción de “poblar el vacío”, que recurre a ciclos de colonización superpuestos en donde prima una retórica de pauperización sobre los habitantes de la zona (Macías Richard et al., 2006; Macías Zapata, 2004); y 4) en América Latina y el Caribe ninguna de las fronteras históricas fue trazada con base en consideraciones étnicas o antropológicas (Arriaga Rodríguez, 2013).
Tercero: Carlos Herrejón, en su texto titulado “El espacio y otros actores de la historia”, escribió: “La historia —se dice— tiene sus dos ojos: uno de ellos es la cronología y otro la geografía” (2009), pero los estudios literarios agregan otra mirada a la ecuación: el análisis discursivo, que se alimenta de la cronología y la geografía para permitir la interpretación de los espacios a través de su rostro simbólico: el paisaje. En este caso, más que la crisis del territorio, nos interesa analizar la crisis de interpretación del paisaje que parte del abismo de interpretación entre el paisaje arquetípico de épocas pasadas y heredado de generación en generación, y el paisaje real cada vez más homogéneo y banal para la mirada de sus habitantes, ya sea permanente o de paso (Nogué, 2012).
Referencias bibliográficas
Antochiw, M. y Breton, A. (1992). Catálogo Cartográfico de Belice (1511-1880) [Bilingüe]. México: Bureau Régional de Coopération en Amérique Central, Centre D'Études Mexicaines et Centraméricaines.
Armijo Canto, N. (2012). Frontera sur de México: los retos múltiples de la diversidad. Ciudad de México, México: Publicaciones CASEDE. Recuperado de http://www.casede.org/PublicacionesCasede/MigracionySeguridad/cap2.pdf
Arriaga Rodríguez, J. C. (2013). El largo proceso histórico de partición territorial. Las fronteras en América Latina y el Caribe, siglos XVI al XXI. Ciudad de México, México: Bonilla Artigas Editores.
Barrientos Bradasic, Ó. (1998). Acercamiento ideológico a una novela de Salgari. Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACh, 21, 1-5. Recuperado de http://www.revistadll.cl/index.php/revistadll/article/view/317
Bautista Gual, J. (1789). Diario de Bautista Gual [LEG. 6948, exp. 27]. Archivo General de Simancas, Simancas, España.
Bautista Gual, J. (1792). Informe de Gual en Bacalar [LEG. 3025]. Ciudad de México, México: Archivo General de Indias.
Braudel, F. (2006). La larga duración. Revista Académica de Relaciones Internacionales, 5(nov.), 1-39. Recuperado de https: //www.researchgate.net/publication/28317743_La_larga_duracion_en_La_historia_y_las_ciencias_sociales_Capitulo_3_Alianza_Editorial_Madrid_1979_4_Edicion
Calderón Quijano, J. A. (1944). Belice 1663 (?)-1821. Historia de los establecimientos británicos del Río Valis hasta la independencia de Hispanoamérica. Sevilla, España: Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Calderón Quijano, J. A. (1978). Cartografía de Belice y Yucatán. En EEHA (Ed.), Separata del Anuario de Estudios Americanos (pp. 715-760). Sevilla, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Calderón Quijano, J. A. (1989). Una Historia de América en Mapas. En: Separata del Anuario de Estudios Americanos (pp. 51-63). Sevilla, España: Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Campbell, M. C. (2011). Becoming Belize. A History of an Outpost of Empire Searching for Identity, 1528-1823. Kingston, Jamaica: University of West Indies Press.
Cervera Molina, A. E. (2019). Paisajes Liminales. La concepción de la naturaleza en los territorios fronterizos. Perspectiva Geográfica, 24(2), 105-124. doi: 10.19053/01233769.9317
Conover Blancas, C. (2016). De los frentes de batalla a los linderos del Walix por la convención de Londres de 1786. Revista de Historia de América, 152(enero-diciembre), 91-133.
Depetris, C. (2007). La escritura de los viajes. Del Diario cartográfico a la literatura (Serie Viajeros, Colección Sextante, núm. 1). Mérida, México: CEPHCIS-UNAM.
Faden, W. (1787). A Map of Part of Yucatan Part of the Eastern Shore within the Bay of Honduras Allotted to Gt. Britain for the Cutting of Logwood in Consequence of the Convention Signed 14 July 1786. By a Bay-Man. Londres, Inglaterra: Daniel Crouch Rare Books. Recuperado de http://www.crouchrarebooks.com/uploads/images/1222_1H.jpg
Gadamer, H. G. (1992). Verdad y método, fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca, España: Sígueme.
Greenblatt, S. (2008). Maravillosas posesiones. El asombro ante el Nuevo Mundo. Barcelona, España: Marbot Ediciones.
Читать дальше