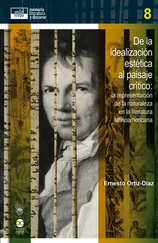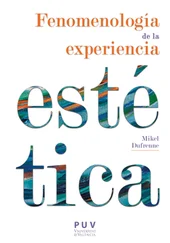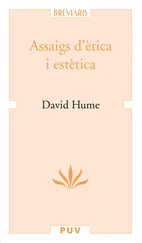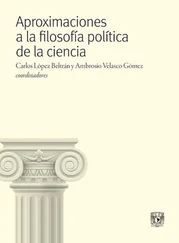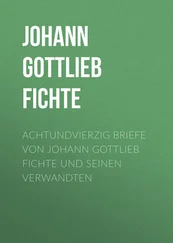El contenido de este pensamiento es que el ser libre debe –el deber expresa la determinación de la libertad–, que debe poner su libertad bajo una ley; que esta ley no es sino el concepto de absoluta autonomía (absoluta indeterminabilidad por cualquier cosa fuera del concepto); en fin, que esta ley vale sin excepción , porque contiene la determinación originaria del ser libre (GA V 5, 69-70; cf. 26-27, 66-68).
4.2 Experiencia y subjetividad en el idealismo de Kant y Fichte
Tras la acerba recepción del FDC , Fichte se siente apremiado a aclarar el nexo entre subjetividad y realidad, pues sus detractores le imputaron al Yo absoluto una suerte de dotes fantasmagóricas de reificación con la mera fuerza de los silogismos. Se defiende de la acusación de logicismo invocando al propio Kant, quien no sólo no apela a un contenido dado desde fuera, sino que nunca ha dado a la experiencia como fundamento de su contenido empírico algo distinto del Yo. Fichte mantiene la imposibilidad de pensar una cosa independientemente de nuestra facultad de representar, y esta actitud revela la fisonomía de la filosofía crítica:
El sistema crítico… enseña que el pensamiento de una cosa que poseería en sí e independientemente de toda capacidad de representar la existencia y ciertas cualidades, es una quimera, un sueño y un sinsentido (GA I/ 2 57).
El riesgo de extraviarse en una lógica vacua es difícil de evitar cuando Fichte afirma la conveniencia de partir en filosofía de un principio formal a la vez que existencial (GA I/ 2 ,53). La realidad entonces se define íntegramente desde el Yo (GA 1/4, 203). Por tanto, la idea de una cosa en sí, de un No-Yo independiente del Yo, es contradictoria:
la esencia del idealismo trascendental en general, y de su exposición de la WL en particular, consiste en que el concepto de ser no se considera como un concepto primario y primitivo, sino simplemente como un concepto derivado, y derivado por medio del contraste con la actividad, o sea sólo como un concepto negativo. El ser es, para él, una mera negación de ésta. Bajo esta condición tan sólo tiene el idealismo una firme base y resulta concordante consigo mismo (GA I/4, 251-252).
¿Hasta dónde dice –Fichte, interpretando la KrV – se extiende la aplicabilidad de las categorías? Sólo sobre el dominio de los fenómenos; por consiguiente, sólo sobre lo que es ya para nosotros y en nosotros mismos (GA I/4,235). ¿Qué significa hablar de una cosa en sí, un noúmeno, como causa de nuestras representaciones? En primer lugar, contradecir la condición kantiana del uso empírico de las categorías; en segundo lugar, olvidar que un noúmeno es un mero pensamiento. Ambas consecuencias atentan contra la letra de la filosofía kantiana:
En tanto no declare Kant expresamente con estas mismas palabras que él deriva la sensación de una impresión de la cosa en sí o, para servirme de su terminología, que en filosofía debe explicarse la sensación por un objeto trascendental existente en sí fuera de nosotros; en tanto esto no suceda, no creeré lo que aquellos intérpretes nos refieren de Kant (GA I/4,239).
Kant no hace de la cosa en sí el fundamento del contenido empírico del conocimiento, como creen algunos de sus acólitos; pero tampoco reduce el mundo real a un simple engendro en la conciencia. Para conjurar una lectura tan distorsionada debemos ponderar la relación entre el idealismo trascendental y el realismo empírico kantianos. Fichte premia aquél y minimiza éste, por ser deudor de la tópica exégesis de la filosofía kantiana en base al dualismo recalcitrante fenómeno/cosa en sí. Según tal exégesis, sólo conocemos fenómenos, mientras que la cosa en sí, como sustrato último de la realidad, es desconocida a la par que causa de la afección mediante la cual nos representamos los fenómenos. Jacobi inspira esta interpretación sesgada que cala en la época. Fichte convirtió el idealismo trascendental en el único punto de vista filosófico, y cifró su tarea en la deducción de todo el orbe de la experiencia a partir de un principio incondicionado. Relega la veta del realismo empírico, pues peraltarla hubiera comportado dar un mayor peso al punto de vista común, de la vida y de la ciencia. La filosofía se abre a otra visión, a la especulación, que tiene su fundamento en el pensar autónomo, que así se convierte en su auténtico ímpetu.
La libertad es el motor del fichteanismo. Es principio ( Prinzip , Grund) de la WL , la instancia que hace explicable lo que debe ser explicado en la filosofía, a saber, la experiencia entera o el orbe completo de nuestras representaciones. Es igualmente comienzo ( Anfang ) de la WL , al iniciarse con la elección del punto de vista que la define. La WL no es una colección de conocimientos acumulados o heredados, no es un discurso dado que se pueda recibir o adquirir históricamente de vivencias más o menos cotidianas, que son precisamente las que constituyen el discurso de la vida y de la ciencia. A ella no puede uno encaminarse a través de lo que otro ha producido o produce, pues la filosofía no se puede copiar ni remedar, ni el verdadero filósofo puede ser un imitador. Copia, remedo, imitación son los antagonistas de un alma libre. La WL es un cierto modo de pensar ( Denkart ), una cierta visión (Ansicht) o punto de vista ( Gesichtspunkt ) que hemos de alentar en nosotros; en consecuencia, algo que se nos escapará si no realizamos la experiencia interna que ella nos solicita, experiencia (absolutamente originaria, tética) que tiene lugar sólo si atendemos a nuestro Yo y observamos cómo actúa: «la filosofía es un producto de la libre capacidad de pensar, la ciencia acerca de la experiencia que cada uno tiene que producir en sí mismo» (GA IV/2, 19). Y aquí la experiencia debe entenderse tanto en sentido subjetivo como objetivo: la experiencia filosófica y la experiencia efectiva.
Al reparar en mí mismo, en los hechos de mi conciencia o representaciones, encuentro unas acompañadas del sentimiento de necesidad, por cuyo fundamento pregunta la WL. Esta pregunta entraña una elevación sobre lo fundado, se interroga por algo que no acaece como representación necesaria, sino como producido por el pensar libre y, sin embargo, necesario para deducir la experiencia humana. ¿Qué nos obliga a emprender esa ascensión que nos reclama la WL? Nada salvo la asunción del punto de vista que más se compadece con la afirmación de nuestra autonomía, de nuestra Yoidad. A esta posición nada nos empuja salvo nuestro pensar con su libertad: la libertad del pensar. En el único acto libre que le está permitido a la filosofía, la elección de su punto de vista, despunta la imaginación.
La WL pretende un mejor autoconocimiento, prolongando el sapere aude kantiano. Después de la revolución copernicana quedó claro, por una parte, que no son los objetos los que rigen nuestra facultad de conocer, sino que es ésta la que empuña el cetro, y, por otra, que la razón sólo reconoce lo que ella produce. La pregunta por lo que constituye nuestro mundo y nuestra experiencia sólo puede responderse apelando a nosotros mismos. Si el Yo es caracterizado como agilidad, actividad, espontaneidad, libertad, en mayor grado hay que exigírselo al filósofo en la elección de su punto de vista. Libertad/actividad frente a servidumbre/cosificación: éste es ahora el dilema. La opción por una u otra alternativa depende del hombre que se es:
Todo depende, por tanto, de uno de ambos sentimientos: el de la dependencia y la esclavitud (en el dogmatismo), o el de la libertad y la espontaneidad (en el idealismo); según cuál de ellos sea el dominante en un hombre, se aceptará uno de ambos sistemas y se obligará a callar al sentimiento opuesto. […]. El dogmatismo es lo más indigno para los hombres honorables, pues niega el sentimiento de libertad, de espontaneidad (GA IV/2,21).
Читать дальше