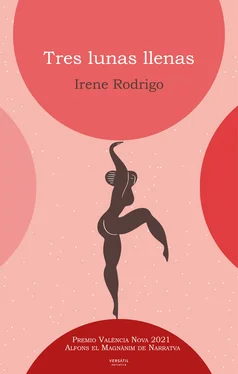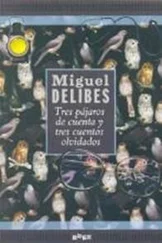Esta sensación de una luz distinta me acompaña desde que era una niña. Entonces se manifestaba especialmente los sábados y los domingos por la mañana. Me despertaba y, todavía con el pijama puesto, bajaba a toda prisa las escaleras de mi cuarto al salón con un destino invariable: la ventana que daba a la estación de tren. Si me hubiesen aislado en un zulo durante días hasta hacerme perder la noción del tiempo y luego me hubieran liberado sin pistas sobre el día en que me encontraba, habría podido asegurar que era sábado con solo observar la luz, tan potente, colándose por la ventana y reflejándose en las vías y en la fachada de la vieja estación, colonizando el pueblo y mi casa con descaro y una sublime autoridad. Los fines de semana la luz era de un blanco violento y parecía burlarse de quienes cumplían sus obligaciones laborales encerrados en una cafetería, en una tienda o en un despacho, y de quienes por enfermedad o simple apatía no saldrían de casa en toda la jornada.
Un sábado quise compartir con mi madre el secreto de la luz. Le pedí que se fijara bien, que mirase atentamente el asfalto del aparcamiento de la estación, cómo había pasado de negro a un blanco feroz. Le dije que contemplase el vuelo de las palomas cuyos domadores pintaban con colores fluorescentes, todas buscando al unísono el origen de aquella fuente de calidez impropia de un día lectivo. Pero ella solo me dijo:
—La luz es la misma todos los días.
Y luego supongo que me preguntó si tenía deberes que hacer.
Me gustaría que ella naciera cuando la luz se transforma. Por estas fechas, quizá el año que viene. Cualquier mañana de sábado o de domingo.
Seguro que ella sí percibiría los matices de la luz.
Al llegar a la oficina me he encerrado en el baño para recolocarme la copa. He visto mis dedos tiñéndose de lo que ya no es nada y nunca será nada. Esta sangre que no será ni piernas ni brazos diminutos, como de juguete; esta sangre que no se diferencia en absoluto de todas las demás sangres. La vacío en el retrete y, con los pantalones y las bragas por las rodillas, borro en el lavabo los restos que se resisten a despegarse del plástico. Froto la cerámica con las manos hasta que vuelve a quedar blanca. Me agacho, mis rodillas casi tocan el suelo. Ya lo he visto todo y, aun así, decido no mirar. Aprisiono el aire, cierro los ojos. Estoy contenida otra vez.
Me ha llamado Aru Sabal. Quería saber cómo van las ventas de la segunda edición de su poemario. Le he dicho que en el departamento unipersonal de prensa y comunicación no tenemos acceso a ningún tipo de cifras comerciales, pero que si quería le pasaba con el departamento editorial.
—Da igual, ya les llamo yo —me ha respondido—. Gracias, bonita.
Aru Sabal es uno de esos niñatos de cuarenta años que creen que escribir poesía es partir frases en dos renglones para crear un aforismo barato que bien podría compartir pared en un polígono industrial con la declaración de amor de Jonathan a Jessica, 15 de mayo de 1997. De haber sido yo la encargada de darle un sí o un no, no habría dudado ni un segundo. De hecho, me habría prestado gustosamente a escribir el e-mail de rechazo, sin copiar ni pegar fórmulas, todo original, directo de mi puño y letra, firmado: Helena S. Z., responsable de prensa y comunicación. Pero el manuscrito llegó al despacho del editor número uno y no salió de allí hasta que el gran jefe convocó a todo el equipo para comunicarnos su decisión irrevocable de publicar a Aru Sabal.
En la sala de reuniones estábamos el editor número uno, el editor número dos, el secretario, la diseñadora y yo. Es decir, toda la editorial.
El editor número uno protegía el poemario encuadernado de Aru Sabal entre los brazos, como si se tratase de un mineral escaso y valioso.
—Esto es basura, pero creo que puede salvarnos el año. Los poetas vuelven a estar de moda. Tienen cientos de miles de seguidores en Instagram. Organizan recitales en estadios de fútbol, y lo mejor es que los llenan. El autor se pasará mañana a firmar el contrato.
El editor número uno quería que nos diéramos prisa con el poemario de Aru Sabal. Mientras explicaba qué estrategia seguiríamos para acortar los plazos de edición, alcancé el original encuadernado y lo abrí aleatoriamente. Cada página estaba manchada por tres o cuatro renglones, cinco como máximo, que seccionaban un texto sin más criterio que el estético: mira qué bonito quedará si consigo que las cinco líneas tengan la misma longitud, o que la tercera, de repente, despegue hasta doblar el tamaño de las demás. Leí uno de los textos que Aru Sabal se atrevía a llamar poema:
Tú
y yo
entre comillas
El editor número uno me ordenó que comenzara a trabajar de inmediato en la campaña de comunicación y que no dudara en presentar a Aru Sabal como la nueva voz de la poesía contemporánea, la revelación literaria del año y todos esos tópicos que las grandes editoriales comerciales estampan sin sonrojarse en las fajas de sus libros, porque saben que su público no tiene reparos en creérselos ciegamente. Al fin y al cabo, esos engaños reportan un claro beneficio a los lectores: les hacen sentirse consumidores de lo mejor que se ha publicado durante la última temporada, los convierten en poseedores de un pase privilegiado a los debates literarios a los que nunca acudirán pero en los que, de hacerlo, aportarían las opiniones más fundamentadas. En cuanto a nosotros, pequeña editorial de provincia arrinconada, las fajas nos ayudan a vivir en la ilusión de que jugamos en primera división.
Tras la reunión volví a mi mesa con una copia del «poemario» de Aru Sabal. Recuerdo que aquel día también sangraba y que la tripa empezaba a reclamarme otra dosis de Espidifen. Terminé de leer aquella fatídica parodia en apenas quince minutos, y sentí unas apremiantes ganas de llorar. Escondida de la diseñadora tras la pantalla del ordenador, las lágrimas fueron cayendo al ritmo de cada pregunta que mi mente se hacía sin consultármelo. ¿Por qué íbamos a publicar aquel engendro? ¿Dónde había quedado la filosofía a la que me sumé cuando puse en marcha sin apenas ayuda un departamento de comunicación que hasta entonces no existía? Lo que me impulsó a presentarme al puesto un año atrás fue precisamente que me fascinaba lo que aquella gente decidía publicar. Su catálogo se distinguía por apostar por obras de autores noveles: las tramas eran osadas y originales, y los estilos, rompedores. No había nada descuidado en la edición: la cubierta, la tipografía, los créditos, las reseñas biográficas, el gramaje del papel, todo era exquisito. Guardaba en favoritos la rudimentaria página web de la editorial y corría a pedir en la librería cada título nuevo. En la entrevista, el editor número uno me informó de que querían comprar los derechos de traducción de autores jóvenes que arrasaban en sus países de origen con discursos radicales que no dejaban títere con cabeza. El lapso transcurrido entre ese plan —que nunca se llevó a cabo— y la decisión unilateral de publicar a Aru Sabal era de apenas doce meses.
Se me pasó por la cabeza la idea de dejar el trabajo y dedicarme a escribir. Reproduje la idílica historia que me había contado tantas veces: me levantaría cada mañana antes de que dieran las cinco y, salvo las pausas para cumplir con las necesidades básicas de alimentación y eliminación de residuos, dedicaría todo mi tiempo a parir mi primera novela, la revelación literaria que no necesitaría una faja para serlo, la obra que desde luego no publicarían mis antiguos empleadores porque mi orgullo de escritora me impediría compartir editorial con un farsante como Aru Sabal.
Su nombre me sacó de mi ensoñación de una patada. Seguro que Aru Sabal también se consideraba dotado para la escritura: si no fuese así, no se habría atrevido a enviarnos sus creaciones, y mucho menos por correo certificado y urgente. Sin embargo, la persona que iba a editar su poemario lo había definido como «basura». ¿Y si a mí me pasaba lo mismo? Quizás dedicaba cientos de horas a escribir una novela que se publicaría aunque fuera un desperdicio, y yo solo sería consciente de mi condición de fraude cuando entrase en una librería y viese mi libro en la mesa de novedades, aprisionado por una faja que prometería algo similar a lo que escribí para el poemario de debut de Aru Sabal: «La ópera prima de una de las voces líricas más fascinantes de los últimos años. Destinada a convertirse en un clásico moderno imprescindible».
Читать дальше