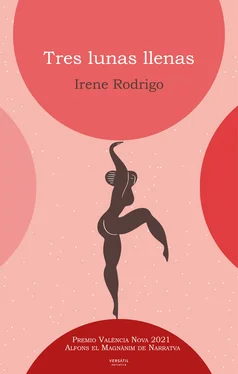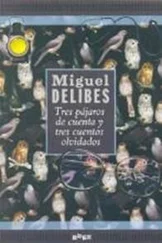Los editores y yo llevábamos veinte minutos esperando a Néstor Gallego en el vestíbulo de la oficina, inquietos y expectantes. Empecé a fantasear con la idea de que nuestro nuevo novelista estrella no apareciera, ni ese día ni al siguiente ni ninguno. En un pestañeo edifiqué los cimientos del relato de personaje misterioso que aliñaría la promoción del libro si al final Néstor Gallego resultaba ser el pseudónimo de un autor huraño que se arrepentía de nuestra cita y solicitaba una relación puramente epistolar. La personalidad esquiva de un escritor sin rostro incrementaría el valor comercial y publicitario de la obra.
Néstor Gallego solo podría conceder entrevistas telefónicas, tal vez con la voz distorsionada por el efecto de una aplicación gratuita para el móvil. En las presentaciones serían otros autores medianamente afamados quienes, desde la palestra, tratarían de arrojar luz sobre la enigmática figura del artífice de La vida infeliz , y mano a mano con el público teorizarían sobre las razones que llevan a alguien con tanto talento a rehuir la popularidad y el reconocimiento de las masas. Probablemente Néstor Gallego prefiere invertir todo el tiempo posible en su verdadero oficio, la escritura, algo que está en las antípodas de la promoción mercantilista y la divulgación de la propia imagen, dirían los escritores para concluir el debate, y añadirían: Néstor Gallego no solo es valiente, también es listo, porque se tira de cabeza a la piscina de bolas en la que capitalismo y arte retozan y se hunden hasta que las fronteras de uno y otro quedan totalmente difusas, y sale digno e indemne, con su identidad inmaculada. Y luego, a falta del verdadero autor, serían los escritores invitados quienes firmarían los ejemplares de La vida infeliz a los asistentes.
Por mucho que esta historia me hiciera gracia, no me quedó otra que desecharla, porque Néstor Gallego acabó presentándose en la oficina, media hora tarde y con las axilas destilando sudor. Se había puesto un traje de chaqueta que desentonaba por completo con los pantalones vaqueros y las camisetas básicas e intercambiables que tanto a mí como a los editores nos gusta vestir. Llevaba un maletín de cuero cuarteado y gafas de montura redonda sobre las que se aplastaban los mechones de su flequillo empapado. La humedad se acumulaba en los cristales. Néstor Gallego se disculpó por el retraso: había venido en una de esas bicicletas municipales de alquiler y, por muchas vueltas que había dado, no había podido encontrar una estación en la que quedase algún poste vacío. Al final había candado la bici a una farola frente al edificio.
Por las miradas que se dirigían los editores mientras caminábamos hacia la sala de reuniones, me pareció que su aspecto les resultaba divertido: cándido y pretencioso al mismo tiempo. Se notaba que había invertido tiempo y esfuerzo en planearlo, y que había acabado siendo víctima de toda esa producción. Igual que yo en tantos actos conmemorativos o entregas de premios literarios provinciales. Por pensar que me quedaría corta de etiqueta, acababa siendo la más elegante del lugar, y a poco que el vestido tuviese un adorno llamativo o que el pintalabios fuese un tono más oscuro de lo recomendado por el tácito protocolo, resultaba ridícula e inapropiada.
Además, parecía que Néstor Gallego tenía el mismo problema que yo a la hora de combinar prendas y accesorios: era evidente que los pantalones y la americana pertenecían a conjuntos distintos y que los zapatos amarillos —que, sin duda alguna, estrenaba ese día— eran un intento fallido de crear contraste con la pretendida formalidad de la indumentaria. Vi claramente a Néstor Gallego probándoselos en una zapatería, tratando de evocar su traje de piezas independientes, si es que en ese momento sabía ya qué se pondría en la primera reunión con aquellos editores que no habían disimulado en cada correo y llamada telefónica cuánto les fascinaba La vida infeliz . Al reconocer mi torpeza social en la de Néstor Gallego, me enternecí un poco.
En esa primera reunión, Néstor Gallego aceptó el nueve por ciento de cada venta. Se comprometió a pulir, en un período de tiempo muy limitado, los aspectos argumentales menos sólidos que yo había señalado en mi informe de lectura. También accedió sin rigideces a cambiar el título de la novela.
— La vida infeliz no funciona. Buscaremos algo mejor. Pero es normal, no te preocupes —le dijo el editor número uno—. Helena es un hacha escribiendo notas de prensa y, sin embargo, no da una con los titulares.
Levanté la mirada de la libreta que llevaba conmigo a todas las reuniones y en la que nunca registraba más que garabatos y cartelitos con mi nombre, un resquicio de la adolescencia, cuando llenaba los márgenes de los libros de texto con Helenas escritas con la tinta purpurina y brillante de mis bolígrafos de gel. El editor número uno me criticaba delante de Néstor Gallego, como si, por el hecho de que sus nombres conviviesen en un contrato, el autor recién llegado se convirtiese automáticamente en cómplice de las fragilidades internas de la empresa. Me sobrevino un calambre abdominal que no tenía nada que ver con la sangre, sino con la rabia que elige un momento inadecuado para manifestarse.
—A lo mejor es que debería estar seleccionando futuros éxitos de ventas en vez de redactar notas de prensa que nadie lee —dije yo.
Los editores rieron mientras parecían buscar la manera de derivar la conversación hacia otro tema. Néstor Gallego me miró como si no comprendiera nada.
—Ah, claro —dije clavando la mirada en los cristales sucios de sus gafas—. Es que yo fui la primera persona de la editorial que leyó tu novela.
Néstor Gallego sonrió como un niño que se ilusiona después de mucho tiempo sin alegrías.
—O sea, que es a ti a quien tengo que dar las gracias.
—Bueno, se podría decir que sí.
Menos mal que tengo confianza con mis jefes.
Otro pinchazo en el vientre. Cierro de golpe el libro de Néstor Gallego y me encojo sobre mí misma. Cuando me incorporo, noto una cálida humedad empapando mi entrepierna. Miro de reojo a la señora del asiento de al lado: está sumida en la infinitud de su muro de Facebook. Aparto la mochila del regazo, abro las piernas lo justo, no quiero verlo pero ahí está, un punto terroso expandiéndose por las costuras de los pantalones. Tendría que haberme puesto los vaqueros oscuros. Una vez ensucié el cojín blanco de la silla de una cafetería en la que estuve trabajando toda la tarde, ajena a la copa que vertía mi sangre al exterior, traicionando mi confianza recién estrenada en la panacea de los productos de higiene menstrual: limpia, barata y ecológica, tú no la notas y, más importante todavía, los demás tampoco. En cuanto me levanté para irme, detecté el desastre. Dejé diez euros en la mesa para pagar el café con leche y compensar lo del cojín, y me fui corriendo hacia la boca del metro. Ese día sí llevaba los vaqueros oscuros.
Las dos paradas que quedan hasta a la oficina parecerán doce. Estamos a las puertas de las fiestas municipales y, donde no hay vallas, hay váteres portátiles separando sin conciencia de segregación la periferia del noble centro de la ciudad. En estas fechas la luz se intensifica, se vuelve más nítida y cálida, las barandillas de los balcones, los contornos de los edificios, todo sucumbe a la nueva potencia de la luz. El efecto dura exactamente lo que duran las fiestas y sus preparativos, que se alargan durante dos semanas en las que la ciudad se llena de turistas y nosotros, sus habitantes, nos convertimos en actores secundarios minimizados por las muchedumbres. Luego, con el inicio de la primavera, la luz abandona las fachadas, que recuperan su aspecto blancuzco y apagado habitual, y adopta su intensidad previa, como si se tomara un tiempo extra para despedirse del invierno.
Читать дальше