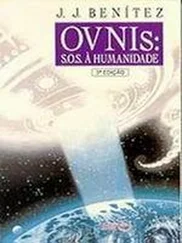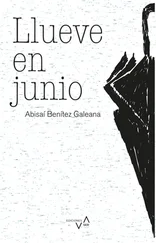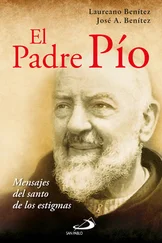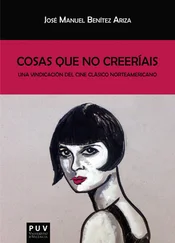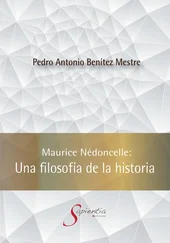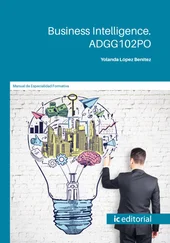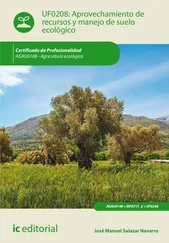Por supuesto, no pretendo afirmar la superioridad de una literatura sobre la otra. Más que de comparar, se trata de constatar; y, sobre todo, de entender y entenderse. Admiramos a Galdós, por ejemplo, pero experimentamos la imposibilidad de escribir como Galdós. Y en esa misma tesitura —la de querer ser Byron o Shelley o Moore y no poder asumir el impulso y el pensamiento sobre los que se alzaban esas cumbres de la literatura precedente— sorprendemos a Poe. De eso habla este libro. De cómo un autor a quien su trabajo literario y periodístico apenas proporcionaba los recursos necesarios para sobrevivir encarnó, en su actitud hacia su tiempo y hacia la obra de sus predecesores inmediatos, y en el asumido influjo que esas actitudes ejercieron sobre su propia obra, un cambio de sensibilidad que fue inmediatamente reconocido como tal por el otro gran espíritu-bisagra del momento, el francés Charles Baudelaire, y abrió el vertiginoso periodo de incesantes revoluciones estéticas que va del Simbolismo a la actualidad, pasando por el bullir de las vanguardias. Todo esto, que hoy día forma parte del argumentario general que puede encontrarse en cualquier manual de literatura, tuvo su origen en momentos muy concretos de la obra de Poe: identificar algunos de ellos e indagar en su significación es el propósito de este libro. Que es también —no podemos obviarlo— un intento de explicar la fascinación que el norteamericano y su obra han ejercido sobre quien ha dedicado algunos años de su vida a escribirlo.
Empecé a leer a Poe muy a finales de mi adolescencia, o casi al comienzo de mi vida adulta: me libré, pues, de ese peligroso momento en la biografía de cualquier lector en el que la lectura prematura de un texto deja una impresión tan indeleble que difícilmente podremos volver sobre ese texto en el futuro y descubrir en él nuevos valores o matices. Tuve la suerte de leer a Poe una vez superada esa primera fase de voracidad en la que lo leído se convierte inevitablemente en irrecuperable tierra quemada; lo leí ya, digamos, con cierta autoconciencia de lector; es decir, desde esa actitud desconfiada de quien pone entre paréntesis sus primeras impresiones y aplaza el juicio sobre lo leído hasta un momento posterior de reconsideración crítica, original o auxiliada por el útil testimonio de otros lectores previos. Julio Cortázar, brillante traductor de la narrativa breve de Poe y de algunos de sus ensayos, fue uno de esos oportunos lectores-guía: sus inevitables reticencias de traductor —nadie alcanza un conocimiento tan íntimo de un texto ajeno— sembraron no pocos fructíferos interrogantes en el aprendiz de lector desconfiado que yo era.
Nunca terminaré de agradecer suficientemente estos azares; tanto más oportunos por cuanto el autor al que conciernen goza, como he dicho ya, de ese extraño y poco frecuente privilegio de poder ser leído con entera satisfacción por lectores de muy distintas edades y exigencias igualmente diversas. Posiblemente a este hecho se deban las reticencias hacia Poe expresadas por lectores tan perspicaces como Henry James, T. S. Eliot, Aldous Huxley o Harold Bloom: coinciden todos ellos en detectar una cierta inmadurez o bisoñez en la literatura poeana, y en atribuir a esa característica la especial sintonía que con él alcanzan otros lectores igualmente inmaduros o bisoños: Poe como una especie de eterno adolescente que, por su afición a las situaciones truculentas, la divulgación científica sensacionalista y los enigmas intrincados, encandila a otros adolescentes.
Es un juicio injusto. Existe en Poe, por supuesto, ese nivel de lectura. Y yo mismo he constatado su eficacia cuando he leído con niños de once o doce años historias como “Hop-Frog”, por ejemplo. Está claro el origen primario del estremecimiento de placer que recorre la espina dorsal de estos lectores al asistir a la espeluznante venganza que el bufón enano que protagoniza el relato lleva a cabo contra el rey y los cortesanos que lo han maltratado y humillado previamente. Pero incluso estos lectores primarios encuentran en relatos como éste un elemento que les resulta extraño e incómodo de asimilar. No estamos ante uno más de los muchos cuentos de justificada, aunque cruel, venganza que prodigaron autores como Kipling o Maupassant, y en los que el lector se ve absuelto de su tácita simpatía hacia la crueldad vengativa por la prevalencia en el texto de un bárbaro principio de justicia elemental cuyos excesos, en el ámbito de la ficción intrascendente, bien pueden ser excusados… No, con “Hop-Frog” entramos en otras regiones. El bufón no ha perpetrado un acto de reparación justiciera, sino que ha perdido literalmente la cordura en su intento de oponer un designio cruento de su invención a la crueldad de sus maltratadores. Una vez perpetrada la venganza, el bufón y su cómplice, la grácil Tripetta, huyen, sí, pero ¿hacia dónde? Como el poeta y crítico Richard Wilbur nos hace ver, la cuerda por la que trepan para escapar del salón regio en el que ha tenido lugar su crimen conduce… no al tejado del palacio, sino a esos desolados ámbitos ideales a los que, en los cuentos de Poe, se reintegran las conciencias deshechas. Es la versión poeana de ese estado de conciencia mejorada —la Imaginación, con mayúsculas— al que aspiraron los mejores poetas del Romanticismo, y en el que el norteamericano no terminó de creer. Para Poe, el sueño del Romanticismo acaba en muerte y sinrazón, pero también en una aspiración a encontrar un principio de armonía en ese universo deshecho. A ese intento de distinguir un orden en lo intrincado y caótico lo hemos denominado, siguiendo algunas intuiciones de Poe, lo arabesco .
Poe, lo hemos dicho ya, quiso ser romántico a la manera de Byron, de Shelley, de Thomas Moore… y no lo consiguió. Pero no perdió de vista nunca el programa de éstos y durante toda su vida intentó adecuar su propia percepción del acto creativo al alto ideal que la poesía romántica se impuso a sí misma. Y esa lucha también nos concierne, porque a partir de Poe, los grandes cuestionamientos de la sensibilidad precedente no tendrán lugar cada doscientos años, sino serán asunto de cada generación. La pugna de Poe por ser alguien digno de sus modelos en un mundo en el que los modelos caducan vertiginosamente es también la nuestra.
No sé si las palabras que preceden justifican mis afanes y el esfuerzo que cautelosamente demando del lector que esté a punto de asomarse a las páginas que siguen. Yo mismo siento que he traicionado en parte al autor objeto de todos estos desvelos. Después de haber aspirado a comprender la íntima discrepancia de Poe con los románticos, me veo más de parte de los románticos que del propio Poe: como ellos, creo más en la Imaginación, esa especie de mirada creadora y vivificadora que consideraban atributo del hombre emancipado —incluso políticamente: la Revolución era también un acto de la Imaginación—, que en el Arabesco, esa dolorosa ilusión de ver claro en lo confuso. Poe elaboró una compleja poética del Arabesco, con la que pretendió trascender las limitaciones que constató en sus tentativas juveniles de emular a sus maestros. Fue un combate desigual y meritorio, que seguramente sirvió de ejemplo a toda la literatura posterior, hecha por hombres que creaban su obra desde una precariedad vital e ideológica similar en muchos aspectos a la que experimentó el romántico desplazado que fue Poe.
Aspirar a entender esa lucha puede que sea una tentativa no menos desesperada, y a la postre pueril, de conjurar ese sino del hombre contemporáneo. Pero en eso —en la evidencia de que ciertas luchas no pueden eludirse, sobre todo si conciernen al afán del hombre por entenderse en su tiempo y circunstancia— también el autor de Eureka marcó el camino.
Cádiz-Benaocaz, septiembre de 2014
Читать дальше