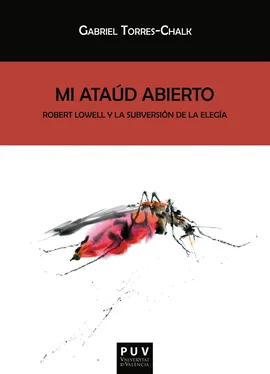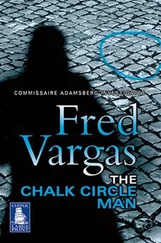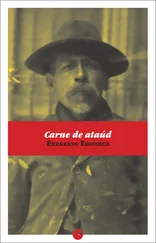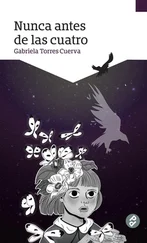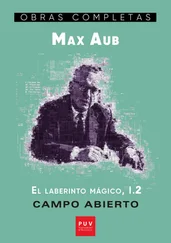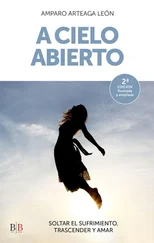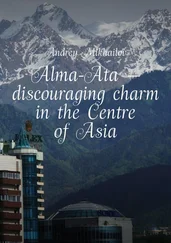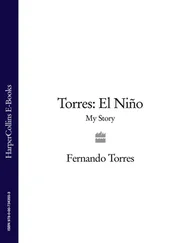La pregunta define al ser humano. La forma y contenido de nuestras preguntas conllevan una importancia decisiva. Esto es también clave en la elaboración de cualquier discurso crítico. De esta forma, cualquier acercamiento a la obra poética de Robert Lowell deberá situar en el corazón del mismo a este género literario que tiene en la muerte y la ausencia su razón de ser. Con nuestras preguntas sobre este género extraordinario queremos revalorizar su importancia en la historiografía literaria, así como desentramar la madeja discursiva del poeta estirando el hilo en el lamento de ida y vuelta hacia el Minotauro. Cada elegía es también un viaje hacia sí mismo. Nos dice tanto del objeto como del sujeto. Insistiremos a lo largo de esta propuesta que, en el caso de Lowell, la mano que estira de esa madeja es, precisamente, la elegía.
En esta reflexión confesional mencionemos con gratitud la publicación de la correspondencia de Robert Lowell publicado por Farrar, Straus and Giroux, cuya editora ha sido Saskia Hamilton. Se trata de una elegante edición que ha visto la luz en el año 2005 y recoge las cartas de Robert Lowell desde el año 1936 hasta el año 1977 2. Es bien conocida la estrecha relación entre su escritura poética o creativa y su escritura epistolar, donde descubrimos un diálogo fascinante que revela innumerables matices, misterios, entresijos, ocupaciones y preocupaciones de un poeta que no sólo reflexionaba permanentemente sobre el hecho creativo, sino que incluso se convirtió en un modo de vida:
The letters give us Lowell’s life as he lived it, inside out. We find him not just in history but in his house, on a particular morning, taking a break from his other work to write for a friend’s ear. ‘It’s an ironblack warm New York morning that reminds me of Europe’, he writes to Bishop. ‘With the heat turned off in my study, I hear the great huffle of nature outside and almost feel I were voyaging off into the Atlantic, till I look up and see the stationary skyline of little skyscrapers and wooden water towers.’ Wishing his New York morning were a European one, he feels his ship of an apartment drift from its mooring, but finds himself, at the end of the paragraph, arriving back in his own city. (Saskia Hamilton, ix-x)
A su vez, la posibilidad de lectura de esta inmensa recopilación epistolar genera si cabe una mayor trampa textual al ser cada vez más complejo discernir la diferencia entre entidades textuales, las distancias entre las ficciones del yo, entre la biografía y el yo poético, y convoca las preguntas ¿Dónde comienza la autobiografía? ¿Si unimos autobiografía y ficción invocamos al oxímoron? ¿Dónde finaliza el yo si ha tenido algún comienzo? ¿Comienza acaso el yo con Aquiles? ¿A partir de qué momento leemos el romanticismo trágico de Herman Melville en Robert Lowell desde todo el simbolismo de la ficción autobiográfica? ¿Es la vida de éste una configuración simbólica de la frase del narrador de Jorge Luis Borges en “El Inmortal” cuando asevera que “Yo he sido Homero; en breve, seré Nadie, como Ulises; en breve seré todos: estaré muerto”? ¿Podríamos interpretar la obra poética del poeta de Boston como una elegía a Homero que tal como relata el cuento, Homero somos todos y el hombre es una repetición, es memoria?:
La muerte (o su alusión) hace preciosos y patéticos a los hombres. Éstos conmueven por su condición de fantasmas; cada acto que ejecutan puede ser último; no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los Inmortales, en cambio, cada acto (y cada pensamiento) es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los Inmortales. Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger; creo que no nos dijimos adiós. (Jorge Luis Borges, “El Inmortal”)
Look homeward angel: la dimensión anti-elegíaca de la elegía
The hand of the Lord was upon me, and carried me out in the Spirit of the
Lord, and set me down in the midst of the valley which was full of bones,
And caused me to pass by them round about: and, behold, there were
very many in the open valley; and, lo, they were very dry.
And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I
answered, O Lord God, thou knowest.
Ezekiel 37: 1-3
La particular y compleja historia del concepto de elegía enriquece, a la vez que dificulta, su definición 3. La existencia efímera como integrante esencial en la definición del hombre confirma la función y género de la elegía como texto - cuerpo/superficie - capaz de sobrevivir a todas las épocas y como mejor recipiente, herida y testimonio, de esa consecución de conflictos y de esa naturaleza efímera. La historia del ser humano es ineludiblemente también la historia de conflictos simultáneos y/o sucesivos de diversa índole y gravedad a lo largo de los siglos. En su magnífico estudio sobre los límites de la modernidad e invocando a Benjamin, Alberto Ruíz de Samaniego realiza la siguiente reflexión 4:
El devenir del (en el) mundo se aprecia entonces únicamente como un espectáculo cuya finalidad es la contemplación estética. Mística de la muerte del mundo, como escribiera Benjamin, que nos permite vivir, un tanto sacrificialmente, la destrucción y el accidente como un goce estético de primer orden. Al cabo, desde el naufragio del Titánic hasta Chernóbil, el atentado de las Torres Gemelas o las explosiones del Challenger, el accidente forma parte de la experiencia cotidiana de nuestro tiempo. Marca la identidad catastrófica de nuestra modernidad, tal como la obra de Warhol, donde la relación entre accidente y tecnología es crucial, de nuevo nos enseña. Acaso porque los diversos fenómenos de aceleración de la era electrónica llevan siempre aparejado el riesgo de accidente: el progreso tecno-científico comporta, a su vez, el progreso de la catástrofe. De esta manera, el colapso del progreso promueve el abandono a todo tipo de fantasías apocalípticas y acontecimientos traumáticos: el accidente vuelto una suerte de forma laica del milagro redentor, o, en tanto que lado oscuro de la técnica, de la plaga bíblica. (A. Ruíz de Samaniego, p. 67)
Sin embargo, tal como muestran los ciclos históricos, no se trata tristemente sólo de una secuencia de “accidentes laicos”, sino que esta expansión del espectáculo en Warhol se traduce de forma atroz en la producción de la guerra televisada. La humanidad acordó que el holocausto no se volvería a repetir. Sin embargo el siglo XXI está mostrando pagar todos los errores cometidos en el reparto del mundo por parte de las naciones vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Frente a la pasividad de la observación de la catástrofe, bien sea a distancia, bien sea desde la proximidad, acordaremos con Baudrillard la pervivencia de la elegía.
Sin duda la elegía se nutre de la ansiedad de una pérdida a la vez que fortalece los puentes de conexión entre los sentimientos individuales y los universales. En este género la cercanía y lejanía entre la configuración del yo y el texto convoca una historia fascinante. La elegía revela la relación entre el yo y eros y Thanatos, cómo se ha ido modulando a lo largo de los siglos, cómo el ser humano ha intentado responder a la ausencia y vencer esa resistencia creando espacios en la palabra: palabra revelada y relato mítico, pero siempre palabra creativa.
La construcción y expresión de la elegía varía con las épocas. Etimológicamente el término proviene del griego “elegos”. Hace referencia a la muerte de alguien en concreto o bien un lamento doloroso y un vacío en términos generales. La elegía ha sido considerada tradicionalmente como un subgénero de la lírica que designaba por lo general a todo poema de lamento o canto triste, la invocación del dolor. Se ha considerado que la actitud elegíaca consistía en lamentar cualquier entidad que se pierde: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, etc. La elegía funeral adopta la forma de un poema de duelo por la muerte de un personaje público o un ser querido, y no debe confundirse con el epitafio o epicedio en la tradición hispánica, que son inscripciones ingeniosas y lapidarias que se inscribían en los monumentos funerarios más emparentados con el epigrama.
Читать дальше