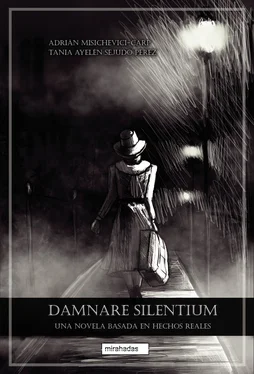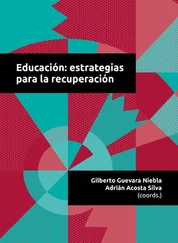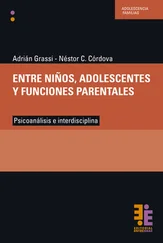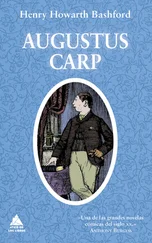—¡Esto es todo, se acabó la fiesta! —les gritó Fritz a sus hombres—. Vosotros dos quedaros en la escena del crimen, hasta la próxima disposición, el resto de vosotros cargad a estos dos en el remolque y nos largamos de aquí. Tenemos suficiente para hoy. Tú, saca el rifle oxidado de debajo de la silla de la cabina del camión y arrójalo a las llamas.
Después de tirar los cuerpos casi muertos en el remolque, subieron todos menos dos dejados de guardia y se fueron.
Subiendo rápido las escaleras, David sentía que se sofocaba. Ardía todo a su alrededor y apenas podía ver a través del humo. Llegado arriba quiso entrar en su habitación. Cuando abrió la puerta, una fuerte llama lo empujó a un lado. Se dio cuenta que no podía recuperar los documentos, la habitación donde creció estaba como un infierno en llamas. Por las escaleras no podía bajar porque se esparcían destruidas por el fuego. Irrumpió en una habitación que daba a la parte trasera de la casa. El fuego, sintiendo oxígeno, seguía sus pasos con una velocidad asombrosa, por lo que no tuvo más remedio que tirarse por la ventana. La abrió, se subió rápidamente al alféizar de la ventana y se arrojó lo más lejos posible de las llamas. Cayendo, se agarró de la rama del cerezo cercano. Esta se rompió y David cayó rodando entre las ramas hasta que se golpeó contra el suelo, extendido y boca abajo. Después de tanto golpes no podía respirar, y en ausencia del aire, parecía un pobre pez tirado a la arena. Solo sus labios se movían en busca del aire benéfico, pero era en vano; algo dentro de él se cerró y el oxígeno no podía penetrar hacia los pulmones. Sacaba un gruñido ronco y nada más. Poco a poco se recuperó y cuando logró ponerse de pie, empezó a derrumbarse la casa destrozada por fuego. Reunió sus últimas fuerzas y corrió hasta el final del huerto, donde comenzaba el bosque. No sabía lo que estaba haciendo ni hacia dónde corría, su cuerpo lo llevaba automáticamente lo más lejos posible de la casa. Tan pronto como llegó al borde del bosque, se quedó sin fuerzas. Atormentado y débil, cayó al suelo dormido. Hubiera sido un sueño benéfico y salvador de energía vital si hubiera sido en algún hospital cálido; pero fuera era el mes de noviembre.
Abrió los párpados, que parecían mucho más pesados de lo habitual, y se dio cuenta que no conocía el lugar. Estaba en una casa modesta y bien arreglada, hecha de madera maciza. Después de mirar alrededor por la habitación, vio una niña de nueve u once años de guardia a su cabeza. Esta, cuando lo vio despierto, saltó de la cama gritando lo más fuerte que podía: «¡Papá, papá, se despertó, se despertó!». Inmediatamente entró un hombre alto, de anchos hombros, con una barba larga y tupida, como la de un sacerdote ortodoxo. En una mano llevaba un plato de sopa caliente y en la otra un trozo de pan. En sus palmas tan grandes el plato parecía sacado del baúl de juguetes de la niña. Los colocó en un taburete junto a la cama y dijo seco, pero suavemente:
—¡Levántate y come! Tienes que salir de aquí, ¡te buscarán! Te esconderé en una antigua choza de caza, donde podrás recuperarte.
—¿Cuánto tiempo llevo aquí? —preguntó David con voz perdida—. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasó a mi familia? Debo encontrarlos, ellos me necesitan...
—¡Come, partimos en media hora! Llevas aquí dos días. Nada más, las preguntas déjalas para luego —le interrumpió el desconocido a David, quien quería averiguar lo más posible—. ¡Ahora come rápido! Mientras estés aquí todos corremos peligro.
El desconocido salió de la habitación, y mediante la puerta entreabierta se veían dos ojitos azules y muy curiosos. David, después de un esfuerzo colosal, logró levantarse hasta quedar sentado, le dolía todo el cuerpo. Tragó unas cucharadas de sopa de pollo con la extraña sensación de que estaba comiendo brasas. Tenía todo el interior de su boca destrozado, lo que le provocaba un dolor y un escozor insoportables cuando la sopa entraba en contacto con las heridas. Apenas tomó unos sorbos y dejó la cuchara en el plato.
—¡Vístete! ¡Nos vamos de inmediato! —dijo el hombre arrojándole algo de ropa y agregó—: Te espero en cinco minutos fuera.
Unos minutos más tarde, David yacía en un carro de caballos, cubierto de heno. El destino de sus padres no le dejaba en paz y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería aullar de pena, dejar salir la explosión interior con un grito desesperado. Estaba listo para saltar del carro e ir en busca de los que le habían dado la vida, pero lo detenían aquellos ojos azules que lo han mirado a través de la puerta entreabierta. Los veía claramente fijados encima suyo y una voz como la de su madre le susurraba: «Descansa, hijo... no te preocupes... nosotros estamos bien... ya no sufrimos más...». Sin darse cuenta estaba entre dos mundos; aquella mirada angelical, la voz de su madre, el vaivén del carro y el olor de las hierbas secas calmaron su cuerpo débil y gravemente herido. Inmediatamente cayó en un letargo desierto y sin sueños.
Aquella noche del 9 de noviembre de 1938, iba pasar a la historia como «La noche de los cristales rotos». Lo peor era que no solo los habitantes de la pequeña ciudad, donde todos se conocían, se volvieron locos: se había vuelto loco todo un país. La familia Stein era una de las muchísimas familias que tuvieron que sufrir aquella noche. Miles de personas fueron detenidas, golpeadas, asesinadas, desaparecidas sin dejar rastro; comenzaba una nueva era.
Marc, al regresar de Hamburgo con visas para Chile, logró sacar a su esposa de las manos de la Gestapo. Intentó, con gran riesgo para su vida, sacar también a su cuñado, pero este le hizo jurar que lo dejarían en el país y que se irían ambos lo antes posible. El día 13 estaban ambos en el tren rumbo a Ámsterdam, donde los esperaba un carguero que los iba llevar al fin del mundo. Marta lloraba sin cesar, Marc intentaba calmarla, pero estaba con el corazón roto. La familia Stein estaba separada sin culpa alguna: el cuerpo de la madre yacía bajo los restos de la casa quemada, al padre que ya no tenía ninguna meta, se le extinguía la última chispa de vida camino a Dachau, mientras que David estaba exhausto, escondido en la casa de un desconocido. Tampoco se les hubiera pasado por la cabeza que en aquella noche maldita se iban a ver por última vez.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
I Corintios 13:13
Emma se quedó quieta y hacía todo lo posible para simular un sueño profundo y despreocupado. Habría sido perfectamente recibido si no hubiera recordado la noche del 9 al 10 de noviembre y el contenido de la carta en las manos de su padre. Intentaba con todas sus fuerzas parecer tranquila, mientras que por dentro estaba librando una terrible pelea. Sintiendo que, de un momento a otro, la iba perder, se aterrorizó tanto que escondió el rostro bajo el edredón y rompió a llorar frenéticamente. Realmente necesitaba un abrazo paterno, pero estaba avergonzada, no podía mirarlo a los ojos. Herman, su padre, sintiendo que era el momento, se levantó de su silla con la ayuda de la muleta que lo acompañaba a todas partes y, pegando su prótesis a la cama, se sentó junto a su hija.
—¡Emma, mi querida niña, cálmate! Estoy aquí, estoy contigo —dijo Herman entre lágrimas mientras levantaba suavemente el edredón del rostro de su hija. Pase lo que pase, que sepas que estoy de tu lado. Por favor, dime qué te molesta y te ayudaré en lo que pueda, y si lloras por la carta, que sepas que ni tu madre ni yo la hemos leído. Frederika ni siquiera sabe de su existencia. No se la mostré. La decisión es tuya, si quieres nos cuentas, si no, no. Si prefieres deshacerte de ella, la tiro al fuego de inmediato. ¡Dime algo, por favor!, no llores que me rompes el corazón de viejo padre.
Читать дальше