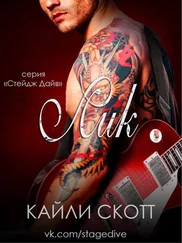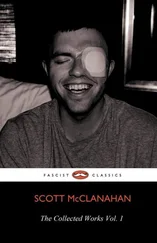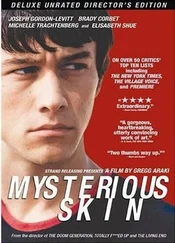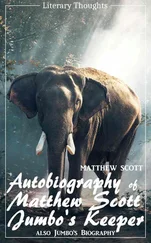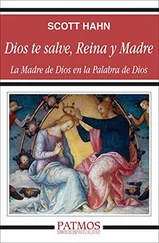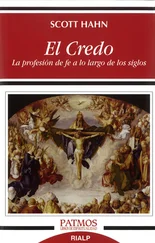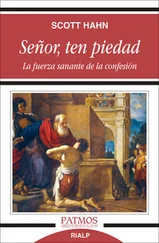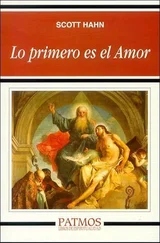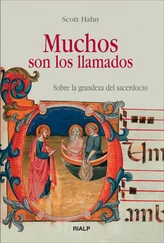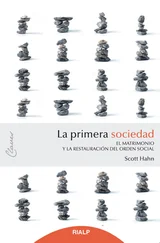Pero pasaron los siglos. En realidad, pasó buena parte de un milenio; y el pueblo se sentía seguro en la tierra que había recibido. Parece ser que, con el tiempo, olvidó su propia historia. Olvidó la alianza.
El segundo libro de las Crónicas muestra la decadencia de los últimos días del reino. En el capítulo 34 vemos cómo el sumo sacerdote Jilquías «descubre» el libro de la ley, que de alguna manera había caído en desuso. Jilquías lee el libro y, horrorizado, comprende que el pueblo ha dejado de cumplir por completo sus deberes hacia Dios; e informa al rey Josías, que se queda tan horrorizado como él y decreta una renovación religiosa que se inicia con la celebración de la Pascua (2 Cro 35, 1).
La Pascua se celebraba en Jerusalén. De hecho, era una de las tres fiestas judías de peregrinación: esas tres veces al año en que la ley obligaba a todo varón israelita a trasladarse a Jerusalén para cumplir con la práctica religiosa (v. Ex 23, 14-17).
Y de esas tres fiestas la Pascua era, con mucho, la más importante. En la visión del profeta Ezequiel aparece idealmente como un tiempo de gozo en el que el pueblo entero comía hasta la saciedad y el Príncipe corría con los gastos. Era una fiesta —comedidamente— alegre además de solemne, mientras que la fiesta de Shavuot (Pentecostés), que también se celebraba en Jerusalén, destacaba por el jolgorio. Ese ambiente no era propio de la Pascua, cuya alegría era hondamente religiosa.
Puede ser que la reforma del rey Josías restaurara la práctica religiosa en Jerusalén, pero lo hizo de un modo insuficiente y demasiado tarde; y no mucho después las tierras fueron conquistadas y el pueblo quedó exiliado. Aun así, los efectos de la reforma se prolongaron en el tiempo. Sabemos que, a su regreso del exilio, el pueblo reanudó de inmediato la celebración formal de la Pascua (Esd 6, 19-20).
La fiesta se instituyó con dos objetivos: recordar y dar gracias. También hoy los días de fiesta nacionales se siguen celebrando por ambos motivos. No obstante, cuando se analizan las fiestas de Israel, hay que hacer una puntualización importante, ya que su noción de «recuerdo» difiere radicalmente de la nuestra.
En la religión bíblica la memoria no consiste solamente en el acto psíquico de recordar un acontecimiento pasado, sino en la re-presentación de ese acontecimiento. Todavía hoy, cuando los judíos observan la Pascua, se consideran protagonistas del éxodo y dan gracias por su liberación. Cuando el hijo pregunta al padre cuál es la razón de esa celebración, este último responde con un versículo de la Torá: «Esto es por lo que me hizo el Señor cuando salí de Egipto» (Ex 13, 8). La liberación no era algo propio de la última generación que vivió la esclavitud de Egipto: el acontecimiento de la Pascua era algo propio de todos los judíos a título colectivo y de cada judío a título individual.
En tiempos de Jesús la Pascua debía constituir uno de los vívidos recuerdos de los judíos corrientes. Para los que habitaban en el interior comenzaba con un arduo viaje. Una vez llegados a la ciudad, la fiesta duraba ocho días completos. La «Pascua» designa propiamente al primer día, cuando se sacrificaba y se comía el cordero. Pero la celebración continuaba siete días más con la fiesta de los Ácimos. Ambas fiestas estaban estrechamente relacionadas y los judíos empleaban indistintamente los dos nombres para referirse a esta práctica tan prolongada.
La población de la ciudad aumentaba considerablemente y la gente se instalaba en incómodos espacios reducidos. Todos tenían que encontrar un lugar donde celebrar el banquete pascual, además de un grupo formado por no menos de diez personas con quienes compartir el cordero. En el siglo i el historiador Josefo menciona un año en que se sacrificaron 255.600 corderos y se contó con la asistencia de dos millones de personas. Por mucho que estuviera exagerando, e incluso si reducimos sus cálculos a la mitad, sigue siendo una muchedumbre inmensa. Todos los años, durante al menos una semana, Jerusalén se convertía en una de las ciudades más pobladas del mundo antiguo.
Los alrededores del Templo bullían en constante actividad. Era de esperar que los veinticuatro grupos de levitas (la tribu de los sacerdotes) asumieran sus funciones. Unos cantaban, otros sacrificaban los corderos y otros más recogían la sangre en vasos de oro y plata. Luego los sacerdotes vertían la sangre sobre el altar y comían en él.
Pero el sacrificio solo estaba completo después de comer el cordero. Ese era el acto que renovaba la alianza. Ese era el acto que constituía a Israel como nación. Ese era el acto por el que todos los judíos reconocían la comunión entre ellos y con Dios. Por eso las fuentes rabínicas ordenaban que la pobreza no privara de él a ningún judío. Todos debían tener la posibilidad de compartir el cordero pascual —una porción del tamaño al menos de una aceituna— y las cuatro copas de vino que jalonaban el menú de la Pascua.
Esos días debían de constituir un vívido recuerdo de la infancia de Jesús y de los primeros años de vida de los apóstoles. La excitación, una confianza exultante y el orgullo nacional se apoderaban de la ciudad en días sucesivos. No es de extrañar que durante la Pascua a veces se produjeran actos de rebelión contra las fuerzas de ocupación[3]. Las fuentes antiguas mantenían la creencia compartida por los judíos de que el ungido, el Mesías, se manifestaría durante la Pascua.
Incluso los romanos reconocían la extraordinaria importancia de la Pascua y mostraban su respeto con algunas señales: por ejemplo, la de liberar a un prisionero en honor de ese día.
UNA DEVOCIÓN PASCUAL
Durante esa primera semana de investigación, con sus noches y sus días, aprendí todo lo que pude acerca de las huellas históricas de la celebración tradicional de la Pascua. Esos rastros, a veces vagos e implícitos, eran intensamente evocadores de una historia que creía conocer bien: una historia que llegaba a su fin con las palabras de su protagonista: «Todo está consumado».
En la antigua Pascua estaba presente la sangre; estaba presente la alianza; estaba presente el cordero de Dios; estaban presentes la salvación, la redención, la liberación; estaban presentes unos prisioneros liberados. Cada uno de los detalles esclarecía algún aspecto de la pasión de Jesús.
Y, por otra parte, coincidía con lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo sobre la alianza. Todo lo que leía me resultaba familiar y, sin embargo, lo asimilaba como si fuera totalmente nuevo.
Sí, hacía mucho que «todo» se había consumado. Pero yo presentía que tan solo estaba empezando a comprenderlo.
[1]Hayyim Schauss. The Jewish Festivals: A Guide to Their History and Observance. Nueva York: Schocken, 1996 (reimp).
[2]Sobre la alianza con Adán, ver Gordon P. Hugenberger. Marriage as a Covenant: Biblical Law and Ethics as Developed from Malachi. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1998; y Scott Hahn. A Father Who Keeps His Promises: God’s Covenant Love in Scripture. Ann Arbor, MI: Servant, 1998, p. 37–76.
[3]Ver Josefo. La guerra de los judíos 2.14.3, 6.9.3.
3. UN SACRIFICIO TÍPICO
Como he dicho antes, en Gordon-Conwell las conversaciones solían girar en torno a la interpretación de la Escritura. Algunos temas siempre eran controvertidos y entre ellos se contaban incluso ciertos principios fundamentales. Tanto los alumnos como el claustro disentían, por ejemplo, acerca de cómo leer el Antiguo Testamento. Y el asunto de la tipología era particularmente espinoso.
La tipología es el estudio de los personajes, los acontecimientos o las cosas del Antiguo Testamento como prefiguras —prototipos— que adquieren su plenitud en el Nuevo Testamento. Todos los cristianos coinciden en que Jesús aparece prefigurado en las Escrituras hebreas. Así lo manifestó Él mismo. Jesús se refirió a Jonás (Mt 12, 39), a Salomón (Mt 12, 42), al Templo (Jn 2, 19) y a la serpiente de bronce (Jn 3, 14) como «signos» que apuntaban hacia Él. También los primeros cristianos interpretaban las Escrituras de ese modo. Felipe veía a Jesús prefigurado en el Siervo Sufriente descrito por el profeta Isaías (Hch 8, 32-35). Pablo enseñaba que Adán era «figura del que ha de venir» (Rm 5, 14). Y la primera carta de Pedro presenta el diluvio de Noé como una figura del bautismo (1 P 3, 21).
Читать дальше