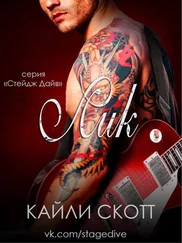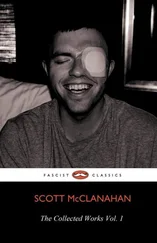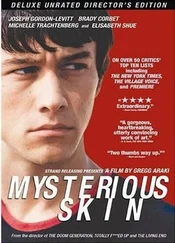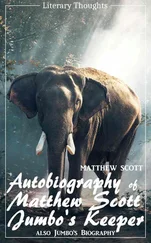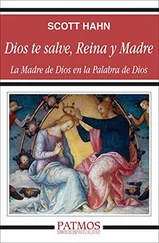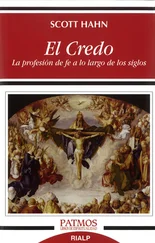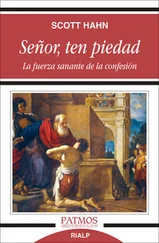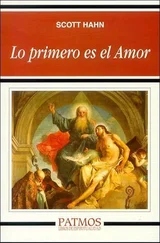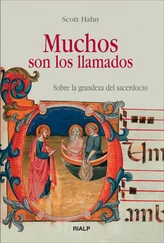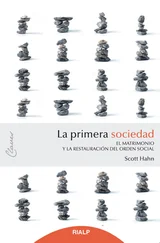Nos hizo un relato de la Pasión, reuniendo el material a partir de los cuatro evangelios; y, al mismo tiempo, expuso la base teológica que se esconde entre líneas en el texto sagrado. Sus comentarios surgían siempre al hilo del drama, al hilo del relato: no se apartaba del tema, sino que seguía avanzando.
Hasta que llegó a Juan 19, 30, donde Jesús dice: «Todo está consumado»; y, de repente, se detuvo. Yo pensé que se trataba de un recurso dramático. Y estoy seguro de que todo el mundo pensó lo mismo.
No obstante, al proseguir se salió de la homilía que estaba pronunciando y nos preguntó si alguna vez nos habíamos planteado qué quería decir Jesús con ese «todo». ¿Qué estaba consumado?
Como había estudiado homilética, comprendí lo que hacía. Planteando esa pregunta a los fieles nos preparaba para la respuesta antes de blandirla y golpearnos con ella. Yo estaba preparado. La cosa prometía.
Pero el golpe no llegó. El pastor Hugenberger admitió que carecía de respuesta. Era evidente que aquella digresión no formaba parte del sermón que llevaba escrito. Se trataba de una idea que había captado momentáneamente su atención.
Me removí en mi asiento mientras pensaba: ¡Claro que sabemos qué es ese todo! Es nuestra redención. Eso es lo que está consumado. Lo que está consumado es nuestra redención.
Pero él, como si me hubiera leído el pensamiento, continuó: «Si os quedáis ahí sentados pensando que Jesús se refería a nuestra redención, deberíais darle otra vuelta». Y señaló que en Romanos 4, 25 Pablo dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. De modo que su misión no quedó «consumada» ese viernes en el Calvario, sino el domingo siguiente en la Tumba del Jardín.
El pastor Hugenberger admitió que él no tenía la respuesta.
Y siguió adelante.
Pero yo no. Fui incapaz. Creo que no escuché una sola palabra más de su sermón.
Me quedé allí sentado, pasando con frenesí las páginas de mi Biblia y preguntándome: Vale. Entonces ¿qué es ese todo? ¿Qué está consumado?
No tengo ni idea de si canté el himno final.
Kimberly y yo salimos de la iglesia para encontrarnos con un espléndido día de primavera. El pastor estaba de pie a la salida, estrechando las manos de los fieles que pasaban a su lado.
Cogiéndole la mano, le dije:
—¡Eso no ha estado bien!
Se quedó de piedra. Entonces le expliqué a qué me refería.
Él dijo que no traía preparada esa pregunta retórica ni tenía intención de plantearla. Insistió en que estaba seguro de no poder responderla… y me animó a que la respondiera yo.
—¡Escarba, Scott! Investiga. Y vuelve con una respuesta.
Me pasé el resto de la tarde y la noche del domingo escarbando en el texto y en su contexto. Y no me paré ahí. De hecho, seguí estudiando durante días y semanas; en realidad, durante meses. Se podría decir que todavía hoy sigo buscando.
BUSCA QUE TE BUSCA
Mi primera ronda de investigación consistió en volver al texto y centrarme en él, leyendo primero el versículo en el original griego y luego sus distintas traducciones; cotejando primero los comentarios clásicos y luego las interpretaciones más recientes. Examiné el texto en su contexto. Analicé los pequeños detalles del pasaje más largo: la esponja empapada en vinagre, la minuciosa anotación de la fecha del calendario, la decisión de no romper las piernas del cadáver y la repetida mención del cumplimiento de la «Escritura».
Todas las notas al pie y todos los comentaristas me llevaban en directo a un único tema común, a un relato oculto detrás —o dentro (pero incuestionablemente inseparable de él)— del relato narrado por Juan en su evangelio. Ese tema común era la fiesta judía de la Pascua. Todos los detalles circundantes estaban relacionados con la observancia tradicional de esa fiesta. Tenía el presentimiento de que la clave del significado de «todo está consumado» también debía buscarse en la Pascua. La muerte de Jesús tuvo lugar durante la Pascua y todos los testigos oculares tendían a encontrar un significado en el momento providencial del acontecimiento. Ese día estaba presente en los detalles y, aparentemente, en cada uno de los detalles.
Aunque la literatura erudita sobre la Pascua podría llenar bibliotecas enteras, me sumergí en ella con frenesí. Todos y cada uno de los comentaristas señalaban que la Pascua era la fiesta anual en la que el pueblo judío renovaba su alianza con Dios. Y en ese punto los comentarios coincidían conmigo. En la teología de mi héroe, el reformador Juan Calvino, la alianza era un tema central, como lo era también en la teología de mi mentor y pastor. Calvino consideraba la alianza la clave interpretativa de toda la Biblia. La alianza definía el vínculo legal que configuraba y regía la relación de la humanidad con Dios desde los albores de la creación.
Ese «todo» que estaba consumado, fuese lo que se fuese, se hallaba ligado a la renovación de la Antigua Alianza con Israel y a la Nueva Alianza sellada con la Iglesia. Es más: en la salvación ese «todo» era algo central y no periférico. No era algo de lo que se pudiera prescindir.
Con el tiempo, ese «todo» pondría a prueba mi relación con la vida y con el sueño que tan cuidadosamente me había forjado.
Pero eso sucedió mucho más tarde. La búsqueda que empezó ese domingo solo tenía que ver con el referente de ese pronombre. La respuesta —estaba convencido— la encontraría en la Pascua, la fiesta que se convirtió en el objeto de mi búsqueda y, más adelante, en el tema de este libro.
2. LA PASCUA Y LA ALIANZA
La Pascua es la clase de tema que amenaza con superar a alumnos como yo. Naturalmente, no era la primera persona en reconocer su importancia capital. Tampoco fui el primero en sumergirme en el abismo de la investigación sobre el tema, ni he sido el primero en sentir la urgente necesidad de plasmar en un libro mis ideas sobre ella. Los volúmenes que encontré en la biblioteca de Gordon-Conwell eran muchos y estaban desgastados por el uso. Cargué con ellos hasta mi casa. Encorvado sobre la mesa, los leí hasta altas horas de la noche; y allí seguían esperándome cuando me levantaba a primera hora de la mañana. Estaba convencido de que en uno de esos libros —o en todos ellos— hallaría la respuesta a la pregunta de qué quedó consumado con ese grito de Jesús en la cruz.
Hace más de un siglo, el estudioso judío Hayyim Schauss señalaba que, tanto para los judíos del siglo I como para los de hoy en día, la Pascua era «algo más que una fiesta: ha sido la fiesta, la festividad de la redención»[1]. De hecho, en las fuentes judías antiguas y modernas el lenguaje de la redención y de la salvación se halla presente por todas partes.
Cosa que a mí, como cristiano, me parecía providencialmente oportuna. Si para los judíos la Pascua es la fiesta de la redención, para Jesús —judío entre los judíos— aquel era el momento apropiado para consumar su misión redentora.
Jesús no otorgaba la misma importancia a todos los elementos de su tradición. No dudó en descartar algunas costumbres, mientras que otras las observó devotamente. No dudó en sanar en Sabbath, por ejemplo, aunque ese día los fariseos prohibían trabajar. Tampoco dudó en tratar con extranjeros —incluso con extranjeras—, algo prohibido también por los fariseos. No obstante, los evangelios demuestran su regular observancia de la Pascua, tanto en su infancia como durante su ministerio público. Lo que yo quería saber era qué significaba la Pascua para él, para los suyos y para los testigos oculares cuyo testimonio recogían los evangelios.
SUELO DE PLAGAS
A lo que nosotros hoy llamamos Pascua los antiguos lo llamaban Pésaj: una raíz hebrea que significa «saltarse algo» o «pasar de largo». La fiesta conmemora el milagro más espectacular de los muchos realizados por Dios cuando liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. El monarca egipcio, el faraón, se negaba con insistencia a permitir que sus esclavos practicaran su religión. Dios respondió a su negativa con una serie de plagas que se abatieron sobre el pueblo egipcio. Pero el faraón no se arredró. El capítulo 12 del libro del Éxodo narra la historia de la última plaga que se cobró la vida de todo hombre y animal primogénito en suelo egipcio.
Читать дальше