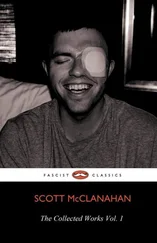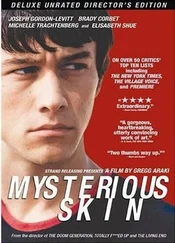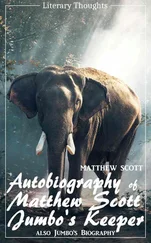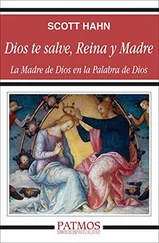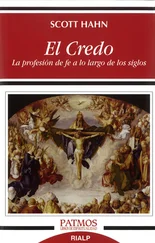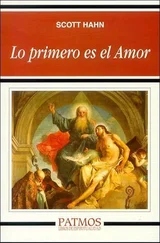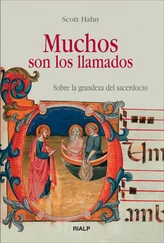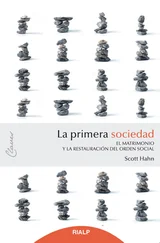Brant Pitre
INTRODUCCIÓN
En 1989 pronuncié por primera vez en Marytown (Chicago) una conferencia titulada «La cuarta copa», en la que abordaba algunas de las investigaciones que tres años antes me llevaron a convertirme al catolicismo. En aquella época era profesor adjunto de estudios religiosos en el College St. Francis de Joliet (Illinois). No ganaba mucho. No tenía una plaza fija ni había publicado nada. Pero era feliz porque era católico, y quería decírselo al mundo. Y tenía la oportunidad de hacerlo.
Estaba encantado de poder contar mi historia ante un pequeño auditorio de gente que tenía interés en ella; y me quedé más encantado aún de la entusiasta respuesta que recibió mi conferencia. Luego corrió la voz y hubo más grupos de gente que me invitaron a narrar mi «búsqueda de la cuarta copa», que yo planteaba como una historia detectivesca protagonizada por mí mismo (con el «Colombo» de Peter Falk como modelo) en el papel del patético investigador que soy en realidad.
Aquello sucedió hace millones de palabras, docenas de libros y miles de lecturas. No sé cuándo perdí la cuenta del número de veces que he hablado desde entonces de «la cuarta copa». No menos de varios centenares, desde luego. He tratado el tema en distintos continentes —casi in situ en el cenáculo de Jerusalén— ¡y hasta lo he contado en medio del mar!
El año pasado, hablando con un viejo amigo que había oído mi conferencia más de una vez a lo largo de los años, me dijo que nunca trataba «la cuarta copa» del mismo modo. Aunque siempre abarcaba el mismo período temporal, me basaba en acontecimientos distintos y en distintas fuentes antiguas.
Reconocí que tenía razón. Emprendí esta gran aventura entre 1982 y 1986, cuando aún era un marido joven, un padre primerizo, un pastor recién ordenado y un erudito novel. Me enfrentaba por primera vez a buena parte de la vida. Y entonces Dios provocó un caos y una confusión que amenazaron todo lo que estaba empezando a amar. Corría el peligro de perder cuanto me brindaba consuelo y confianza. Mi sacerdocio, mi cargo académico, mis amistades e incluso mi matrimonio podían venirse abajo.
¿Cómo iba a ser capaz de resumir esa experiencia en una sola conferencia?
Naturalmente, no era capaz. Por eso me limitaba a contar mi historia una y otra vez, tomando la Pascua como hilo conductor y sin perder de vista el reloj. Llenaba el tiempo con cualquier historia y con cualquier fuente que me pasaran por la memoria.
Mi amigo me sugirió que reuniera todas esas historias y todas esas fuentes en un único libro con todo lo que tenía de aventura y labor detectivesca.
Eso hice. Y aquí está.
He procurado evitar repetir lo que ya he contado en otros libros como Roma, dulce hogar (escrito en colaboración con mi mujer, Kimberly) y La cena del Cordero. Lo que cuento aquí pretende completar mis relatos anteriores.
Cuando estudiaba en un seminario protestante, a algunos nos gustaba cantar los himnos de antaño. Uno de ellos decía así:
Grato es contar la historia
del celestial favor,
de Cristo y de su gloria,
de Cristo y de su amor.
Hace muchos años la cantaba de corazón, y sigo haciéndolo hoy. Treinta años después, ser católico continúa haciéndome extraordinariamente feliz y sigo queriendo contárselo al mundo.
* * *
Nota acerca de las fuentes: Los acontecimientos de que trata este libro tuvieron lugar hace mucho tiempo. He procurado, en la medida de mis capacidades, complementar mis recuerdos basándome en los libros que leía por entonces. A veces, cuando me ha fallado la memoria, he tenido que acudir a otras fuentes recientes con las que estoy más familiarizado.
1. ¿QUÉ ESTÁ CONSUMADO?
Estaba viviendo un sueño; o, en cualquier caso, mi sueño. Me había graduado en mi universidad favorita, me había casado con la mujer ideal y en ese momento estaba estudiando para convertirme en ministro de la Iglesia presbiteriana.
Una vez más, asistía a la Universidad cuidadosamente elegida por mí: el Seminario Teológico Gordon-Conwell. Mi esposa Kimberly y yo teníamos grandes expectativas y la Universidad respondía a ellas. Vivíamos en una comunidad donde las conversaciones del día a día giraban en torno a las Escrituras. Mis compañeros de clase compartían mis inquietudes y mi fervor. La Facultad contaba con académicos de primer orden y muchos de ellos eran también destacados predicadores.
Mi cristianismo era evangélico en la forma y calvinista en esencia. Yo conocía bien el mercado religioso del mundo protestante y elegí mi confesión con tanto cuidado como la universidad y el seminario. En Gordon-Conwell —a diferencia de casi cualquier otro lugar de este mundo— me hallaba entre gente a la que podía calificar de afín a mí. Juntos creamos un grupo de desayuno semanal y le pusimos por nombre Academia de Ginebra, en recuerdo de la escuela fundada por Juan Calvino, nuestro héroe de la Reforma, allá por el siglo XVI.
Estaba más que satisfecho con todas mis decisiones. Imposible diseñar un entorno más adecuado para desarrollar la vida intelectual a la que aspiraba. No me malinterpretes: había alumnos y profesores que disentían de mis amigos y de mí, pero nos tomábamos muy en serio sus argumentos: «Hierro se afila con hierro» (Proverbios 27, 17).
Así que la siguiente decisión a la que me enfrenté fue a qué iglesia asistir. Acertar con el culto dominical sería como poner la guinda a la experiencia. En aquella época el culto me parecía un ejercicio ante todo intelectual, un estudio bíblico condensado y adornado con himnos y oraciones. Desdeñaba cualquier indicio de ritual —de liturgia— por considerarlo una repetición vana: algo inútil y exactamente la clase de aberración de la que los reformadores habían liberado al cristianismo. La liturgia era para los descarriados: católicos, ortodoxos y episcopalianos, compañeros de viaje de los dos primeros.
Me pasé algún tiempo buscando antes de dar con la iglesia perfecta. Se hallaba en una población pequeña, a una media hora en coche de nuestro lugar de residencia. El pastor era Gordon Hugenberger, mi profesor de hebreo. Formado en Harvard y a punto de obtener un doctorado en Oxford, se convirtió en mi héroe, mi amigo, mi modelo y mi mentor. Aunque con el tiempo se ganó una fama merecida, todas sus inmensas dotes me resultaron evidentes desde la primera vez que lo oí predicar.
Era un hombre que infundía vida a las Escrituras. Poseía una vasta erudición. Dominaba a la perfección las lenguas clásicas. Se había licenciado en físicas, en ingeniería y en teología. Y se notaba. Pero él no se daba ninguna importancia y lo llevaba con un humor digno de mención. El Dr. Hugenberger trabajaba mucho sus sermones y siempre procuraba encontrar un detalle impactante: alguna novedad que ofrecer y con la que captar la atención de los fieles. Y luego, una vez atrapados, caíamos bajo su hechizo.
LA LÍNEA DE META
Tengo un vívido recuerdo de un sermón que predicó el domingo anterior al de Pascua. Los fieles de las iglesias litúrgicas agitaban sus ramos y lo llamaban «domingo de Ramos»: nada que ver con nosotros. Pero ni siquiera en una iglesia evangélica se podía ignorar la cercanía de la Pascua y el tiempo que faltaba para su llegada; de modo que aquel «domingo sin Ramos» la predicación del pastor Hugenberger se centró en los acontecimientos del viernes santo.
Siempre lo hacía bien, pero nunca tanto como cuando captaba nuestra atención y la fijaba en la cruz que nos ha salvado. El material con el que trabajaba es riquísimo, más valioso aún que la plata y el oro, y él no desperdiciaba la ocasión.
Gordon Hugenberger era un maestro de la predicación y sabía calibrar con precisión sus palabras. Pero también estaba abierto al Espíritu Santo y, cuando hablaba, se dejaba llevar, aunque al hacerlo su hechizo pudiera romperse.
Читать дальше