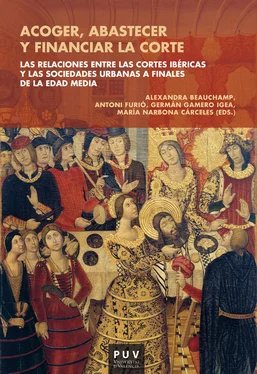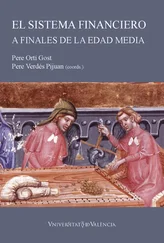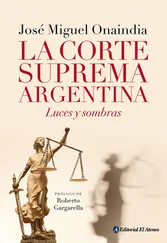Los historiadores de la economía urbana medieval han puesto de relieve la gran vitalidad del mundo urbano y, en particular, en lo que no dejaba de ser la principal preocupación de las autoridades municipales: abastecer a la ciudad. El proyecto de investigación Feeding the City , que se desarrolló inicialmente en Londres en los años 1990 41y que se ha extendido más tarde a otras ciudades bajomedievales, entre ellas, Valencia, entre 2011 y 2014 42, ha demostrado que abastecer o alimentar a la ciudad no sólo era el principal problema de ciudades de miles y miles de habitantes dedicados a actividades no agrarias, a los que había que alimentar, sino también que se trataba de un negocio colosal para los mercaderes. En efecto, éstos se encargaban de asegurar los suministros, apoyándose en la capacidad de la urbe de almacenar los productos alimenticios, así como de transformarlos, desarrollando así una fuerte industria que fomentara la emergencia del artesanado local.
Por su parte, además de ser grandes mercados alimenticios, las grandes ciudades eran puntos nodales del mercado del lujo, y ofrecían gran parte de los recursos humanos y del savoir faire necesarios para sustentar el gusto de la cultura aristocrática tardomedieval por la ostentación y el consumo suntuario 43.
No obstante, las relaciones materiales y económicas entre la sociedad urbana y la cortesana no se creaban solo a partir del momento de la llegada de esta última a la ciudad. Al contrario, las necesidades cotidianas de un séquito durante los desplazamientos 44favorecían las relaciones frecuentes entre el príncipe y sus oficiales, por un lado, y los artesanos y mercaderes por otro. En un artículo reciente en el que se analizan las técnicas administrativas de organización del abastecimiento de la corte real portuguesa, Rita Costa Gomes recuerda tanto la anticipación de las peticiones transmitidas a las ciudades, por parte de la corte, como la capacidad de adaptación de los ciudadanos a aquellas 45. Además, cuando no era posible avituallar a su corte únicamente a partir de los productos que proporcionaba un único mercado, los príncipes echaban mano de varios mercados a la vez e incluso, dado que el comercio bajomedieval estaba organizado a escala internacional en muchos aspectos, el abastecimiento de las cortes se procuraba también más allá de los mercados locales 46. Esto se percibe principalmente en los encargos de productos suntuarios y obras de arte que no se «confiaban a maestros locales, sino que las ejecutaba el selecto grupo de los artistas de corte», artistas llegados de todas partes y que circulaban de una corte a otra 47.
Cabría plantearse la cuestión de las condiciones económicas previas que resultaban necesarias en una ciudad para que una corte pudiera asentarse allí de modo estable y satisfacer sus múltiples necesidades materiales (es decir, diversidad de actividades económicas y artesanales, dinamismo del mercado y un largo etcétera). También hay que presuponer un cierto interés económico de los habitantes de las ciudades que les llevara a atender las demandas de los miembros de los séquitos cortesanos que pretendían no sólo ya cubrir sus necesidades más básicas, sino también poner de manifiesto de forma material la superioridad social que les emplazaba en una posición dominante 48.
Con las contribuciones de Juan Vicente García Marsilla, Lledó Ruiz Domingo, Merche Osés Urricelqui y Fernando Serrano Larráyoz, las páginas siguientes ahondan en el tema de la procedencia urbana de los productos de consumo diario, pero también de los productos suntuarios. Estos trabajos subrayan los límites de la adecuación de la producción urbana local al consumo de la corte, a sus gustos refinados y a veces exóticos, y la necesidad de apoyarse en redes mercantiles de otras ciudades, incluso en el extranjero, para importar productos cuyo abastecimiento supera a la producción y al mercado local.
3.3. Cuando la ciudad financia la vida cortesana
Es bien sabido que los monarcas bajomedievales no conseguían mantener su tren de vida únicamente a base de sus propias rentas. De hecho, las ciudades y las sociedades urbanas en general se cuentan entre las principales fuentes de financiación de la realeza en los reinos hispánicos, como lo demuestran una gran cantidad de trabajos recientes. Así, por ejemplo, se conocen muy bien los mecanismos fiscales –emisión de deuda pública, en concreto– que hicieron de las ciudades el principal motor económico de la política militar de los príncipes y de la construcción del estado 49. Particularmente, los trabajos pioneros de Miguel Ángel Ladero Quesada sobre la hacienda castellana han sacado a la luz las diversas facetas de la fiscalidad real que gravaba a los municipios 50. Además, gracias a numerosos estudios llevados a cabo estos últimos veinte años al amparo de importantes proyectos de investigación, actualmente se conoce mucho mejor el papel de los financieros y banqueros que rodeaban a los príncipes hispanos bajomedievales, muchas veces en calidad de prestamistas, personajes profundamente vinculados a estas ciudades y asentados en ellas 51. Sin embargo, estos trabajos suelen prestar más atención a la financiación del régimen monárquico que a la financiación de la corte en sí misma, entendida como una pequeña sociedad con particularidades y necesidades propias.
Siendo todavía dos ámbitos tan dependientes el uno del otro – corte como lugar para el gobierno del reino y casa como espacio doméstico para el príncipe y su entorno familiar–, resulta difícil estudiar en qué medida los donativos y los recursos fiscales de las ciudades servían para financiar los gastos cortesanos. Sin embargo, Rafael Narbona Vizcaíno lo demostró recientemente para la financiación de la estancia y el avituallamiento de Alfonso el Magnánimo en Valencia entre 1425 y 1432 52, y Pablo Ortego determinó por su parte la procedencia de los recursos que financiaban la cámara real de Castilla y favorecían la vida diaria de la corte a fines de la Edad Media 53.
En el presente volumen ofrecen una buena aportación al tema de la financiación de las cortes por parte de la urbe las contribuciones de Pau Viciano, Germán Gamero, Diana Pelaz, Enza Russo, María Álvarez y Javier Goicolea.
3.4. Impacto económico de la llegada e instalación de un séquito cortesano en un entorno urbano
En esta misma línea cabría preguntarse también cuál fue el impacto de estas cortes en la vida económica de las ciudades en las que se establecían.
No es fácil medir la responsabilidad del desarrollo de la vida cortesana en las variaciones de los precios urbanos 54, las condiciones de producción y de la calidad de los productos 55o los flujos comerciales o financieros. Ni tampoco es fácil evaluar el peso del gasto cortesano en la actividad de la ciudad, pero son indicadores que permiten entender con más detalle las diversas facetas de sus relaciones económicas y materiales. Se trata, así, de valorar las consecuencias que tuvieron en la economía urbana la llegada e instalación de los sequitos cortesanos, su demanda alimenticia masiva, su consumo de bienes de lujo, sus altas necesidades financieras o incluso su necesidad de alojarse. Por lo tanto, cabe examinar no sólo el interés que las ciudades podían tener en acoger a aquellas muchedumbres heterogéneas, sino también el provecho económico o comercial que podían sacar, así como las dificultades que podían nacer de la presencia de la corte. De manera indirecta, para entenderlo todavía con mayor precisión, cabría hasta estudiar en qué medida el consumo de las cortes influye y estimula el propio consumo de los ciudadanos 56, y cuando fuera posible, si existió competitividad a la hora de acoger a un séquito, o rivalidades a nivel económico para sacar provecho económico de la presencia de la corte entre ciudades o entre los ciudadanos entre sí.
Читать дальше