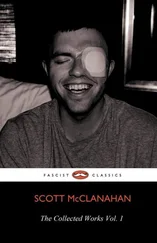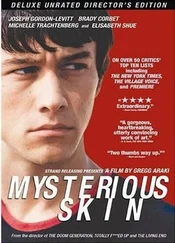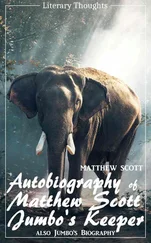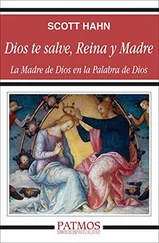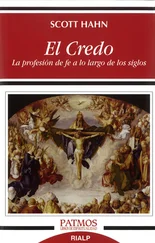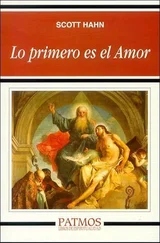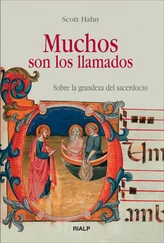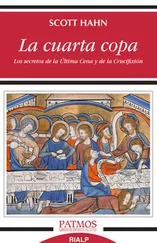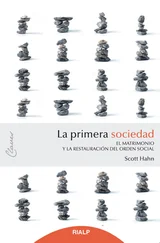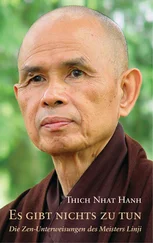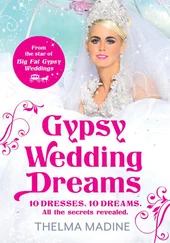El rostro de la interrogadora enrojeció de indignación maternal: «¿Cómo han podido hacer una cosa semejante? ¿Por qué no se lo dijiste a tu mamá?»
«Tenía miedo», respondí mansamente.
Enseguida llegó un oficial de policía de Pittsburg y rápidamente me las arreglé —¡con ayuda de las detectives del local!— para convencerle de que los auténticos culpables eran otros. A su vez, el policía me ayudó a hacer convincente el tema ante mi madre.
SCOTT-LIBRE[1]
Muy pronto, estuve literalmente libre en mi casa. Cuando mi madre aparcó el coche en la entrada, murmuré algo sobre estar cansado. Ella se mostró comprensiva, y yo me fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta.
Inmediatamente oí una conversación apagada al pie de las escaleras. No podría distinguir las palabras, pero sabía que la voz suave era la de mi madre y que la voz que aumentaba gradualmente el tono y el volumen era la de mi padre. Aquello no presagiaba nada bueno.
Enseguida me llegó el sonido de unas fuertes pisadas desde la entrada en la planta baja hasta mi habitación. Más que oír, sentí llamar a la puerta.
Era mi padre, y le dije que entrara.
Clavó los ojos en mí, que inmediatamente fijé los míos en un punto distante de la alfombra.
«Tu madre me ha contado lo que ha sucedido hoy».
Asentí.
Continuaba mirándome. «¿Te viste obligado a robar esos álbumes de discos?»
«Sí».
Me miró severamente y repitió: «¿Te viste obligado a robar los discos?»
En respuesta, asentí de nuevo. Pude ver sus ojos dirigidos hacia el imponente montón de discos apilados junto a mi estéreo.
Me miró de nuevo: «¿Y dónde tenías que dejar los discos después de robarlos?»
«En el tocón de un árbol, repuse, en el bosque cercano al centro comercial».
«¿Puedes enseñarme ese tocón de árbol?»
Afirmé de nuevo.
«De acuerdo, dijo. Ponte el abrigo, Scott. Vamos a dar un paseo».
EL TOCÓN DEL BOSQUE
El bosque estaba a unas trescientas yardas de casa, y el centro comercial aproximadamente a media milla de camino a través de él. El follaje era espeso y yo estaba seguro de que vería cantidad de tocones de árbol. Todo lo que tenía que hacer era elegir uno de ellos.
Bastante confiado, mientras caminábamos podía ver gran cantidad de árboles, gran cantidad de hojas, gran cantidad de leña, incluso algunas ramas caídas... pero una manifiesta carencia de tocones. Mi padre me seguía, de modo que no podía ver mis ojos escrutando de un lado a otro con creciente desesperación. Sentí cierto pánico cuando vi clarear. Los bosques acababan y no había visto ni un tocón.
Al borde de los bosques, con el centro comercial frente a nosotros, dije: «Allí. Ahí estaban los chicos esnifando pegamento».
«De acuerdo, replicó padre, ¿dónde está el tocón?»
«Es ese montículo de barro. Ese montón de tierra». Se volvió a mirarme: «Dijiste un tocón».
Yo, sufriendo: «Bueno, montón, tocón...»
«Montón, tocón», repitió, deteniéndose dolido entre ambas palabras. Yo esperaba ver explotar su temperamento, volverse hacia mí encolerizado y llamarme mentiroso, pero se limitó a decir: «Vamos a casa».
Durante la eternidad que duró el camino a través de los bosques mi padre no pronunció palabra. Yo ya no temía la explosión, casi la deseaba. Su silencio me estaba matando.
Llegamos a casa. Cerró la puerta. Se quitó la chaqueta, los zapatos y subió al piso de arriba.
En un momento, yo subí también a mi habitación, solo, y cerré la puerta. Pensaríais que estaba celebrando una victoria: me las había arreglado para mantener mi tortuosa historia con la suficiente seriedad como para engañar a las dos detectives del centro comercial, al policía ¡y a mi madre! Pero no había nada que celebrar. Estaba experimentando algo completamente nuevo. En aquel momento empecé a comprender lo que significa tener un corazón humano. Sentía una abrumadora sensación de vergüenza porque mi padre no había creído mi historia, porque él sabía que el hijo al que amaba había mentido y había robado.
Lo que me sucedía no era simplemente el despertar de una conciencia. Era el descubrimiento de una relación. Toda mi vida había visto a este hombre como un juez, un jurado y un verdugo. Cada vez que había hecho algo malo, temía ser descubierto, juzgado y castigado. Pero aquel día descubrí que había algo peor que provocar la cólera de padre: era romper el corazón de padre. Yo lo había hecho, y lo odiaba.
PONER LAS COSAS EN CLARO
Mi padre no era lo que cualquiera podría llamar un creyente devoto. Ni siquiera estaba seguro de creer en Dios. No obstante, a lo largo de los años, he descubierto gradualmente que en aquel momento solitario en que cumplí los trece, mi padre representaba para mí la paternidad de Dios, y empecé a poner las cosas en claro. Ya no disfrutaría con mis «triunfantes» mentiras y mis hurtos. Mi culpa estaba en evidencia; me sentía avergonzado de mí mismo y más solo de lo que había estado nunca.
Me gustaría poder decir que aquel fue el momento de mi conversión a Cristo: un milagro repentino y deslumbrante, como el encuentro de San Pablo con Jesús en el camino de Damasco, pero no fue el caso. Era, todavía, un despertar, un comienzo.
Mi delincuencia juvenil destacaba, quizá, entre la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, no estoy seguro de ser el único en buscar excusas: lo hacemos todos, lo hace cada generación desde Adán y Eva. A veces un poco, otras mucho. Lo hacemos en nuestras conversaciones cotidianas y en nuestros ensueños personales. Cuando relatamos nuestros problemas —en el trabajo o en el hogar— ¿incluimos los detalles que podrían dejar caer una sombra sobre nuestra responsabilidad en el asunto? O, al contrario, ¿nos describimos como un héroe o una víctima indefensa en una oficina o en un drama doméstico? Si tú y yo estudiamos seriamente el modo en que hablamos de los sucesos de la vida cotidiana, probablemente encontraremos ejemplos en los que exageramos nuestro victimismo y magnificamos las faltas de los demás, mientras ignoramos las nuestras. Encontramos excusas y circunstancias atenuantes para nuestros propios errores, pero nos mostramos claramente implacables relatando los de nuestros vecinos o colegas. Con frecuencia, amigos y familiares creerán nuestra versión de la historia y, con frecuencia, empezaremos a creerla nosotros mismos.
Todo esto, te dirán algunas personas, es —como la aversión a la confesión— «bastante natural». Pero eso no es cierto. No es natural en absoluto. Falsificar los hechos significa realmente destruir la naturaleza. Destruye las cosas-como-son, junto con el delicado tejido de causa y efecto, y los sustituye con las cosas-como-desearíamos-que-fueran: castillos en el aire.
OLVIDADO, NO PERDONADO
Uno de mis filósofos favoritos, Josef Pieper, escribió que esta «falsificación de la memoria» se encuentra entre nuestros peores enemigos, porque ataca «a las raíces más profundas» de nuestra vida moral y espiritual. «No hay un modo más insidioso de establecer el error que esta falsificación de la memoria por medio de ligeros retoques, sustituciones, atenuaciones, omisiones o cambios en el énfasis»[2].
Una vez que hacemos esto —y todos lo hacemos— comenzamos a perder el auténtico hilo narrativo en nuestra vida. Las cosas ya no tienen sentido para nosotros. Las relaciones se enfrían. Perdemos el rumbo y nuestras señas de identidad.
Lo diré de nuevo: esto es algo que todos hacemos, aunque nunca debemos pensar que es lo natural. Por eso, tales síntomas de malestar nos son, quizá, tan familiares a todos. Entonces, ¿cómo superar ese desasosiego, que es pandémico, y tan sutil que impide el diagnóstico? Incluso Josef Pieper encuentra la tarea abrumadora. «El peligro, decía, es mayor por ser tan imperceptible... Tampoco pueden detectarse rápidamente tales falsificaciones explorando la conciencia, aunque se aplique a esta tarea. La sinceridad del recuerdo solamente puede asegurarse por una rectitud del conjunto del ser humano».
Читать дальше