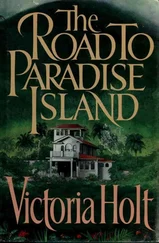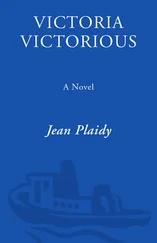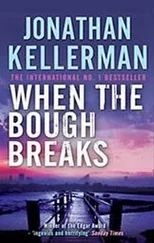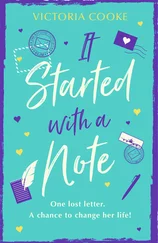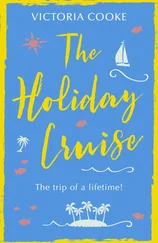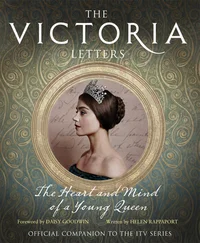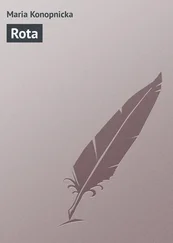Lo primero que recuerdo son las luces. Mi camilla atravesó esa puerta y me encandilaron violentamente, como si un millón de cámaras me hubiesen estado tomando infinitas fotos con flash al mismo tiempo. Era como estar en la alfombra roja de los Oscar pero menos glamuroso y mi premio, en lugar de una estatuilla de oro sería… ¿no morir? Desconocía la gravedad de mi situación. Sentí que podía morirme. Tuve miedo de que mi vida se acabara en las próximas horas. A mis veinticinco años. La sensación tangible de encontrarse con la muerte, una vez que aparece, no se puede deshacer. Entendí que, sin saberlo, había pensado toda mi vida que era inmortal.
Me llevaron a una de las salas de emergencia y se acercaron incontables doctores y enfermeras. Juan entró conmigo. Los médicos a mi alrededor no paraban de hablar. No sé bien qué decían. A mis ojos todo sucedió en cámara rápida, pero mis pensamientos se formaban con lentitud, como si estuviera extremadamente borracha. Me sentía muy mareada, y mientras me tocaban las manos, las piernas, el cuello y más, yo solo pensaba en una cosa: mi cerebro. Tenía pánico de haberme golpeado la cabeza de forma tal que me quedara daño cerebral permanente. No saber en qué año estábamos confirmaba que mi miedo podía ser entonces mi realidad. Mi miedo me estaba contando una historia que mi cabeza hacía todo lo posible para validar. No es casualidad que cuando vemos un círculo semicerrado nuestro cerebro completa la circunferencia.
Mi hermano Conrado jugó al rugby toda su vida y golpearse la cabeza no era un accidente para nada original. Cuando alguno se golpeaba, lo primero que exclamaban con desesperación era “que no se duerma”, y acto seguido le hacían las mismas preguntas una y otra vez. Con eso en mente, yo repetía, para adentro y para afuera: “Mi nombre es Victoria Forcher, nací el 14 de agosto de 1993. Mi mamá se llama Andrea y mi papá se llama Emilio. Tengo dos hermanos: Conrado y Emilio Teodoro. Trabajo en Google y vivo en Ciudad de México, en Avenida Tecamachalco 65, piso 106, Reforma Social”. Nadie me lo preguntaba, pero yo por las dudas lo decía, y por más que por momentos sentía que la habitación se movía o la luz me molestaba, cerrar los ojos era lo último que iba a hacer. Qué bueno que estaba rodeada de médicos, pero yo seguía mis propias indicaciones, muy fundamentadas habiendo estudiado Comunicación Social. Todavía debo la tesis (ya sé lo que vas a decir, mamá).
Me pusieron suero. Me sacaron sangre. Me dieron una inyección en la cola, de la cual solo fui consciente porque me hicieron girar para poder colocarla. No sentí ni un poco de dolor con todas las agujas que me atravesaron la piel en ese lapso de tres minutos. Supongo que fue por el shock o porque mi cuota de dolor estaba agotada y concentrada en mi cabeza y en mi cara. Los traumatólogos se aseguraron de que la movilidad de mis extremidades siguiese intacta, y por suerte lo estaban. Tenía raspones con sangre en las dos manos, un fuerte dolor en mi muñeca derecha y en mi rodilla izquierda, pero todo aparentaba funcionar correctamente. Mi destreza motriz definitivamente era importante para mí, pero no era lo importante.
Estaban esperando que viniera un médico especialista a revisarme la cara y la cabeza. La única claridad que tenía al respecto era que me había destruido algo, no sabía cómo, qué parte, dónde ni qué tan grave era, pero seguro había algo en la mitad derecha de mi cráneo que no estaba como debería.
—¿Hoy es jueves? —le pregunté a Juan con cierto aire de seguridad.
—No, hoy es viernes —casi respuesta correcta, pero seguía reprobando ese puto examen temporal.
¿Quiénes somos sin recuerdos? Si nuestras vivencias desaparecieran a medida que pasamos al siguiente instante, ¿cómo desarrollaríamos una identidad? Ahí entendí que somos la suma de nuestros recuerdos.
La frase que le digo a Juan en ese momento se la dedico a mi jefe de ese entonces, Javid:
—Y es de día, ¿por qué no estoy trabajando?
Qué chica responsable y cumplidora, ¿no?
—Porque es mi cumpleaños y tuviste un accidente —dijo Juan, preocupado por que yo siguiese sin entenderlo.
—Ya sé, pero ¿por qué no estaba en la oficina? —pregunté perdida.
—Porque fuimos a almorzar por mi cumpleaños y ya no pensabas volver.
Tras algunas horas cautiva de mi propia agonía, de repente… cachetada de recuerdos. Fue como si me hubiesen pegado una piña de memorias o me hubiesen inyectado los últimos tres meses de mi vida por intravenosa.
—Juan, es tu cumpleaños. Ayer fuimos a comer a lo de Kao e Ichi, hice Chocotorta. Fuimos a almorzar a esa galería en Polanquito que nos gusta. Comí pollo relleno acompañado de couscous. Comimos una torta de chocolate muy rica —claramente la comida es muy importante para mí—. Están tu papá y la Patri de visita y vos mañana te vas a Chicago por trabajo.
Juan es mendocino. Por eso yo fui rebautizada “la Vicky” y la novia del padre era “la Patri”. Claramente Juan nunca se fue a Chicago.
En ese momento la cara de Juan se transformó como si le hubiesen administrado un tranquilizante para caballos. Vi cómo se relajaron sus facciones.
—Mi nombre es Victoria Forcher, nací el 14 de agosto de 1993. Mi mamá se llama Andrea y mi papá se llama Emilio. Tengo dos hermanos: Conrado y Emilio Teodoro. Trabajo en Google y vivo en Ciudad de México, en Avenida Tecamachalco 65, piso 106 —soy pesada, eh—. Hoy es 1.º de marzo de 2019, cumplís treinta y un años —examen aprobado. Estrellita para Vicky.
Pero en ese momento me acordé de algo más. Mamá siempre cuenta que cuando yo tenía nueve años, fuimos juntas a ver una comedia musical en el colegio de uno de mis hermanos. Una de las protagonistas cantó una canción como solista y, en ese momento, yo le toqué el hombro a mamá y le dije, con ojos gigantes: “Yo quiero hacer eso ”.
Toda la vida me apasionaron la música y el canto. Mi alma baila al compás del blues y el soul. Tengo una voz oscura, grave, que disfruto de hacerla gritar y vibrar en canciones de Aretha Franklin, Joss Stone o Eric Clapton. Siempre tuve muchos sueños, pero mi problema ha sido que aparentemente no estoy dispuesta a esforzarme lo suficiente para intentar alcanzarlos. También tengo muchas frustraciones. ¿Pensé en estudiar música? Sí, pero mis inseguridades, mis propias trabas internas, mi miedo al fracaso y mi gran cantidad de intereses diversos hicieron que eligiera otros caminos. A veces somos tan autodestructivos que convertimos un regalo en una prisión, como el libre albedrío.
Mi indecisión me llevó a estudiar Ciencias de la Comunicación, pero la música siguió siempre presente. Cantaba en bares, eventos y restaurantes, cantaba con la banda de algún amigo e incluso (por favor, no te rías) participé en el programa de televisión La Voz , en el equipo de Alejandro Sanz, cuando estuve de intercambio en Madrid, a mis veintiún años. La música fue siempre tanto mi escape como mi encuentro, mi guarida y mi canal principal.
De grande empecé a descubrir que, a pesar de que me encantaba estar arriba de un escenario, también disfrutaba en igual medida estar del otro lado del telón. Me empezó a gustar la idea de ser parte de la industria de la música pero sin tener un micrófono en mano. Me aceptaron en Berklee College of Music en mayo de 2017. Quería estudiar Music Business y Music Production. No fui. El porqué amerita otro libro.
Y después de varios trabajos llegué a Google, en mi último año de carrera, y me enamoré de la tecnología. La velocidad de la industria, su capacidad de democratización y la posibilidad de conectar elementos que de otra forma sería imposible que convergieran, todo eso me resultó lo más parecido a la magia que había conocido jamás. También nos daban mucha comida gratis y nos dejaban jugar al ping-pong en horario laboral, seguro eso también tuvo que ver. Y empecé a preguntarme qué sucedería si mezcláramos música y tecnología. ¿La respuesta? Spotify. Trabajar ahí se había convertido en mi sueño.
Читать дальше