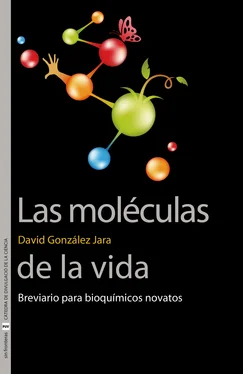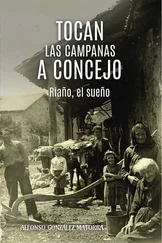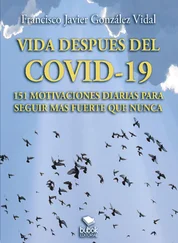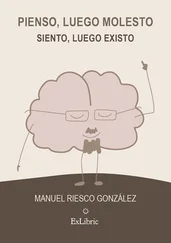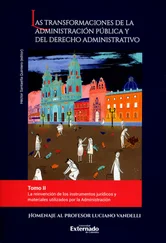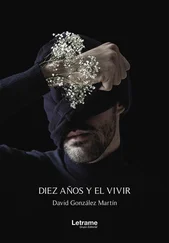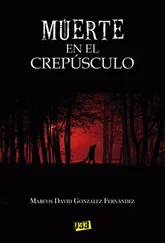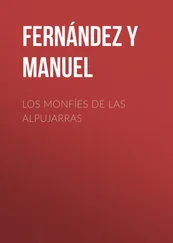El primer inconveniente que surgió al escribir este libro fue la complejidad que le es inherente al tema que en él trato de desarrollar. El nivel molecular posee una complejidad que no siempre es accesible para el lector que carece de rudimentos científicos (especialmente en química), de modo que un libro con un enfoque eminentemente académico estaría vetado a la mayoría de los lectores. Por otro lado, el tono y la estructura de los libros de carácter divulgativo que ya había escrito sobre parasitología, microbiología o botánica (todos con el nivel organismo como gran protagonista) tampoco se adaptaban a lo que estaba buscando. ¿Qué hacer? Finalmente, me he decantado por un híbrido que contenga muchos de los más relevantes aspectos científicos de las macromoléculas, pero que a la vez mantenga un tono divulgativo que no dé por conocido ningún concepto, sino que, por el contrario, el uso de analogías, trasposiciones, símiles… y otras estrategias típicas en divulgación hagan accesible la lectura a cualquier individuo.
El otro dilema ante el que me encontré hacía referencia al estilo narrativo que debía emplear: una especie de narrador omnisciente, relato narrativo a modo de memorias, en primera, en tercera persona, impersonal, informal… Dudas que disipé tras releer (creo que por quinta vez) El guardián entre el centeno . En este libro J. D. Salinger utiliza una técnica narrativa llamada Skaz , un tipo de narración en primera persona que mimetiza la palabra escrita con la palabra hablada. En su libro, Salinger se pone en la piel de un adolescente que constantemente se dirige en primera persona al lector; y eso mismo es lo que veréis en este libro sobre moléculas, solo que en vez de imitar los pensamientos de un chaval de quince años me he decantado por desempeñar un papel que no me es del todo desconocido: el de profesor.
Dicho todo lo cual, el libro Las moléculas de la vida está escrito con un tono divulgativo, en primera persona y utilizando un lenguaje más cercano al hablado que a la palabra escrita. Además, entre sus páginas os encontraréis con una gran cantidad de imágenes que recrean la estructura de las moléculas que originan la vida y los procesos en que intervienen. Es probable que, ante la profusión de representaciones moleculares que aparecen en el texto, un vistazo superficial pueda abrumar al lector, haciéndole pensar que este es otro manual para estudiantes de bioquímica y no un libro divulgativo. No podría estar más equivocado, todas las imágenes han sido cuidadosamente seleccionadas (la inmensa mayoría diseñadas ex profeso por el autor) con el objetivo de complementar las explicaciones y facilitar su comprensión. Las imágenes de moléculas y procesos químicos no tienen como objetivo incrementar el nivel de complejidad de los contenidos desarrollados en el libro, sino facilitar su aprehensión por el lector.
El libro está dividido en siete capítulos, dedicándose el primero a esclarecer conceptos generales relacionados con el origen y las características de átomos y moléculas. Durante los otros seis capítulos se abordan relevantes aspectos sobre la estructura, propiedades y funciones de las moléculas de la vida: agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Sin duda, existen muchísimas más moléculas de la vida de las que vais a conocer en este libro, pero las que aquí se desarrollan son más que suficientes para comprender la relevancia que unas «simples» moléculas poseen en la génesis y el mantenimiento de la vida en este planeta.
En Ávila, a 24 de agosto de 2018.
David G. Jara
1
EL PRINCIPIO DE TODO
Ginebra. 4 de julio de 2012
En el interior de un minúsculo y espartano despacho situado en uno de los extremos del CERN, al menos una decena de investigadores, generalmente comedidos y poco dados a la celebración, brindan exaltados con champán cual hooligans tras la victoria de su equipo de fútbol. Y la celebración no era para menos: acababa de ser descubierto el bosón de Higgs, y con ello el modelo estándar de la física de partículas recibía un espaldarazo sin precedentes.
Lo cierto es que poco, muy poco voy a hablaros del bosón de Higgs o de la teoría cuántica de campos, porque, sin duda, excede los objetivos de este escrito. Sin embargo, la anécdota anterior no es sino el fiel reflejo de la naturaleza humana y de su afán por encontrar respuestas a todos los interrogantes que retan a su entendimiento. El Homo sapiens es una especie que ha sido bendecida por la naturaleza con la capacidad para ser consciente de lo que sucede a su alrededor y, a la vez, con la necesidad de cuestionárselo absolutamente todo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos?…
El LHC ( Large Hadron Collider ), donde se descubriera el bosón de Higgs haciendo colisionar haces de protones a velocidades cercanas a la que posee la luz en el vacío, es, por ahora, el último paso en esa eterna búsqueda de respuestas a la que cual Sísifo se encuentra eternamente condenado el ser humano. Pero la capacidad para cuestionarnos una realidad de la que nos sentimos protagonistas no ha surgido de repente en el hombre contemporáneo, todo lo contrario, se trata de una característica innata a la naturaleza humana de la que los antiguos griegos ya dieron sobrada cuenta. Fue en la Antigua Grecia donde por primera vez surgió el concepto de átomo como componente fundamental de la materia, y esa misma antediluviana idea constituye también el punto de partida para este escrito.
PASE DE MODELOS
Allá por el siglo V a. C., Leucipo y su discípulo Demócrito establecieron una corriente de pensamiento denominada atomismo que, entre otras ideas, proponía que toda la materia (desde una piedra, pasando por el aire que respiramos, hasta llegar a los propios seres humanos) estaba modelada a base de unas partículas indivisibles llamadas átomos. Para estos primeros científicos, las diferentes combinaciones de átomos eran la causa final de la heterogeneidad de los organismos y objetos que se podían observar en la naturaleza. Lo cierto es que hoy día, habiendo crecido dentro de un paradigma que da por supuesto la existencia de los átomos, puede parecernos un planteamiento demasiado simple. Sin embargo, estos pensadores, los físicos teóricos de la antigüedad, tan solo disponían de su cerebro y de una enorme capacidad de observación para llegar a unas conclusiones que a nosotros nos han venido dadas.
Durante siglos, la idea de una materia constituida por átomos cayó en un profundo olvido, probablemente porque los alquimistas estaban más preocupados por encontrar la inexistente piedra filosofal (que a lo Rey Midas convertiría en oro cualquier otro metal) que en conocer la verdadera naturaleza de la materia. Pero en la primera década que vio nacer el siglo XIX un científico inglés llamado John Dalton recuperó aquella genial idea de los atomistas griegos, y no solo predicó a los cuatro vientos que la materia estaba hecha a base de átomos, sino que además propuso el primer modelo atómico . Y es precisamente en este punto donde surge el primer inconveniente que os puede hacer perder el hilo de la narración: pero ¿qué narices es un modelo atómico?
Vale, imagina que te doy lápiz y papel, y te pido que dibujes algo que nunca has visto; yo qué sé… un gamusino. Me preguntarás: ¿cómo dibujo algo que jamás he visto? Bueno, si te voy dando pistas (tiene cuatro patas, mucho pelo, dientes enormes…), es probable que poco a poco vayas creando una imagen sobre el papel; y, obviamente, cuantas más pistas te dé más se parecerá el dibujo a la imagen real de un gamusino. Aunque no te engañes, ni los gamusinos son reales ni en el hipotético caso de que en verdad existiesen tu dibujo nunca sería idéntico al verdadero gamusino.
Читать дальше