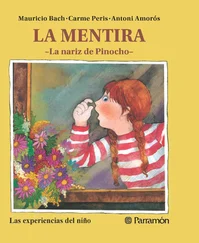El Escritor, que es mi doble línea continua, me ve dibujando junto a la ventana. Me pregunta qué dibujo y le señalo el pino y las sogas. Sería un columpio, deduce. Un columpio, y cuando lo dice incluso veo la sillita que antes sujetarían las cuerdas y a un pequeño balanceándose con su madre detrás. Y sé que esa bondad suya de ver lo bello que fue algo es lo que nos mantendrá juntos, a pesar de lo civilizado que me parece repartir los fines de semana y los gastos de manutención. Porque permanecer juntos más allá, cuando no se piensa volver a procrear, sólo puede ser fruto de una inercia instintiva; sin duda, de un empeño irracional.
Estas ideas se presentan como fantasmas mientras floto de noche en la piscina. También el casero colocó un cartel con normas civilizadas sobre su uso, incluye prohibiciones y obligaciones, todas evidentes, aceptables, fáciles de cumplir. Aun así no puedo evitar, supongo que debido al frío, orinarme dentro del agua.
Por el día, mi pequeño anfibio me pide que me bañe con él, pero intento leer y broncearme. Debería ponerle crema para el sol; le pido que salga de la piscina y, cuando lo hace, me obliga a levantarme y correr tras él con un espray. Lo atrapo, ya tiene la nariz colorada. Le pido que cierre los ojos, obedece y le disparo. Un segundo, dos, y comienza a gritar.
Los chillidos traen el auxilio del padre. ¡Duele, duele!, aúlla y se frota. No, me defiendo, no le eché crema en los ojos, los tenía cerrados, es para niños, y señalo el dibujo del envase. Su padre lo coge y lo mete bajo la ducha. El pequeño sigue gritando, con los ojos cerrados le tira puñetazos y patadas al aire, pero el Escritor, paciente y fuerte, lo retiene bajo el agua y le aclara los ojos. Sigue sin abrirlos. ¡No, no!, protesta. El padre lo envuelve en una toalla, lo convierte en una pequeña crisálida naranja y lo lleva al césped. Lo acurruca y lo calma. Mira, le susurra, creo que lo de ahí arriba es una ardilla. Entonces sí, ahora el pequeño abre los ojos. ¿Dónde?, pregunta, ¿dónde?, y la decepción hace que se olvide del dolor. El padre me mira y me sonríe para expiarme, y le dice ya está, no ha pasado nada.
No me responsabiliza, quizás me ha dado por perdida. Me arrebata el error y también la culpa, como si yo pudiera vivir sin ella. Ellos entran en casa, pero yo sigo con el espray en la mano, aún humeante y, con los ojos bien abiertos, me disparo a bocajarro.
Cuando volvemos a casa, todo huele a podrido.
Se fue la luz o alguien la quitó.
En todas las acusaciones anónimas ese alguien soy yo. Soy el alguien que dejó la leche fuera, que no abrigó lo suficiente al niño, que olvidó recoger la ropa seca cuando empezó a llover. No pasa nada, le puede pasar a cualquiera . Me he convertido en ese alguien y también en cualquiera. Pronto seré nadie.
El congelador estaba lleno de carne. Cuando nos fuimos a vivir juntos nos bastaba con tener una botella de vino frío, pero ahora sí necesitamos las reservas, necesitamos el futuro. La nevera se ha estropeado y habrá que comprar una nueva, diagnostica el Escritor. La sangre ha formado un río burdeos desde el congelador hasta el suelo. Le propongo que, mejor, compremos otra casa, que dejemos esta tal cual, que cerremos la puerta y ya. Se ríe y me dice que no podemos hacer eso. Pero sí se puede, siempre se puede.
Ya lo hicimos una vez, no estábamos seguros de nada, pero no hacía falta, no teníamos miedo. El piso es pequeño, eso fue lo único que dije entonces. Siempre quise tener una habitación, si acaso un rincón sólo mío. Se lamentó de que en ese caso seríamos poco más que compañeros de piso. No pude confesarle que a mí me gustaba la idea, una comedia de enredos vivida en el salón, con peleas de cojines y alguna de verdad en la que un plato acabara roto contra el suelo. Ese crash que obliga a comenzar de nuevo. Pero en una sola tarde compramos una cama de matrimonio y un juez nos convirtió: a él en marido y a mí en mujer.
Los dejo solos con el desastre de la nevera que sangra y voy al hipermercado con una serie de instrucciones sencillas a seguir: blanca, A+, no frost , sesenta centímetros. Las vallas y letreros del aparcamiento me obligan a bajar dos plantas. Doy una vuelta, dos, enciendo las luces y veo que un coche se va. Espero paciente y comienzo la maniobra, la escena vulgar de las cosas difíciles: meter un coche en una plaza, meter un saco de dormir en su funda, meter los muslos en unos vaqueros. Todo debe encajar y quedar ajustado, sin holgura, desde el coito hasta nacer, apurado, que dé miedo no caber, que cueste, que, cuando se consiga, se consiga algo, que una tontería como aparcar el coche parezca un logro. Y el coche no cabe y otro aguarda, siempre hay otros esperando a que tú no puedas; conseguirlo sobre el fracaso de alguien es mucho mejor. El conductor que espera estira el cuello, menea la cabeza y me voy. Me voy de la plaza, del aparcamiento, del hipermercado.
Salgo por la primera salida que veo, que no es la mía. El semáforo no me permite girar a la izquierda, los autobuses me impiden tomar la rotonda. Sigo hacia adelante viendo por el retrovisor cómo mis torres se alejan. De noche los edificios se confunden unos con otros, todos los polideportivos son iguales, todos los McDonald’s son el mismo. Paro en uno, hago la cola de parejas adolescentes que fueron al cine y me tomo una cerveza; ¿dónde estoy? Vuelvo a la carretera y sigo los letreros hacia «Todas direcciones».
Llego a casa y no traigo la cena.
No cambiamos de casa, pero cambiamos el suelo por uno más cálido donde mi pequeño salvaje corretee descalzo. El Escritor dice que es bueno para él y yo le creo. Llegan hombres que arrastran, mueven y plastifican nuestra vida. Nos expulsan y tardaremos más, sí, sin duda, tardaremos más . Nos agazapamos por los rincones, comemos en los pasillos. Y tardaremos más. El salvajito está contento, no podemos escondernos de él, duerme en nuestra cama y amanece sobre nosotros; para mí las piernas, para el padre los brazos y la cabeza; el vientre vuela.
Me levanto y camino sobre el suelo sucio. Salgo de casa antes de tiempo, con mis botas en la mano, y sólo cuando me monto en el coche estoy a salvo. Frente a la oficina, escucho una canción tras otra. Amanece del todo, comienzan a aparecer los otros coches, los otros empleados; ya ni siquiera saludo, apuro el momento de salir, de ser engullida por el hombre de cemento. La joven Pantera se para junto a mi coche, pero ella no me saca, ella abre la puerta del copiloto y se mete en mi guarida. Sube el volumen de la radio y me pregunta cuántas canciones llevo hoy. Nunca dejo que terminen, le contesto. Le preocupa que tenga miedo a los espacios abiertos. La tranquilizo: simplemente disfruto de estos minutos aquí, siempre llevo prisa por llegar a algún sitio al que, normalmente, ni siquiera deseo ir; mi coche es lo más parecido a una habitación propia que he tenido nunca. Ella insiste y me hace un pequeño test: cuando ves un autobús, ¿te gustaría tirarte delante de él? Me río a carcajadas al ritmo del bajo de la canción, ja ja ja, ja ja ja.
Entramos juntas, a ella no le gusta llegar tarde.
Me siento y mi jefe me comenta el peinado, pareces más joven, y así me convierte en una de esas señoras que parecen más jóvenes. Me pregunta por mis entregas, por los avances y la planificación. Contesto muy segura, no importa si digo la verdad o miento, nadie rectificará. También ellos, atrincherados en sus despachos, tienen miedo a equivocarse, los que más, y ya no quiero darles nada. Me quedo quieta y no contesto correos, no hago informes, no respondo llamadas.
Paso días así, espero en mi silla, nerviosa, excitada. Preparo el golpe para cuando alguno venga a recriminarme mi actitud, me grite o me amenace. Pero nadie viene, aquí nunca pasa nada. Y toda esa furia dentro sin explotar. Me escondo en el baño hasta que oigo un llanto. Salgo y, en el lavabo, la joven Pantera llora. Lo hace delante del espejo, se observa; está tan bella que yo también quiero llorar. Alguien le gritó. Pobre Pantera, aún no entiende de esta selva, aquí su poder no es poder, aquí el poder lo asignan ellos, los cobardes; tendrá que aprender las reglas, tendrá que aprender a camuflarse. Me desplomo sobre su espalda y la abrazo desde atrás, como hago con el Escritor, sin quedarme atrapada en un nudo del que no sabría salir.
Читать дальше