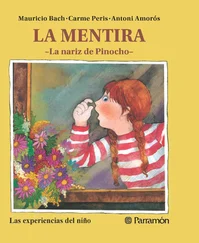Le paso unas toallitas y la chica mira orgullosa cómo el bote se va llenando. Cada marca horizontal del medidor señala un nivel de peor a mejor hembra. Cuando termina, se da calor en los pezones para que vuelvan a ser, como mis labios, invisibles, discretos, profesionales.
Camino de vuelta a mi sitio unos pasos por detrás de mi compañera. Recuerdo aquellas noticias sobre una mujer que parió mientras estaba en el supermercado o en el metro, e imagino su placenta desprendida y oculta bajo la falda.
Mi jefe viene a buscarme, primero me pregunta si estoy bien; nos enseñaron a utilizar la cercanía al hablar con el personal en unas clases de liderazgo. Acto seguido me interroga por la joven Pantera, si la veo comprometida, proactiva, válida. Sí, sí, sí, respondo. No quiero que vuelva a su planta, echaría de menos su risa, su taconeo hasta la impresora y el movimiento de sus manos cuando me explica las gráficas que ha sacado.
Lo llaman por teléfono y contesta en inglés. Yo debería haber ocupado su puesto, pero él estudió fuera, aprendió inglés, algo de francés, va al gimnasio cada día, tiene tres hijos y, aun así, siempre, siempre lleva la camisa bien planchada. Hace un tiempo que dejé de pensar en mis opciones. En mi mente hay una puerta pintada de negro tras la que guardo las imágenes de lo que yo iba a ser. Cuando termina la llamada, me pide los informes , me pregunta si ya tengo los datos , quiere que le envíe las presentaciones que no se utilizarán nunca, y yo digo sí, sí, sí, y mi cabeza comienza a moverse de arriba abajo de forma involuntaria como la del perrito del salpicadero con los baches de la ciudad.
Sentada de nuevo frente al ordenador, oigo las pulseras de Pantera y anhelo el trajín alegre de monedas entrando y saliendo del cajón con llave del supermercado. Si alguna vez he logrado ser algo genuino fue cuando era cajera. Todo lo que vino después, sonreír en la foto de la orla, rellenar el currículum, decir «sí, quiero» o comprarme una camisa blanca para mi puesto en finanzas, lo he hecho más de mentira. Dejé de ser aquella cajera para convertirme en un serás.
El serás es el Yanna de las chicas listas, el Valhalla de las jóvenes que prometen. Nadie desvela la ofrenda a pagar en la puerta.
Poco a poco me he convertido en una apátrida y ahora vivo sobre una autovía, una Gaza de asfalto que divide la ciudad; a un lado los viejos edificios, un pelotón de gigantes con uniformes ya descoloridos desde los que siguen llegando los sonidos de las carruchas al tender y algún ¡hijodelagranputa!; al otro lado, un muro pálido de contención antiruido a través del cual se escapan conversaciones en un idioma extraño sobre vinos, moda y viajes. Un idioma que se aprende y se imita, pero en el que nunca se sueña.
El Escritor sí es auténtico , y lo es incluso cuando duerme; narra con su ronquido delicado cada momento de la noche y hace que, en mis madrugadas de insomnio, el negro sea menos oscuro.
Un «mami» desde la otra habitación rompe el sueño, sólo el mío. Me levanto despacio y con cuidado de no sacar al Escritor de su relato. Mami, mami. Ya, ya voy. Mi retoño tiene miedo, lo ha visitado una muñeca endemoniada que vio durante los anuncios. Lo llevo en brazos a mi lugar seguro. Su cuerpo despierta a papi. Dijimos que no dormiría aquí; lo susurra lo suficientemente bajo como para que el niño no lo escuche, pero lo bastante alto como para que yo me sienta débil. Le prometo que sólo hoy, sólo esta noche. El cuerpecito se acomoda y se convierte en una suave trinchera entre ambos en la que desaparecen los reproches y sobre la que caen las últimas caricias y besos que hemos reservado para él.
Por la mañana, una maleta sobre la cama me recuerda que el Escritor se marcha unos días. No quiero que se vaya, pero soy una buena esposa y le digo que me alegro de sus éxitos. Sonrío mientras calculo cuánto tiempo tardaría en volver si ocurriese algo malo.
No tendrá que volver porque nada de lo que pasa en mi vida es malo, sólo normal. Cuando el pequeño era aún un bebé, el Escritor tuvo que viajar un par de días. Al bebé le supuraba un ojo y, al inicio de la madrugada, repasé en mi cabeza noticias sobre niños que podrían haberse salvado si sus padres hubieran actuado. Yo sí actuaría. El pediatra de urgencias miró su reloj y meneó la cabeza. Maldecía, seguro, a las novatas que sacamos al bebé de su cuna en pleno sueño. Los médicos deberían saber del miedo a la noche. De día yo vigilaba el ojo, ¿cómo iba a hacerlo de madrugada? Pero me dijo que era normal, todo era normal: que el niño durmiera, que no durmiera, que comiera mucho o poco, que tuviera fiebre, que llorara o que le supurara un ojo. El pediatra me miró irritado, me preguntaba a través de sus cejas puntiagudas: ¿tan alejada de los bebés has vivido, mujer? Llevaba razón, siempre me había alejado de ellos, me parecía que tenían las uñas peligrosas, que eran blanduzcos, que de un momento a otro se les podía descolgar la cabeza. Pienso en el momento en que dejé de tenerles miedo. No lo encuentro, la respuesta es nunca. Algunos miedos no se pierden, se acumulan. No son miedos dignos de atención, solemnes, de los que te paralizan o te empujan a hacer grandes logros, sólo son miedos femeninos, adiposos, cada miedo un kilo de más que por abandono deja de molestarte y al que te acostumbras. Por eso podemos temer a la penetración y follar, podemos temer al matrimonio y casarnos, podemos temer a los bebés y ser madres. Hay quien llama a este proceso superar los miedos; las mujeres lo llamamos enamorarse.
Y ahora se me cae el cabello; es normal, me dicen, es el tiempo y los nervios, es normal. El desastre es normal, aunque yo haya vivido ajena. Soy una salvaje que ve la televisión por primera vez el 11-S.
Me lavo menos la cabeza y, desde que él se fue, paso los días con el pelo sucio.
Dejo al pequeño en la piscina, él la odia, pero los niños tienen que aprender todo lo que puedan e ir a muchos sitios, porque vienen vacíos y debemos rellenarlos de utilidades y recuerdos bonitos. Por eso el teatro, por eso los cuentacuentos y el chino mandarín.
Yo vuelvo a casa y me concentro en las tareas domésticas. Así no pienso en mi pelo ni en la pantalla negra del ordenador. Doblo las toallas como me enseñó mi madre, es lo único que no hago peor que las demás. Pulso el interruptor de mi dormitorio, pero la luz no se enciende. Me pongo de pie sobre la cama y enrosco bien la bombilla. Nada. La quito con idea de cambiarla, ni siquiera sé dónde se guardan, ni siquiera sé si tenemos. Y vuelvo a enroscarla como quien cierra un mensaje que abrió, por error, de la amante del marido.
Escucho un golpe contra el suelo en el piso de al lado. Llamo a la puerta y aparece mi vecina. Ella siempre está; vive para las vecinas que no estamos nunca, para recogernos los paquetes, entregarnos nuestro correo y avisarnos cuando se nos inunda el baño. No sé por qué se esconde, sin duda es más guapa y delgada que yo. Me explica que estaba colgando un mueble en la cocina y que se le escurrió. Entro y la ayudo. Me mira el pelo; ya, ya. Le pregunto si, tal como tengo entendido, ella antes era peluquera. ¿Antes?, ¿antes de qué?
Me lava la cabeza en el lavabo. Después me dice que tengo buenos pómulos, como la protagonista de Al final de la escapada , un halago con el que me convence para un corte de pelo; digo que sí, siempre digo que sí, apenas tengo voluntad.
Termina y toco mi nuca, césped recién cortado. Mi vecina me trae un espejo, me asegura que estoy guapísima, le gustan demasiado los superlativos. Quiero creerla, así que cierro los ojos y me imagino con mi pelo corto vendiendo periódicos en París.
Me pongo la capucha de la sudadera y recojo a mi niño de la piscina. Corre a abrazarme, mete la mano por el cuello y palpa mi espalda. ¿Y el pelo?, ¿y el pelo de mami? Se detiene, me baja la capucha y me mira fijamente. Una madre también es su pelo.
Читать дальше