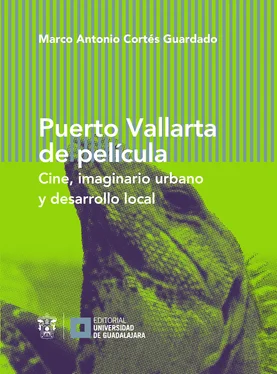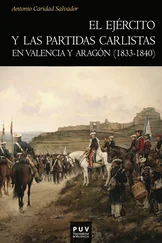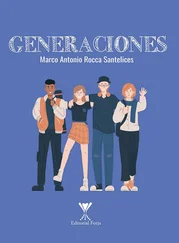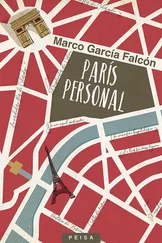La fruición cinematográfica activa varios elementos que estructuran la recepción que las audiencias hacen de las películas, es decir, la forma como perciben las imágenes que proyectan, la historia que narran y el efecto dramático que procuran. Sobre este trasfondo se construye la percepción del espectador respecto de las ciudades donde trascurren las tramas de las películas, especialmente cuando la localización espacial de la historia es significativa en algún grado.
El cine evoca y genera imágenes, creencias y emociones relacionadas con una ciudad, lo que abona a su capacidad de conmover al espectador, sin olvidar que la fruición misma produce una experiencia del espacio urbano nueva y palpitante, gracias al “efecto de realidad”. En general, los actos de evocar y crear experiencias no emanan sólo de lo observado en la pantalla, también remiten al contexto en que son insertados, es decir, a la mentalidad y experiencias del observador, vale decir, su propio marco perceptivo.
Grosso modo, junto con los filtros cognitivos, apreciativos y evaluativos (es decir, actitudinales) y el temperamento del espectador, distinguiría específicamente los siguientes elementos contextuales de dicho marco perceptivo. Quizás habría que considerar primero los gustos del espectador en materia de géneros cinematográficos. En segundo término, la estructura emocional de la persona. En tercer lugar, su nivel educativo y su bagaje cultural. En cuarto término, su conocimiento de diversas ciudades, y en este punto su experiencia como visitante de algunas de ellas (como “turista”, por ejemplo). En quinto lugar, su “ciudadanía” en términos de identidad urbana: es decir, la mentalidad característica de los habitantes de una ciudad determinada que comparte en algún grado. En sexto lugar, el peso variable que pueden tener los elementos idiosincráticos de esta identidad, es decir, por ejemplo, el grado de “parroquialismo” del espectador. Y en general, las experiencias significativas vividas como “ciudadano”: es decir, las que activan la experiencia de vivir en una ciudad dada, al momento de percibir las imágenes citadinas que observa en la pantalla.
Finalmente, cuenta, por supuesto, la propia vivencia particular que se experimenta en el momento mismo de observar una película, donde confluyen el marco perceptivo, de un lado, con las características de la películas observadas, del otro: me refiero aquí a la relevancia de la historia narrada y la verosimilitud de la trama, a la ciudad(es) donde transcurre, al efecto dramático que la narración produce en el espectador (es decir, el grado en que logra conmoverlo) y al efecto neto de realidad que genera.
Si la ciudad es un elemento importante y visible de la trama y la historia filmada, y en la confluencia de los elementos mencionados (subjetivos y objetivos, del mensaje y del receptor), el cine logra entonces contribuir a la definición del “carácter” y la “personalidad” de las ciudades como “personajes” (Glasgow film, 2015; Raz, 2015). Por ello, Sorlin se ve obligado a citar a George Simmel, quien llegó a sostener que “la ciudad no es una entidad espacial con consecuencias sociológicas, sino una entidad social con forma espacial” (Sorlin, 2001: 28).
Uno de los beneficios concretos que el cine brinda a las concentraciones urbanas, es llamar la atención y convocar el interés de los potenciales visitantes y turistas, gracias a la “imagen” y el “carácter” de una ciudad que se proyecta entre los espectadores. Pero no solamente esto es lo que ocurre: los rasgos y elementos más emblemáticos de una ciudad, proyectados por el cinematógrafo, logran comunicar hacia fuera, entre los que no viven en ella, una identificación urbana de la ciudad en cuestión, mientras que al mismo tiempo contribuyen a posicionar significativamente esos rasgos como focos de identidad colectiva entre quienes la habitan. Se trata de una especie de juego de espejos, donde la identidad y el “carácter” fílmico de una ciudad se experimentan, en un punto específico, con un matiz distinto entre los “locales” y los “foráneos”.
Si, como escribe Simmel, la ciudad es “una entidad social con forma espacial”, se debe entender que la proyección de la ciudad por medio de las imágenes cinematográficas, puede muy bien cristalizar en una percepción colectiva sobre la que se estructuran los imaginarios urbanos, es decir, representaciones con sentido y significación social de los paisajes citadinos reflejados en la pantalla. En este sentido, el concepto screenscape refiere a la imagen cinematográfica de una ciudad sobrepuesta a las percepciones de la ciudad real, ambos niveles mezclados en la representación social de la ciudad como paisaje (cityscape), y como horizonte de la interacción social, de los desplazamientos y las experiencias cotidianas de sus habitantes (Baudrillard, 1988).
Ciudades del cine
Nowell-Smith habla de ciudades “imaginarias” y de ciudades “reales”, dependiendo de si los escenarios de una ciudad son reproducidos y simulados en un estudio cinematográfico, o si más bien son filmados en locaciones reales y en “exteriores”. Las películas rodadas en ciudades “imaginarias” pertenecen a la categoría “Studio Shot”, mientras que las filmadas en ciudades reales corresponden a la categoría “Location shot” (2001: 101). Además de las implicaciones más evidentes de esta distinción, llama la atención que Nowell Smith no puede dejar de mencionar que “el atractivo de los filmes de esta última categoría (ciudades reales) puede ser turístico”. Pero incluso las del primer tipo pueden tener este atractivo, como se verá cuando se aborde la experiencia de la cinta Casablanca.
En este apartado continúo con la cuestión de las ciudades en su calidad de escenarios fílmicos, refiriendo ahora una variedad interesante de casos emblemáticos. Evidentemente, se incluyen aquí las ciudades que, al ser “ciudades de la industria”, también han sido escenarios reiteradamente filmados a lo largo de la historia del cine. En ambos casos, salvo pocas excepciones, las películas que se mencionan son producciones pertenecientes a la categoría “Location shot”. Es necesaria esta precisión porque existen casos excepcionales famosos de cintas que, al pertencer a la categoría “Studio shot”, han trascendido en el imaginario del público como si se hubieran filmado en “locaciones” reales.
Antes es conveniente contextualizar todos esos casos particulares, entreviendo el estado general de la producción cinematográfica en el mundo, con el fin de complementar la perspectiva que se empezó a demarcar en la breve revisión de ciudades “sede de la industria”. Se verá que hay correspondencias lógicas entre las ciudades más importantes en materia de producción cinematográfica, y el volumen de producciones donde aparecen también como escenarios privilegiados.
En una primera aproximación se reportan a continuación estadísticas relativas a la generalidad de las producciones para el cine y para la televisión filmadas en distintos países (cuadro 2). Como es de esperarse, entre los cinco países más filmados son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, con la inclusión un tanto sorpresiva de Canadá. También es previsible que Italia e India se incluyan entre los diez más filmados, y llama la atención que en este grupo se encuentre Australia y, particularmente, México.
| Cuadro 2. Países más filmados. Producciones de cine y TV |
| Estados Unidos |
139,506 |
| Reino Unido |
25,768 |
| Canadá |
21,088 |
| Alemania |
12,567 |
| Francia |
10,338 |
| España |
10,333 |
| México |
9,053 |
| Australia |
8,860 |
| Italia |
8,004 |
| India |
5,944 |
Fuente: Business 08/01/2018 14:29 EDT | Updated 08/01/2018 14:35 EDT https://www.huffingtonpost.ca/2018/08/01/worlds-most-filmed-cities_a_23493983/.
Читать дальше