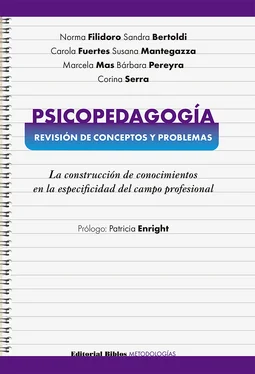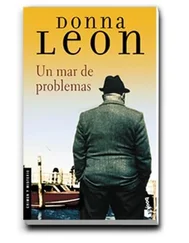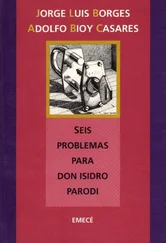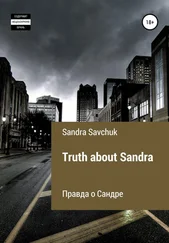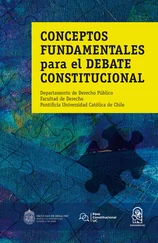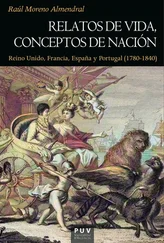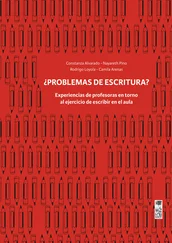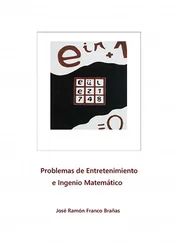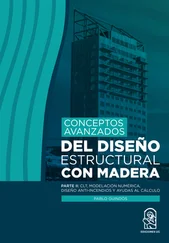Según me lo hace saber Franco, resultó imposible para mí habilitar un espacio en el que pudiera dejar afuera la angustia desbordada de su mamá, ese día, al iniciar nuestro encuentro. La realidad se nos introdujo –así– en la sesión, sin que fuera posible hacer algo con ella más que padecerla. Encarnada en el enojo irrefrenable de una madre frente a un planteo del jardín de su hijo, 1la realidad irrumpió en la escena indignándome, atrapada en la impotencia de lo que no podía explicar, entender ni resolver.
En esa sesión Fran quedó –para mi mirada– tomado por la sospecha. No hubo entonces modo de poder situarme en un lugar que habilitara, sostuviera y protegiera un espacio en el que esta realidad no nos devastara a mí y a él, arrasado su lugar de niño en la sesión.
Para algunos niños y niñas el territorio del juego resulta un territorio cuasi inalcanzable. Entre otras, porque la mirada del Otro sanciona toda acción como acto que pone a prueba, anticipando o temiendo el riesgo de la falla, de lo deficitario, de lo patológico. Y bajo esa mirada no se puede jugar.
De ahí que, entonces, introducir el juego en nuestras lecturas y en nuestras intervenciones ligadas al aprender en la infancia se nos revela como crucial. Crucial en tanto, cuando de problemas en la niñez se trata, el espacio terapéutico puede resultar el único en el que se lo supone niño y se lo habilita a moverse con cierta forma especial de negligencia en sus actos (Agamben, 2014).
Todo esto pudo decirme Franco desde la sorpresiva respuesta que rompió con todo lo previsible respecto de él. Y algo similar a esto nos dicen también tantos otros niños y niñas cuando, por ejemplo, nos esperan ávida y ansiosamente del otro lado de las pantallas: en estos tiempos de reclusión y distanciamiento de los cuerpos provocados por la pandemia, 2tantos niños y niñas nos esperan ávida y ansiosamente para poder jugar .
Patri llamame , me reclama Bauti desde un audio de WhatsApp cuando no han pasado dos minutos del horario en que nos encontramos habitualmente.
Casi sin dar tiempo a nuestro saludo cuando nos conectamos, del otro lado de la videollamada –caminata por la habitación, aparato en mano– irrumpe con ¿podemos jugar a las cartas como el otro día que vos jugabas con Mickey y yo decía quién ganaba?
¿Vos me hacés acordar cómo era? , le pido.
Va reconstruyendo oralmente la escena aludida para compartirla conmigo: quiénes jugamos, cómo jugamos, quiénes protestaron su derrota, quiénes festejaron su victoria…
Para orientarme en la organización de la escena, acordamos con que me envíe por mensaje el detalle escrito de los muñecos que él quiere que hoy participen porque necesito silencio para no despertarlos a todos, porque es hora de su siesta . Mi propuesta habilita un ida y vuelta de mensajes para organizar mi búsqueda y, a medida que los voy encontrando y se asoman a la pantalla, Bauti los va saludando, muerto de risa porque se empujan y te tapan, Patri y no te puedo ver .
Haciéndolos competir por parejas y desde su lugar de juez, esta vez la comparación de cantidades carta a carta que definía quién ganaba y quién perdía en la versión anterior pasa a requerir de la adición para “ver quién hace más” considerando tres cartas para cada contrincante… Ellos le muestran las cartas por la pantalla, el juez Bauti va calculando los puntos. Poniendo a jugar diferentes estrategias para resolver las situaciones que se le plantean, se atreve a probarlas, a equivocarlas y replantearlas para determinar quién sale hoy campeón del nuevo campeonato.
Al momento de tener que despedirnos hasta el próximo martes, Bauti posterga el corte intentando convencerme de la urgencia por definir al ganador: El martes no, Patri, mejor me llamás mañana, ¿dale?
Es en esa zona de eventual negligencia en la que se despliega nuestro encuentro cuando Bauti sostiene un despliegue de producciones impensables fuera de ella. Más allá de esa frontera que demarca el territorio del jugar, los riesgos se precipitan en una realidad que le resulta indominable y, como tal, indisponible para el libre uso que garantiza su apropiación (Agamben, 2014: 99).
Una segunda referencia a la sorpresa
Una sorpresa (una honrosa sorpresa) significa la invitación a prologar este libro. Un pedido inesperado relativo a un proyecto que logra conformarse en tiempos en que todo lo esperado se conmovió y se conmueve ante un mundo sorprendido por los efectos de una pandemia. Y, al mismo tiempo, la sorpresa del encuentro con una obra distinta y necesaria en la constitución de la cultura disciplinar.
Su primer capítulo se aboca a profundizar en una rigurosa construcción conceptual que se irá reflejando y redimensionando en el material que proponen cada uno de los capítulos siguientes. Así, “Revisando conceptos y problemas: construyendo conocimientos en la especificidad del campo psicopedagógico”, en la escritura de Norma Filidoro, opera como una suerte de metatexto de toda la obra. En él la autora revisita los desarrollos de su primer libro aportando nuevas articulaciones conceptuales. 3
Las conceptualizaciones que allí se precisan se reencuentran –en primera instancia– en la construcción y el análisis de recortes clínicos que dan cuenta de “intervenciones psicopedagógicas” que involucran –de diversos modos– el dispositivo clínico y escolar. Este trabajo de dialectización entre teorías y prácticas vertebra el desarrollo de cada uno de los apartados que conforman el segundo capítulo, a cargo de Corina Serra, Carola Fuertes, Marcela Mas, Bárbara Pereyra y Susana Mantegazza.
“La posición profesional en el campo disciplinar de la psicopedagogía” y “ Ahora que lo pienso … Acerca de una investigación sobe la construcción de observables a partir del juego en el diagnóstico psicopedagógico”, escritos por Norma Filidoro, focalizarán la reflexión conceptual y epistemológica en sus interrelaciones con las prácticas profesionales en clínica y en investigación. Tal como lo señala su autora en uno de esos capítulos:
Se trata pues de, simultáneamente, pensar las prácticas profesionales y pensarnos: conceptualizar construyendo una posición y sostenidos por ella. Pensar las prácticas no como ejercicio de aplicación de una teoría, sino con la función que les asigna Emiliano Galende (1990) de interpelar y producir extrañamiento respecto de las teorías.
Finalmente, los desarrollos del libro-todo se resignifican en el capítulo de Sandra Bertoldi en el que propone “pensar la psicopedagogía en términos de disciplina”. En rigor, los desarrollos que conforman este libro pueden pensarse en cuanto aporte al contenido intelectual específico necesario para comenzar a otorgar al campo psicopedagógico el estatuto de disciplina. Ello, tal como plantea su autora, “bajo acuerdo de que se trata de una disciplina joven, de síntesis compleja, de síntesis problemática, de síntesis en tensión con aportes multidisciplinarios”.
Convocada a elaborar el prólogo de este libro, se me ocurrió referir a la sorpresa, aquella inherente a una posición profesional abierta al encuentro con lo imprevisto e inesperado, disponible a la emergencia del Sujeto.
Desplegadas las referencias, resta ahora invitar a quienes lo lean a dejarse sorprender por su contenido y su modo de devenir: entramando y entramándose en ese tenso diálogo entre los conceptos y las prácticas.
El texto ya comienza a pertenecerles.
Octubre de 2020
AGAMBEN, G. (2014), ¿Qué es un dispositivo? , Adriana Hidalgo.
DERRIDA, J. (1998), “Firma, acontecimiento, contexto”, en Márgenes de la filosofía , Cátedra, pp. 347-372.
Читать дальше