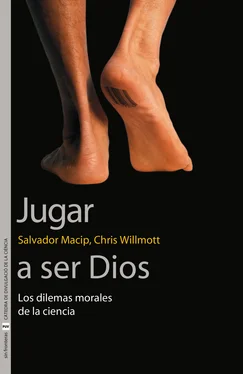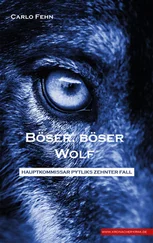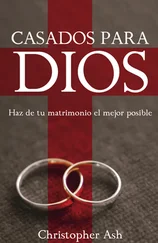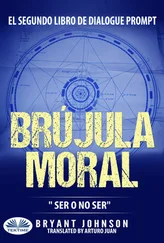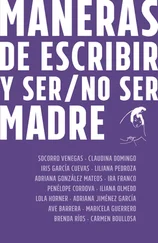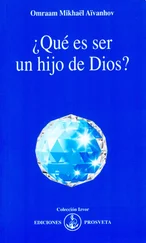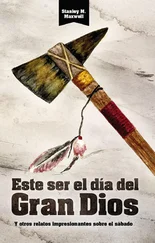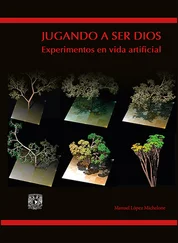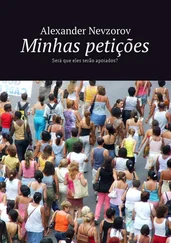PRIMEROS PASOS
En 1991 se hizo público el primer uso clínico del análisis genético para seleccionar características de un embrión. Un equipo del Hospital Hammersmith de Londres estudió unos embriones obtenidos por fecundación in vitro para asegurarse de que no tenían el cromosoma Y (el signo de que son varones). Como los varones solo tienen una copia del cromosoma X, son más susceptibles a enfermedades hereditarias relacionadas con el sexo. Las hembras, en cambio, tienen una segunda copia del cromosoma X y sus genes pueden compensar defectos del otro cromosoma.
La manipulación genética de humanos (los procedimientos necesarios para escoger una o más de las características físicas y mentales de un individuo) es uno de los temas de especulación favoritos de la ciencia ficción. Probablemente la distopía más famosa sobre el control de la reproducción humana es Un mundo feliz de Aldous Huxley. En la novela, la población humana se mantiene estable y las características físicas y mentales de los humanos vienen determinadas por unos tratamientos químicos que se realizan a los embriones incubados en fábricas. Más recientemente, el filme GATTACA presentaba un futuro cercano en el cual la selección genética de los individuos se ha convertido en una rutina. Los ciudadanos mejorados genéticamente, los «válidos», mandan sobre los «no-válidos», que han sido concebidos de la manera tradicional.
La posibilidad de manipular embriones está técnicamente fuera de nuestro alcance, al menos de momento, y también está específicamente prohibida por ley en la mayoría de los países del mundo, tal y como comentaremos en el siguiente capítulo. El diagnóstico genético preimplantacional es quizás lo más parecido que tenemos hoy en día, y ya hemos visto que está limitado únicamente a poder seleccionar embriones con ciertas características genéticas durante la fertilización in vitro. Dicho de otro modo, solo se pueden elegir genes que ya están presentes en los padres, no añadir ni quitar nada.
¿UNA BENDICIÓN O UNA MALDICIÓN?
La Clínica Randolph de nuestro ejemplo es ficticia, pero los tratamientos que las parejas habían ido a solicitar al Dr. Fraser son todos posibles con la tecnología existente. El estudio genético de embriones dentro del contexto de la fecundación in vitro ha llegado a ser un procedimiento habitual en muchos países, pero no quita que todavía se considere polémico, independientemente de los motivos por los que se lleve a cabo. En Europa hay diferencias importantes en cuanto a su regulación. Algunos países, como Austria, Irlanda y Suiza han prohibido categóricamente cualquier tipo de diagnóstico genético preimplantacional. Alemania también estaba en esta lista, pero en el verano de 2011, el gobierno federal votó a favor de legalizar las pruebas en situaciones especiales, como por ejemplo si existe el riesgo de transmitir una enfermedad genética.
Hay varias razones para justificar estas prohibiciones. Ya hemos visto que a ciertas personas les preocupa lo que ocurrirá con los embriones que no se seleccionan. Al fin y al cabo, si nos tomamos la molestia de examinar el genoma de un embrión es para rechazar los que no son «aptos». Si uno cree que la vida comienza en el momento de la concepción, destruir los embriones descartados es moralmente cuestionable y, por lo tanto, el diagnóstico preimplantacional no hace más que amplificar este problema. Jay y Amy Bharvada, una pareja de Londres, encontraron una solución al dilema. Igual que los Dimitrou en nuestra historia, buscaban un hermano salvador para su hijo Jivan, que padece una enfermedad poco frecuente llamada síndrome de Wiscott-Aldrich. Al final lo consiguieron y en 2011 nació Jaya. Los Bharvada son jainistas y su religión les impide causar daño a cualquier criatura. Según ellos, esto incluía a los embriones, por tanto decidieron que en lugar de desechar los entre quince y veinte que habían sobrado, los implantarían todos. Según el porcentaje habitual de éxitos, eso quiere decir que es muy probable que acaben con por lo menos cinco hijos más, lo que puede complicarles un poco la vida, pero por lo menos no les creará un conflicto moral.
¿UNA ELECCIÓN DIFÍCIL?
John Harris, un experto en ética, propone una serie de ejemplos para ilustrar que el hecho de permitir el diagnóstico preimplantacional en algunas circunstancias pero no en otras es un disparate. Imaginemos que una mujer tiene seis embriones disponibles y se han de implantar solo tres. Si se demuestra que tres de los embriones son normales y que los otros tres tienen una enfermedad genética, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que lo más lógico sería elegir los embriones sanos. Ahora supongamos que todos son normales, pero que tres de ellos vivirán más años y tendrán una salud mejor. ¿Cuál sería nuestra elección? Y si descubrimos que tres tienen una inteligencia superior a los demás, ¿cuáles implantaríamos en este caso? Harris razona que si tenemos a nuestra disposición un conocimiento de este tipo, debemos aprovecharlo al máximo. Algunos lo ven como una racionalización moderna de la eugenesia.
No solo los que otorgan derechos humanos al embrión en sus fases iniciales y los que se oponen al aborto apoyan la prohibición de esta técnica. La idea de «seleccionar» a los hijos ha provocado el rechazo en diversos ámbitos. Por un lado, hay personas que creen que la selección de embriones altera fundamentalmente la relación entre padres e hijos. Las criaturas pasan de ser un «regalo» a una «mercancía»: la capacidad de escoger una o más características de nuestros hijos convierte la paternidad en una transacción financiera con ciertas expectativas en cuanto al «producto» que hemos pedido. Además, la intención de descartar embriones con minusvalías genéticas (como la sordera en el caso de Dean y Tracey) se puede interpretar como un insulto a los individuos que sufren estas condiciones. Se ha propuesto que es la actitud de la sociedad hacia el minusválido la que crea los problemas de integración, más que los «defectos» en sí mismos. Por otra parte, los que defienden el diagnóstico preimplantacional contestan que la selección de embriones no debe verse necesariamente como un acto de desprecio hacia las personas que ya están vivas (véase el recuadro en la página anterior).
Finalmente, algunas de las objeciones a la selección de embriones se deben al fantasma de la eugenesia, la teoría que propone ejercer un control selectivo sobre la reproducción de los individuos de una población para influir en qué genes se transmiten de generación en generación. Antes de que existieran las técnicas modernas, la eugenesia se basaba en aplicar una serie de normativas que determinarían quién estaba autorizado a procrear y quién no. Esto a veces implicaba la esterilización forzosa de individuos que no se consideraban adecuados para tener hijos. Los movimientos eugenésicos están estrechamente ligados a la Alemania nazi, lo que ayuda a entender por qué hasta hace poco estaba prohibido el diagnóstico preimplantacional en ese país. Lo cierto es que a finales del siglo XIX y principios del XX, antes de que los nazis llevaran sus teorías hasta el extremo, la eugenesia tenía partidarios importantes en muchos otros países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia.
A los que les preocupa un retorno de las tesis de la eugenesia ven la selección genética contra enfermedades hereditarias (como la beta-talasemia en nuestro ejemplo) como un caballo de Troya que puede abrir paso a otros tipos de selección más cuestionables, a pesar de sus buenas intenciones. Por ejemplo, elegir deliberadamente características como la inteligencia, ciertas habilidades deportivas o incluso la sexualidad, en cuanto se conozcan los genes relacionados con estas características.
Читать дальше