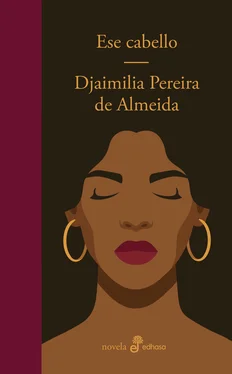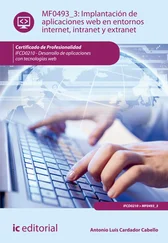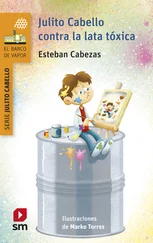Heredé de mi abuelo Castro una colección de lapiceras imitación Parker que guardó dentro una valija durante una década. Vino a Portugal en el ochenta y cuatro con el propósito de hacer atender a uno de sus hijos, nacido con una pierna más corta que la otra, en un hospital de Lisboa. La pierna requería cuidados médicos inexistentes en Angola. Por eso no vino como inmigrante, para trabajar, sino como padre, y terminó quedándose más tiempo del previsto y después, al ritmo de las cirugías y la fisioterapia, hasta el final de su vida, como una anhelada coda de la era de Angola. En Lisboa se hospedaban en pensiones cerca del hospital, como hacía, y todavía hace, un gran número de enfermos del África lusoparlante mientras duran sus tratamientos médicos, o por tiempo indeterminado.
En la entrada de la Pensión Covilhã, incluso en la esquina de la Casa de Amigos de Paredes de Coura, los enfermos toman aire de Lisboa. Traen un ojo emparchado, una gangrena en el muslo, el brazo resguardado en un yeso ya gastado y tatuado, bajo el cual se rascan con un palito chino. Son los despojos del imperio, Camões de ocasión aunque tengan solo nueve años, eximidos de la mortalidad infantil por lo que les parecen unas vacaciones urbanas y, a semejanza de todos, destinados a conocer de Portugal, con un poco de suerte, solo el mundo de donde vinieron.
Entrar en la Covilhã es meter la nariz en una valija vieja. La pensión no tiene ese aroma a alcohol que se siente en los hospitales, sino el tufo a ungüentos vencidos combinado con el olor a podrido de las infecciones y una vaga nota metálica a sangre, restos de naftalina, en una mezcla a la vez química y orgánica, cortada por el amargor endulzado del ketchup o la Old Spice, que se vuelcan de los frascos en la valija entre pelos caídos y tintura de yodo, e inutilizan una caja de Valium. Mi abuelo se adormece en medio de este olor con una resignación cabal, le pregunta a mi tío si el cuarto no huele a mujer. “Es una impresión; duerme, Papá”, le responde el niño.
En la tasca de al lado, los enfermos conversan con los viejos, en quienes, aunque les repugnen, despiertan un poco de compasión. Se llevan el suplemento deportivo del día olvidado en una mesa al cuarto de la Covilhã y el domingo festejan los goles del Belenenses. La visión de los enfermos perturba a los viejos de la tasca, a quienes, a veces, ya en casa les quitan el apetito y les provocan vómitos, transportándolos a la guerra y a la juventud; pero son angustias calladas que disimulan ante las patronas, diciendo que les cayó mal un huevo verde o que “el vino de ese sinvergüenza de Zeca estaba picado”. Esos mismos viejos a veces les dan a los niños un huevo verde, que ellos nunca vieron, o les regalan el ketchup con que se embadurnan la nariz. “¡Pendejo, pide un deseo!”, les dicen, les explican que eso es lo que se hace cuando se prueba algo por primera vez, explicación que los niños no entienden.
Y es así que en esos días, entre pisar caca de perro con ojotas pese al otoño y adorar un cartel de helados Olá —razón de más para sobrevivir—, los niños enfermos prueban un sabor nuevo y los viejos se redimen del asco que les provocan, asco que se sacuden diciendo “listo, listo”. Entonces los pendejos cierran los ojos y piden un Perna de Pau . En eso los viejos son almas buenas, aunque solo se tengan a sí mismos en la cabeza durante la degustación, esperando la reacción de los niños para sentir algo mientras los miran.
La Covilhã superpoblada no es, en Lisboa, un hospedaje, sino una colonia de leprosos al costado del camino, al mismo tiempo en el centro de la ciudad y ostracizada, porque para llegar a ninguna parte basta dar vuelta una esquina sucia. Desde la ventana del cuarto, los enfermos ven por detrás de las rejas los fondos del hospital, acompañan la recolección de residuos y abrigan la promesa de habitaciones más amplias, imaginadas a través de las paredes grises de eso que parece más una fábrica que una casa de salud.
A veces los enfermos pasan años allí, tienen apenas un vislumbre de la ciudad y del país solamente el concepto de “chanfaina” que en los días buenos les traduce doña Olga —una beirense tal vez de Seia y dueña de la pensión—, los días en que no dice que todo es un chiquero, al espiar de reojo el caos de valijas, ropa sucia y botellas vacías que son los cuartos de los enfermos donde ella nunca entra y de donde sale el sonido de un casete que repica una lambada. La idea de Portugal que se percibe en la recepción de la Pensión Covilhã es la noción de comida típica con que comienza la ignorancia sobre cualquier país: un banquete de explicaciones rudimentarias sobre el sabor de los rojões , el sabor de la ervilha torta , el sabor de las papas de sarrabulho . Ainda vai chegando para uma horta lá na terra , piensan doña Olga y los enfermos.
Mi abuelo guardó en una de sus valijas durante diez años las lapiceras que me legaría, amarradas con un piolín y oxidadas. Vino preparado para compromisos, firmas, contratos, cuando en realidad lo esperaban años de lavabo compartido, años sin usar aftershave . Pasada una década, se mudaría de la Covilhã a São Gens, un barrio clandestino en los suburbios de Lisboa, mandaría venir de Angola a la mujer y los otros hijos, guardaría las mismas valijas sin deshacer bajo una cama nueva, en una casa que también olía a valija vieja.
*Nombre dado a los portugueses que volvieron de las antiguas colonias el 25 de abril de 1974. (N. de las T.)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.