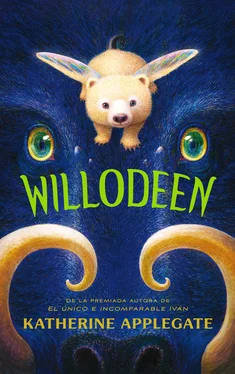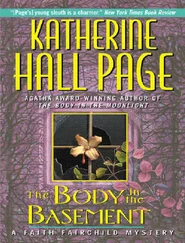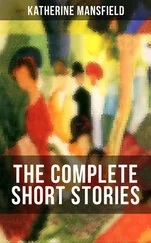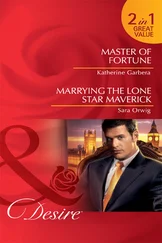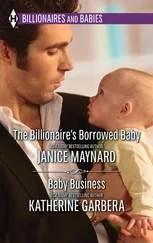—¡Échate al río! Apestas todo alrededor.
Tres niñas más o menos de mi edad, caminaban con los brazos enganchados entre sí. Las conocía de mis breves temporadas de escuela y, claro, las había visto en el pueblo. Violeta, Rosa y Margarita. Yo las había apodado “las flores amigas”. Nunca se veía a una de ellas sin que las otras dos estuvieran también por ahí cerca.
—¿Qué es ese mal olor? —preguntó Rosa, a volumen suficiente como para asegurarse de que yo hubiera oído.
—Es la niña esa de los chilladores —contestó Margarita cuando pasaron a mi lado.
Normalmente, me hubiera amilanado, pero me sentía furiosa, y la furia me hacía más ruidosa.
—¡Es mi nuevo perfume! —les grité, aunque ya me habían dado la espalda—. ¿Les gusta?
Sus risotadas me recordaron los graznidos de los cuervos.
Esas niñas me importaban bien poco. No me importaban para nada.
El último, el último, el último.
Junto a mí, los sauces azules se mecían en la brisa. Sus largas hojas ya habían cambiado a su increíble color de otoño, muy azul por un lado y plateado por el otro. Pero sin los osibríes y sus nidos refulgentes, los árboles parecían solitarios, a medio terminar.
Cerca del límite del pueblo di vuelta a la izquierda. La casita de Mae y Birdie estaba lo suficientemente cerca como para verla a simple vista.
No conseguía sentir que fuera “mi casa”. Parecía como si nunca fuera a poder usar esa palabra sin pensar en mi vieja casa, mi ma, mi pa, mi hermano, los animales que teníamos. La tetera desportillada con flores amarillas en un lado. La mecedora de madera donde mi pa se sentaba frente a la chimenea a fumar su pipa. Mi cama, con su colchón hundido y el petirrojo tallado en la cabecera de madera.
Todo había desaparecido. Todo menos un trozo de la tetera de mi ma que encontré entre los restos chamuscados de la casa.
De mi antigua casa.
No importaba. Se había acabado. Era una etapa cerrada. Lo mejor que podía hacerse con el dolor era contenerlo, cubrirlo. Justo lo que traté de hacer con Sir Zurt.
Parecía que yo era experta en enterrar cosas.

La casa se sentía acogedoramente cálida y olía a sopa de chícharos.
Mae estaba adormecida frente a la chimenea. Birdie revolvía el contenido de una olla negra.
—Bueno, mira quién nos va a conceder el privilegio de su compañía —dijo, y luego arrugó la nariz—. Veo que encontraste a uno. ¿O más bien debería decir que “huelo que encontraste a un chillador”?
Para mi gran desesperación, me solté a llorar, con un llanto desbocado, con jadeos y sollozos. Me parecía horrible llorar así porque quería decir que estaba fuera de control.
—¿Willodeen? —preguntó Mae, levantándose con lentitud de su silla—. ¿Qué te pasa, corderita?
—Lo mataron —dije—. Mataron a Sir Zurt.
No hacía falta que dijera nada más. Mae y Birdie me envolvieron en un abrazo apretado y me dejaron que siguiera sollozando sin molestarme.
Y a pesar de que yo sabía que no eran mi familia verdadera, y que su casa no era mi casa, me sentí bien al estar en medio de su abrazo, al oír el fuego crepitando y la sopa borboteando suavemente en la olla.

CAPÍTULO
Once
Mae y Birdie eran imposiblemente viejas y cascarrabias. Parecía como si no existiera un trabajo en el mundo que ellas no hubieran hecho en su larga vida. Incluso habían sido curanderas, y su casa rebosaba de pociones y hierbas, frasquitos de vidrio y morteros. Pero su oficio preferido había sido actuar con una compañía de teatro ambulante. No pasaba un solo día sin que alguna de las dos empezara de repente a cantar una canción o recitara un soneto o bailara algo. Era el precio que yo debía pagar por vivir con dos antiguas figuras escénicas, decía Birdie.
Yo les debía todo, y estaba bien consciente de ello. ¡Habían pasado tantas noches en vela cuidándome después del incendio! Y me habían acogido como si yo fuera parte de su familia. Yo hacía todo lo posible para mostrarles mi gratitud. Desmalezaba el huerto, vendía huevos de nuestro gallinero, aceptaba pequeños trabajos cuando me los ofrecían, hacía todos los quehaceres domésticos que me pedían, y otras cosas.
A pesar de eso, trataba de no encariñarme demasiado. Ellas me lo hacían más fácil de lo que se pudiera imaginar. Llegaban a ser tan hurañas como… bueno, como los chilladores. Mae era rechoncha y de mejillas coloradas. Birdie era flaca como una escoba, y más alta que todas las mujeres que yo había visto, e incluso que la mayoría de los hombres. Ambas tenían el cabello blanco, mechones apilados sobre la cabeza como bolas de nieve a medio derretir.
La gente decía que eran brujas. Murmuraban: “Sin maridos. Sin hijos. Viejas raras”. Me hacían sentir ganas de protegerlas. Pero, a decir verdad, Mae y Birdie no necesitaban que nadie las defendiera de nada. Habían estado juntas desde el principio de los tiempos, decían. Y aunque a veces se peleaban, saltaba a la vista que se adoraban.

Luego de una cena de sopa caliente y pan tostado, hice mis quehaceres de la noche y me fui directo a la cama. Mi cuarto estaba atiborrado de cosas, pues había sido una despensa antes de que yo llegara a vivir allí, pero resultaba acogedor y tenía una ventana, y era todo lo que yo necesitaba.
Esa noche, la luna se había escabullido tras las nubes, al igual que el sueño se escabullía de mí.
Duuzuu roncaba plácidamente en mi almohada. Todo en él parecía redondito. Dormía hecho una bolita, con la cola enrollada y las alas abrazando todo su cuerpo.
¿Cómo era capaz de dormir tan tranquilo? Luego de tantos años, yo seguía despertándome con pesadillas de incendios, alaridos, desamparo. A veces yo era la que gritaba a todo pulmón, y Birdie y Mae venían corriendo a tranquilizarme.
Duuzuu había sobrevivido al mismo incendio que yo. ¿Por qué él no tenía pesadillas? ¿Acaso los animales no recordaban las cosas de la misma manera que nosotros? ¿O es que para ellos el mundo sólo existía en el momento presente?
Cerré los ojos, y vi a Sir Zurt tendido en el suelo del bosque.
Abrí los ojos: techo, nubes, colcha.
Cerré los ojos de nuevo. Vi a dos hombres que me tomaban por las manos y me sacaban por una ventana quebrada. Oí el fuego aullando como un ser vivo, me oí gritar: “¡Pa! ¡Ma! ¡Toby!”, hasta que se me formó un nudo en la garganta y me desmayé.
Abrí los ojos. Duuzuu. Mis zapatos gastados y polvorientos. Mis cuadernos.
Encendí mi farol, tomé uno de mis cuadernos y lo hojeé. A veces, eso me calmaba. Con el tiempo había aprendido que existían maneras de hacer venir el sueño.
Leí aquí y allá en las páginas. Llevaba dos meses sin ver más chilladores que Sir Zurt.
Retrocedí un poco más en el cuaderno. Habían pasado once meses desde la última vez que había oído la llamada de un chillador en la noche.
Eso era hacía casi un año, justo después de que cumplí los diez.
Al día siguiente cumpliría once años. No me parecía que fuera gran motivo de celebración. Sabía que no habría regalos. No teníamos dinero para gastar en esas cosas.
Cerré los ojos y traté de recordar mi último cumpleaños con mi familia. Mi pa y mi ma acababan de terminar de construir nuestra casa. Estaba hecha de troncos y barro y tiempo, más que nada. Una vivienda sencilla, pero nos llenaba de orgullo. Hasta yo había ayudado un poco. O al menos mis papás habían fingido que me dejaban ayudar.
Читать дальше