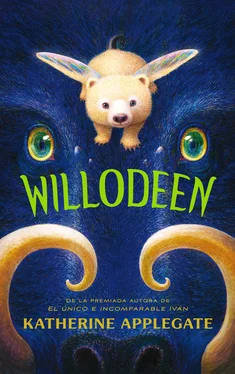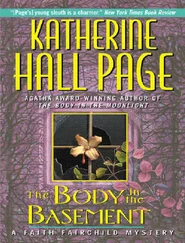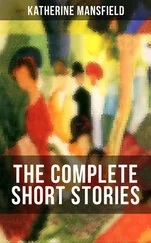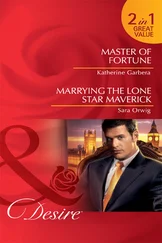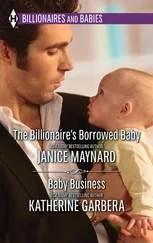—Insisten en que se comen el ganado. Que les matan las mascotas y acaban con las aves salvajes, pero no hay ni una palabra cierta en todo eso. Los he visto comer insectos y escarabajos. Se alimentan de caracoles irisados, larvas y gusanos —mi pa se frotó los ojos—. Claro que está el asunto de este olor apestoso. Hay quienes dicen que ahuyenta a los turistas —rio—, y tal vez eso sí sea cierto.
Nos alejamos lentamente del nido, sin hacer ruido, asfixiándonos con el olor apestoso. Mi pa sonrió en medio de todo eso.
—Esa chilladora está haciendo justo lo que se supone que debe hacer, mi niña —me dijo—. Está cuidando a los suyos lo mejor que puede. Como todos nosotros, mas y pas.
Y uno hubiera pensado que en ese momento nos iríamos, apestando y todo. Pero mi pa señaló una gran piedra cercana, y allí fuimos a sentarnos. Parecía que estábamos a suficiente distancia como para no incomodar a la mamá chilladora.
A mi pa le gustaban todas las criaturas, igual que a mí, y supongo que por eso teníamos tantas en los recovecos de nuestra casa y en el patio: cabras y liebres trepadoras, pollos y dibipatos, una pavarreal y una nutria de río ancianísima, tanto que ya no podía nadar. Nuestra eterna compañía de perros y gatos había aprendido desde hacía mucho que el resto de los residentes no eran sus presas.
—¿Ves con cuánta delicadeza los trata? —dijo mi pa, mirando a la chilladora acurrucarse con toda su camada.
—Los oigo a veces, de noche —comenté—. Me pregunto por qué hacen ese ruido, como aullidos chillones y estridentes.
—Nadie sabe la razón —contestó él—. A lo mejor son como los coyotes y los lobos… que simplemente deciden cantarle a las estrellas.
—Tal vez —sopesé la posibilidad—. Lástima que no puedan cantar más entonados.
Mi pa sonrió.
—La naturaleza es más sabia que nosotros, Willodeen, y probablemente nunca deje de ser así.
La mamá chilladora acarició a una de sus crías con el hocico.
—Quisiera que la gente no los odiara tanto —dije—. Ellos estaban aquí primero que nosotros, ¿cierto? No tiene ninguna lógica que los tratemos así.
Mi pa soltó un suspiro, cosa que casi nunca hacía, y me sorprendió.
—Si esperas que los humanos actúen de manera lógica, bien puede ser que valga la pena que te sientes, porque pasará mucho tiempo antes de que lo hagan —dijo.

CAPÍTULO
Cuatro
Tras lavar nuestra ropa con agua hirviendo y jabón de lejía, mi ma finalmente se dio por vencida y decidió quemarla.
—Malditos chilladores —murmuró durante el desayuno—. ¿Qué diablos les ven ustedes? No se pueden comer, porque saben tan mal como huelen. Son las criaturas más inútiles que he visto en mi vida.
Miré a mi pa por encima de la mesa y cruzamos una sonrisa.
—La naturaleza es sabia, y sabe más que nosotros, ma.
Mi pa guiñó un ojo y continuó:
—Y probablemente siempre será así.
Mi hermano Toby, de dos años y medio, escogió ese preciso momento para volcar su tazón de avena justo en su cabeza.
—Sombrero —anunció.
Mi ma miró al cielo y se quejó:
—Dame paciencia —lo decía a menudo. Y luego soltó la carcajada. Eso también lo hacía a menudo.
Tenía una risa genial, mi ma, alocada.
Nunca volví a salir a buscar zarzambuesas con mi pa.

Unas semanas después, él había muerto en el Gran Incendio de Septiembre, junto con mi ma y mi hermanito, al igual que muchos otros en el pueblo. La mayor parte de nuestros animales también murieron.
Yo sobreviví, a duras penas, y dos vecinas, Birdie y Mae, me acogieron en su casa.
Para cuando llegué a los diez años, ese incendio en particular ya había sido olvidado por mucha gente, desplazado en la memoria por otros desastres: derrumbes de tierra, fiebres, sequías, más incendios.
Casi parecía que la Tierra estuviera enojada con nosotros.
“La naturaleza es más sabia que nosotros”, solía decir mi pa. Pero a veces costaba creerlo.

CAPÍTULO
Cinco
Pasé mucho tiempo en cama después del incendio. Tenía quemaduras en las manos y en las plantas de los pies, pero el problema verdadero había sido el humo que se había metido a mis pulmones, cosa que me dificultaba respirar.
Mientras me restablecía, Mae y Birdie me enseñaron a leer y me dieron un libro sobre los dragones. Aprendí rápido, aunque mi recuperación iba despacio. (Había una escuela de una sola aula en el pueblo, que no era la gran cosa, y sólo unos cuantos niños asistían con regularidad. La mayoría trabajaban, si ya tenían la edad suficiente para hacerlo, o se mantenían al margen para no estorbar, si no alcanzaban la edad de trabajar).
Cuando mejoré, Mae y Birdie decidieron que ya estaba lista para salir y andar por el campo, y eso fue justamente lo que hice. Más que nada, quería estar a solas. Me sentía a salvo en las colinas. Yo era torpe y desmañada. Mis codos siempre se las arreglaban para chocar con las cosas más frágiles que pudiera haber en una habitación. Pero en el bosque, mi cuerpo se relajaba y me podía mover con facilidad, como un animal que formara parte de ese lugar.
Me gustaba estar sola. Desde que tengo memoria, la gente siempre me ha resultado difícil de entender.
Tras mucho pensarlo, había llegado a la conclusión de que la mayoría de las personas tenían una especie de reloj en la cabeza. Ese reloj les indicaba el momento adecuado para reírse de un chiste, o para acercarse a alguien y oír un secreto, o para comenzar una conversación, o para despedirse.
A mí me parecía que me faltaba ese reloj invisible, y siempre hacía todo con algo de retraso. O demasiado pronto, pero nunca justo en el momento adecuado. Yo era rara y recelosa. Así eran las cosas, al igual que mis ojos grises y mi pelo imposible, rojo y enmarañado como un rosal silvestre.
Pero yo no estaba completamente sola. Tenía a Duuzuu, mi mascota, un osibrí. Había sobrevivido al mismo incendio que yo, aunque sus alas habían quedado tan lastimadas por el fuego que nunca podría volver a volar bien.
Mae y Birdie lo habían encontrado entre los restos carbonizados de un sauce azul. Lo habían llevado a su casita para atenderlo y cuidarlo hasta que estuviera bien. Tal como habían hecho conmigo. Me imagino que creyeron que Duuzuu me daría algo de consuelo durante esos largos y duros días de convalecencia.
Si uno quisiera hacer un animal completamente opuesto a los chilladores, sería un osibrí. Los osibríes tienen todo lo que les falta a los chilladores.
Duuzuu era del tamaño perfecto para caber en un bolsillo de mi abrigo, y quedaba algo de espacio libre para una galletita (que obviamente se comería). Tenía las orejas redondas como monedas. Su pelaje parecía pelusilla de diente de león, y daban ganas de soplarle y pedir un deseo. Un par de alas brillantes brotaban de su lomo, y tenía grandes ojos siempre llenos de preguntas. Su negra cola sedosa se enrollaba sobre sí misma en espiral, como el retoño de un helecho. En el interior de su boca, que parecía tener siempre una sonrisilla, se ocultaba una lengua larga y pegajosa capaz de engullir insectos en un abrir y cerrar de ojos.
Читать дальше