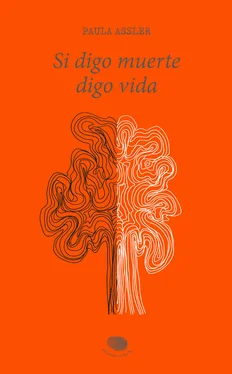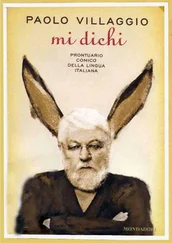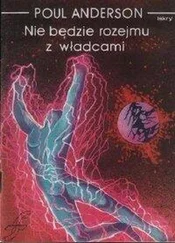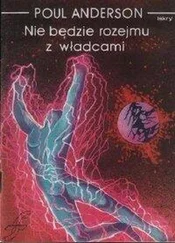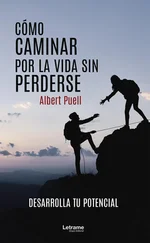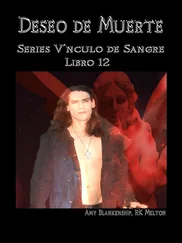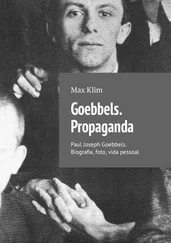Mi abuela falleció cuando yo tenía quince años y fue una tremenda pérdida. Su amor llenaría todos los vacíos que habría de tener al entrar a mi adolescencia. Yo la recuerdo hasta el día de hoy, y en las situaciones tristes de mi vida siempre digo: “Abuela, ayúdame”. Es el personaje que tengo siempre en mi mente. Es mi punto de apoyo en situaciones difíciles: “¡Abuela, abuela, ayúdame!”.

El asma de mi padre nos obligó a dejar Reñaca. Nos trasladamos a Santiago, a una casa en la calle Las Petunias, en Providencia. Era una típica casa de dos pisos con un patio no muy grande, en un barrio con mucha vida, lo que a mí me resultaba fascinante, una calle llena de niños; todos jugábamos ahí. Andábamos en bicicleta, en patines, vendíamos dulces, jugos; tuvimos perros, patos, gatos. Viví ahí hasta los veintiún años. Circulaban muy pocos autos en esa época. La calle era toda nuestra.
En cuanto llegué me hice amiga de Juanita, una vecina que ha sido mi amiga toda la vida. Jugábamos al almacén y también a las muñecas. Yo jugué hasta muy grande con muñecas. También peleábamos bastante. Yo le decía: “contra tu madre”, con lo que trataba de decirle “concha de tu madre”. Entonces ella corría a su casa y le decía a su mamá: “La Paula me dijo contra tu madre”. Yo era súper garabatera en la calle, pero al entrar a mi casa la boca se me volvía la de una santa. Juanita era bien especial, le gustaba leer el diario, mientras yo no leía nada de nada. En ese sentido ella era más grande que yo. Estuvimos muy apegadas hasta que ella se casó. Eso fue un poco antes de que yo me casara, a los veintidós años, cuando también dejé el barrio.
La casa de Juanita tenía el único televisor y la única piscina del barrio. En ese televisor vimos cuando el hombre puso el pie en la Luna, aunque se veía pésimo. La piscina del barrio no tenía filtro y para ayudar a llenarla pasábamos la manguera a través de un hoyo que hicimos en la muralla, todos, mi mamá y nosotros los hermanos. Yo sentía que la piscina también era mía. Todos los niños del barrio nos bañábamos ahí; la mamá de Juanita tenía un corazón muy generoso. Fue ella la que, cuando me atropellaron frente a su casa y quedé tirada lejos, me recogió y llevó al Hospital Salvador donde me enyesaron entera. Era común que los niños quedaran a cargo de una mamá mientras las otras salían por algún motivo.
En el barrio había una serie de personajes especiales. Estaba “el Guachi”, un alcohólico y padre de una amiga. A veces andaba tan borracho que lo tomaban preso y entre los papás del barrio lo iban a sacar de la comisaría. Me acuerdo de otro papá que le decían “el Sinvergüenza”, experto en no pagar. Había otro muy famoso por su afición a las mujeres, a todas las del barrio les ponía el ojo encima. Había una vieja insoportable que creo, era medio prostituta. Para mí, el barrio era un mundo entretenido.
Además de estos personajes, estaban los que transitaban por el barrio, como el “Tira Somier”. Era un señor muy pobre que pasaba estirando los resortes de los somieres. Recorría las calles ofreciendo su servicio. Otro que pasaba era el afilador de cuchillos. También estaba el organillero, a quien con suerte conseguíamos comprarle algo después de rogar a nuestros papás que nos dieran unos pesos. Otro personaje infaltable era el señor que dejaba la leche en botella; uno le pasaba la botella vacía y él, a cambio, nos entregaba las botellas de leche llenas, la de tapa azul tenía menos grasa que la de tapa roja.
Juanita vive ahora en La Serena, pero basta un telefonazo para contarnos todo, como si nos hubiésemos visto ayer. Es una amiga del alma. Hay muchas cosas que nos unen. Ambas hemos vivido el dolor más grande que pueda vivir una mamá; ese dolor compartido nos ha hecho cómplices.
En casa nuestra vida no era igual a las otras del barrio. La nuestra era una casa divertida, llena de colores. Las paredes estaban cubiertas de cuadros muy modernos para la época y pintados por mi papá. Desde el techo del living colgaban móviles con forma de ojos. La gente que pasaba por la vereda se detenía a mirar hacia adentro, quedaba impactada con ellos.
Mi mamá era dueña de casa y mi papá, artista. Él pasaba los días en su taller, pintaba mucho, por lo que, en realidad, mi mamá era quien se ocupaba de nosotros y de la casa. Se preocupaba de las cuentas, las compras, la comida, los colegios, de cuidarnos. En fin, gracias a ella la casa funcionaba. Si mi papá se hubiese encargado de la casa no sería el artista que es hoy. Creo que para ser un gran artista es necesario estar acompañado por alguien con los pies en la tierra. De modo que nuestra familia funcionaba así, mientras mi mamá llevaba la vida material adelante, mi papá pasaba el día en su taller pintando óleos, cuadros grandes, cuadros chicos. Era un artista muy adelantado para su época.
Su obra era difícil de vender. Y en la época en que él empezó, aún más. Todavía hoy es complicado vender obras: no tenemos cultura suficiente para invertir en arte. Cuando yo era niña, solo se compraban obras de artistas muy famosos, pocos tenían en sus casas cuadros de artistas nuevos. Por lo tanto, cuando mi papá empezó a pintar no le compraban. Su modo de vida era riesgoso y aventurero. Eso marcó la vida familiar y las personalidades de nosotros, sus hijos.
En esa época, el taller del papá quedaba en Vicuña Mackenna. Llegaba a la casa en la noche, a las ocho, nueve, diez u once, a la hora que se le ocurría. No tenía horario y tampoco le preocupaba. Alguna vez fui a ese taller, pero a mí no me gustaba. Era un espacio frío, ubicado en un segundo piso. No lo sentía agradable. Sin embargo, su trabajo como director del Museo de Bellas Artes sí me encantaba.
El museo estaba ubicado en la Quinta Normal. Él estaba a cargo de las muchas exposiciones que se montaban ahí con artistas nacionales y gente que venía de afuera. Me producía un placer intenso ir al museo, en especial mientras instalaban las muestras. Mi papá me dejaba tocar todo. De hecho, le parecía importante que yo aprendiera a tocar las esculturas, sentir las texturas. Tengo vívido el recuerdo de correr por las salas tocando todo a mi paso. Hoy día hago cerámica usando torno y trabajo con los ojos cerrados, me queda mucho mejor que con los ojos abiertos porque al tocar calculo mejor las dimensiones. Eso lo aprendí de chica: tocar, tocar, tocar.
En esa época, mi papá hizo la escenografía de El pájaro de fuego para el Teatro Municipal. Pintó la escenografía completa y a todas las bailarinas. Yo debo haber tenido unos once años y me acuerdo de haber quedado impresionada. El día de la apertura, cuando se abrió el telón aparecieron los árboles pintados color plateado con dorado. Era, para mí, algo realmente extraordinario. Quedé profundamente impactada.
Hay una anécdota graciosa sobre ese montaje. Sucedió que un día a mi papá le falló la modelo, entonces mi mamá se puso una malla y él le pintó el cuerpo durante un día entero. Fueron tantas horas que ella se quedó dormida parada.
En mi pieza, yo tenía varias muñecas, pero la que más me gustaba era una negra de pelo largo. Recuerdo haberle pedido a mi mamá una muñeca así, negra y de pelo largo. Mi mamá recorrió Santiago entero buscándola, hasta que la consiguió. Era mi muñeca preferida. Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que era una excentricidad.
Tal vez por ser la única mujer, yo era la regalona de mis papás. Al parecer, mi papá se ocupaba mucho de mí. Mi mamá me ha contado que, cuando yo era guagua, él me ponía en el coche debajo de los árboles para que mirara las hojas que se movían como móviles naturales. Ahora creo que fue entonces cuando adquirí el gusto por el movimiento, el brillo, los árboles, las hojas.
Читать дальше