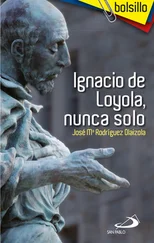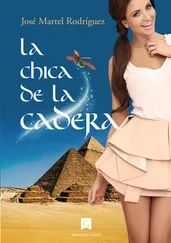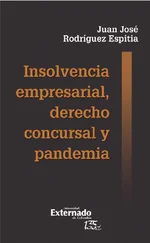Lo que a estas alturas queda establecido es que el futuro no es la materia hegemónica de estas construcciones ficcionales, como sugiere Miranda, sino apenas una de sus posibles plataformas o vías, quizás privilegiada por la CF más popular o sus representaciones en medios como el cine, la televisión y el cómic. Representaciones que, desde su impronta de masificación, siempre se interesaron por explotar estos asuntos a través de fórmulas básicas o, en la mayoría de casos, sin densidad estética o reflexiva, pues el objetivo era alcanzar utilidades elevadas. Ello obviando todo lo que, según esta visión pragmática, obstaculizara el interés del espectador o lector. Suvin (1984, pp. 109-111) insiste en ese punto. Y al aclararlo, comenta algunos procedimientos de la CF, cuestiona la llamada extrapolación —una convención adoptada por gran parte del género—, que estuvo vigente por mucho tiempo, y luego propone su reemplazo por la analogía .
El primero de estos modelos parte de una hipótesis cognoscitiva establecida en el relato y lo desplaza al futuro de manera directa, como anticipación de las grandes crisis que afectan al tiempo del autor. En el segundo, la cognición surge del sentido final de la historia; su proyección a la problemática vivida en el contexto del autor es por lo general oblicua o indirecta.
El extrapolar un rasgo o una posibilidad tomado del ambiente del autor puede ser un recurso literario de “hiperbolización” legítimo en los relatos de anticipación, en otra CF (por ejemplo, aquella situada en el espacio, y no en el futuro). Sin embargo, el valor cognoscitivo de toda CF, incluyendo los relatos de anticipación, está en su referencia analógica al presente del autor, y no en predicción alguna, sea parcial o global. La cognición de CF se basa en una hipótesis estética más bien afín a los procedimientos de la sátira o lo pastoral que a los de la futurología o los programas políticos. (p. 111)
Lo que en definitiva parece cuestionar Suvin es el riesgo de confundir la totalidad del género con la reconstrucción de un tiempo posterior y remoto, que nace de las condiciones imperantes en el periodo histórico del autor. Sugiere que el valor intrínseco de la modalidad, desde el punto de vista genérico, radica en que el vínculo analógico (similitud, identidad por semejanzas) se articula sobre la contraposición con el presente del escritor. En otras palabras, todo relato de CF, en sentido estricto, no debería ser considerado como ensayo futurológico o predicción de ningún tipo, sino como una crítica a las circunstancias o un determinado orden de cosas experimentado por el creador del universo ficticio en el marco histórico que habita 5. En consecuencia, la CF habla más acerca de lo contemporáneo que de cualquier especulación sobre una posteridad, apoyada en comprobaciones fehacientes en sus mínimos detalles.
La utopía: elemento transversal de la ciencia ficción (CF)
Son varios y heterogéneos en sus propuestas los autores que han explorado el concepto de utopía como eje que recorre a la ciencia ficción desde sus primeras fases y, en especial, desde el ascenso de la Modernidad. Al respecto, no existe una manera uniforme de encarar el tema, pero en la mayor parte de quienes han propuesto sucesivas aproximaciones, es factible observar que esta categoría se convierte en un elemento de trascendencia como sustento filosófico del género y de sus metas más ambiciosas en términos estéticos. Ketterer (1971, p. 25), por ejemplo, vincula a la CF con la literatura apocalíptica, es decir, una forma narrativa que se remonta a civilizaciones antiguas preocupadas por su destino en las postrimerías del tiempo, es decir, por una revelación de los acontecimientos venideros (si atendemos al significado preciso del término griego). Para este autor, la ciencia ficción sería “la manifestación más pura de la imaginación apocalíptica”. Sin embargo, el crítico tiene puesta la mira sobre la narrativa norteamericana más que en otras tradiciones, por lo que su enfoque se limita a un recorrido a lo largo de la historia de esa literatura y cómo debió construir su propia mitología a falta de un pasado cultural que pudiera igualarse al de otros pueblos americanos antes de la conquista europea.
Aun así, no deja de ser interesante que la crítica más sólida —con los sesgos impuestos por cada estudioso, ya que se trata de un corpus muy extenso— coincida en que la utopía, como planteamiento de una alteridad ideal —en los términos originales fundados por Tomas Moro en el siglo XVI— se haya convertido en un impulso animador de las obras magistrales del género y en su norte principal, que cada creador, de acuerdo con sus intereses, ideología y época, trasladará al discurso ficcional.
Por su parte, Cano (2006) orienta su perspectiva al estudio de la ciencia ficción hispanoamericana —de hondas y lógicas raíces occidentales—, advierte también que la narrativa de corte utópico, remontable hasta Platón (y referencia capital de Moro), pasó de un largo periodo marcado por lo espacial —ubicación de mundos alternos en zonas apartadas y casi inaccesibles de la Tierra— a una categoría temporal (p. 63). Esto, según Cano, comienza a manifestarse hacia finales del siglo XVIII. De hecho, tal premisa es acertada, puesto que es una época en la cual el colonialismo europeo ha llegado a una fase de alta expansión, tanto en América como en Asia, África —y Oceanía, en menor grado—, lo que ha hecho de las distancias un concepto más relativo o más concebible, o por lo menos, mejor anclado en las realidades que la propia civilización occidental establecía a medida que ocupaba la mayor parte del mundo conocido.
El cambio de paradigma señalado por Cano es una consecuencia de los procesos de mundialización que se iniciaban precisamente cuando Moro publica, en 1516, su visión acerca de una comunidad que no existe en un lugar específico o concreto. A través de esta construcción imaginaria (y analógica, en el sentido propuesto por Suvin), el pensador inglés somete a la Inglaterra y Europa de su tiempo a una revisión exhaustiva de su fracaso como medio de realización de la humanidad y de sus potencialidades. Crea las bases de una República superior y modélica que contrasta, por oposición radical, con el mundo de sus contemporáneos, en el cual él mismo debió lidiar con las miserias de la política.
Los avances de la cartografía, durante la Ilustración del siglo XVIII, convierten al planeta en un algo cada vez más tangible y concreto para el hombre común, superando de este modo supersticiones y creencias erróneas en torno de los continentes y los países alejados, que poco a poco se transforman en realidades que deben ser estudiadas y dominadas por el sistema hegemónico capitalista alimentado desde Inglaterra. Esta, gracias a sus agresivas políticas externas, largamente había reemplazado al Imperio español en el control de las rutas de navegación, en el tráfico de los bienes y en la acumulación de riquezas, sobre la base de la expoliación de las culturas y pueblos víctimas de la colonización. Eso parece haberlo anticipado Moro doscientos años antes, en los albores de la dominación que ejercería su isla sobre el mundo, al imponer sus patrones y estructuras a un orbe que poco a poco se hacía más pequeño. No es casual, entonces, que la sociedad creada por Moro también se ubique en una ínsula de localización indeterminada y sea un reflejo inverso de su propia sociedad. Y solo en el siglo XVII, luego de la Revolución de Cronwell, se produciría el tránsito hacia el parlamentarismo y a una disminución del poder del monarca, que la misma actitud de Moro ante las pretensiones de Enrique VIII también anunciaría con su consecuente ejecución.
Читать дальше