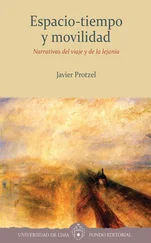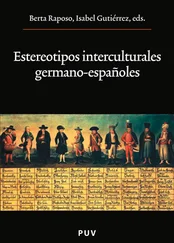Javier Protzel - Procesos interculturales
Здесь есть возможность читать онлайн «Javier Protzel - Procesos interculturales» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Procesos interculturales
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Procesos interculturales: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Procesos interculturales»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Procesos interculturales — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Procesos interculturales», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Al origen europeo de la noción de cultura como conjunto, agreguemos el segundo elemento que debe aclararse. Para las antropologías estructuralista y funcionalista, las culturas serían unidades cerradas, discretas, desconectadas de los flujos simbólicos exteriores. Para la segunda, hay una primacía de lo normativo, por cuanto la integración resulta de la vigencia de ciertos principios de orden interno. Deudora de las ciencias biológicas, vio en la cultura a un organismo vivo. Según esta metáfora organicista, la funcionalidad de cada elemento del “cuerpo” de una cultura determina su equilibrio y su supervivencia. Esto llevó a la antropología funcionalista a orientarse hacia la búsqueda de elementos comunes, universales, a toda la humanidad, pero proyectando casi inevitablemente en ellos las categorías perceptivas del observador 7. Al revés, el estructuralismo no se propone hallar universales; le interesa explicar la diversidad de las obras humanas a partir de la organización, distinta en cada caso e inconsciente para el actor, de los componentes de las operaciones de producción de sentido 8. Pero, en ambos casos, una buena parte de los estudios antropológicos ha estado orientada hacia sociedades cerradas y relativamente aisladas cuyos cambios, o bien no eran visibles para la observación externa, o bien eran muy lentos.
Pese a que el decurso de la antropología ha cambiado considerablemente por el creciente contacto de las etnias secularmente aisladas con el mundo moderno, en el discurso sobre la cultura, no han dejado de estar presentes ni una mirada occidental hacia el Otro ni una conceptualización de conjunto integrado y discontinuo, como el descrito en las etnografías tradicionales. El reconocimiento implícito de la razón analítica en las operaciones mentales que conforman el sentido (en los mitos, la lengua, la cocina, el parentesco, etcétera) propuesto por el estructuralismo, conserva cierto etnocentrismo, pese a su efectivo valor heurístico. Al asimilar la cultura a un código (y los bienes simbólicos a textos), en analogía con el modelo semiológico saussuriano de la lengua, siguen presentes, como señala Muniz Sodré, “los postulados abstraccionistas de la razón universal que otorgan a la ciencia toda la verdad del conocimiento” 9.
Sin descalificar los inmensos aportes del método estructuralista, la aceleración de las dinámicas interculturales emprendidas en todo el planeta ha recortado el espacio del relativismo que sustentó durante mucho tiempo el ejercicio de ese tipo de antropología. La ajenidad radical del “primitivo” que permitía, ya sea temer su “salvajismo” y valorar la misión civilizadora de las grandes potencias, ya sea idealizar su “inocencia” para criticar la codicia del colonizador blanco, se ha esfumado. Acaso lo más importante es que en vez de unidades culturales discretas y claramente identificables nos encontremos cada vez más inmersos en un continuum simbólico muy desordenado, de bordes inciertos y porosos cuya delimitación misma por localidades o regiones geográficas determinadas deja de ser clara por cuanto el Otro y el Mismo pueden encontrarse alojados dentro del mismo sujeto. Y esto cuestiona nuevamente el concepto de cultura, pues como afirma el sueco Jonathan Friedman es “… un típico producto de la modernidad Occidental que consiste en transformar la diferencia en esencia” 10.
En otros términos, para distinguir entre unas y otras, es necesario presentarlas como conjuntos relativamente estáticos, como “paquetes” cuyas características guardan permanencia en el tiempo y una extensión fija en el espacio. Coordenadas que, sin embargo, los etnohistoriadores han ido demostrando desde hace más de treinta años que eran móviles. No eran “pueblos sin historia”, sino de asimilación de elementos exteriores y cambios lentos en función de las vicisitudes que tuvieren que enfrentar. Así, las investigaciones del mismo Friedman en África central demuestran que prácticas como el canibalismo, la extensión de la brujería y las estructuras clánicas no han sido perennes, sino consecuencia de la colonización europea 11.
Pero esta constatación del cambio permanente no basta. La figura de la “hibridación”, empleada y difundida sobre todo a partir de la obra de Néstor García Canclini es una metáfora biologista, pero inscrita en una perspectiva posestructuralista 12. Si se habla de “mezclas” culturales como una simple sumatoria de elementos diferentes (como los de una variante nueva de una receta culinaria o de vodka con agua tónica), quedará siempre implícito que existe un uso “auténtico” del bien simbólico y un lugar “verdadero” de su origen (¡lo que llevaría a la absurda discusión sobre si las pastas son italianas o chinas!). La interpretación de García Canclini no va por ese lado, pues como otros antropólogos, no ve en la cultura una serie de sentidos dados a priori, exteriores al sujeto. Otros, como Rosaldo, han criticado la frialdad del estructuralismo, para darle, en cambio, importancia: una importancia diametralmente opuesta a la intersubjetividad 13. La cultura no es un dato exterior, es una práctica existencial identificatoria. Las posiciones del sujeto y del observador son ambas pertinentes, así como la interpretación que cada uno da a lo observado, para lo cual Rosaldo considera a su informante un narrador con una historia siempre singular en la cual se actualizan los componentes de su experiencia simbólica. Esto supone el permanente cruce de fronteras de uno y otro que recorta la idea de “pertenencia” a una cultura determinada, si por ello entendemos una serie de códigos. El etnomusicólogo Raúl R. Romero relata el caso de un músico oriundo del valle del Mantaro que, por razones de profesión, transita a gusto entre la Orquesta Sinfónica Nacional en Lima y la ejecución del huaylas en su región natal 14. Las distancias y el juego entre un rol y otro son frecuentes y decisivas, no excluyen la simulación. Nosotros hemos asesorado un estudio acerca de un danzante de tijeras (dansaq) ayacuchano y sus músicos. Estos preparaban, por razones alimenticias, un espectáculo que se presentaba algunos días en el Hotel Sheraton para los turistas. La presentación era arreglada al gusto de los clientes, aunque para el danzante careciese de valor. En cambio, los fines de semana se presentaba en zonas urbano-marginales de Lima ante sus paisanos, transformándose en el personaje diabólico que sentía encarnar. Del mismo modo, los ejemplos ofrecidos por García Canclini sobre las transformaciones de la artesanía mexicana y la puesta en escena de lo nativo en el folklore y en los museos, nos ponen ante procesos complejos y personalizados en que la verdad y su máscara oscilan la una con respecto a la otra. En esto consiste más bien la cultura, y no en un producto acabado, codificado y genérico.
Por lo expuesto, la cultura es “la organización social del sentido” como experiencia vivida en cada sujeto. Si bien no es ni ha sido una esencia inmaterial, esta, sin embargo, requiere tener cierta estabilidad en el tiempo y ser la práctica común de una colectividad, aunque sea en sus variaciones. En esa perspectiva, la hibridación cultural es de lo más característico de esta época, siempre y cuando esto ocurra verdaderamente en la realidad y no sea uno de esos constructos discursivos frecuentes en la publicidad. Hay hibridación mediante “diálogos interculturales” de distintos alcances y duración, lo cual está lejos de significar que son simétricos y entre iguales. Los estudios latinoamericanos sobre las culturas populares no han ignorado que estos diálogos se desarrollan basados en las posiciones de hegemonía o subalternidad ocupadas por los sujetos. El modelo semiolingüístico que presenta la relación autor/lector o emisor/receptor como una de actividad/pasividad fue extendida hacia otros campos, al consumo o uso general de lo simbólico por Michel de Certeau hace más de dos décadas. Para Certeau, la vida cotidiana es un proceso activo de atribución de significación, de “apropiación”, emprendido por el individuo corriente desde su posición de parte débil frente a los sentidos a los que es expuesto en su vida cotidiana 15. Los trabajos de Jesús Martín-Barbero se alinean en esa corriente, tendiendo puentes teóricos entre el funcionamiento de las matrices culturales tradicionales y de larga duración con los medios de comunicación modernos en América Latina donde simultáneamente operan distintas temporalidades. Esto último permite acercar de manera sistemática los hallazgos de los historiadores de las mentalidades al análisis de la industria cultural para interpretar la absorción de los acervos populares tradicionales por los dispositivos verticales de los medios como un proceso de construcción de hegemonía, en la acepción gramsciana del concepto 16. Mérito de Martín-Barbero es haberse situado en una perspectiva posestructuralista que, sin desconocer la utilidad del modelo analítico estructural, introduce la dimensión comprensiva en su trabajo de interpretación, para la cual la hibridación siempre comporta una “cooperación textual”, cierto ajuste mutuo entre gramáticas de producción y gramáticas de lectura. La apropiación ocurre dentro de esa lógica dirigida a abolir el vacío de significación, a evitar el dualismo cultural llenándolo siempre con algún tipo de contacto.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Procesos interculturales»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Procesos interculturales» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Procesos interculturales» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.