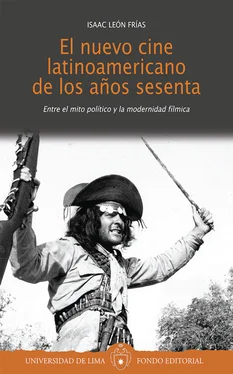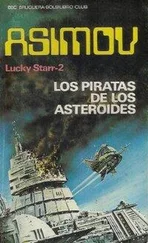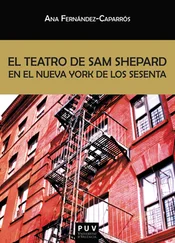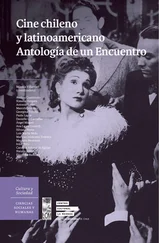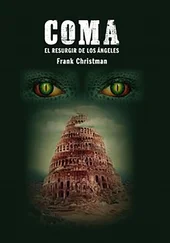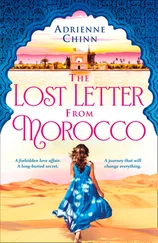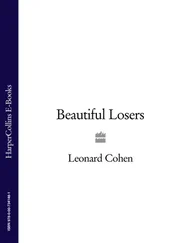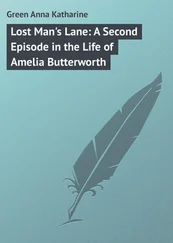Isaac León - El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta
Здесь есть возможность читать онлайн «Isaac León - El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Es larga la lista de agradecimientos y puedo cometer imperdonables omisiones, pero aquí trataré de recordar a todos. En primer lugar, a los amigos que han leído los textos originales y me han hecho valiosas sugerencias y observaciones: Ricardo Bedoya, Desiderio Blanco, Emilio Bustamante, Gustavo Castagna y Jorge García. También a Mimi Benavides, quien ha buscado en las bases de datos informáticos de la Biblioteca de la Universidad de Lima textos que, de otra forma, no hubiese conocido. Asimismo, a los amigos que, desde diversos países, me han enviado DVD de películas difícilmente localizables. Jorge García, en Argentina; Ignacio Aliaga y Carmen Britto en Chile; Orlando Mora en Colombia; Luciano Castillo en Cuba; Guadalupe Ferrer y Francisco Gaytán, de la Filmoteca de la UNAM; Nelson Carro, de la Cineteca Nacional de México; así como un amigo peruano “exiliado” en México desde 1984, Walter Vera. Desde España, María Luisa Ortega me ha facilitado documentales cubanos, y desde la Universidad de Stanford, Jorge Ruffinelli, quien debe tener la videoteca más completa que existe sobre el cine latinoamericano de todos los tiempos, me ha hecho llegar películas de Brasil, Venezuela, Colombia y otras partes.
Miguel Mejía me ha proporcionado en la facultad copias de películas que los propios amigos de fuera no encontraban o no querían mandar, debido a la pobreza de la imagen. Gracias a todos ellos he podido tener una perspectiva mayor de la que hubiese tenido de haberme limitado al escaso material disponible en Lima y de haber confiado en una memoria demasiado cargada de imágenes cinematográficas vistas a lo largo de varios decenios. Es verdad que una parte del material visto deja muchísimo que desear —como lo comento más adelante—, pero al menos permite un mínimo de información “directa”.
También agradezco a todos los autores que cito, incluso a aquellos con quienes entablo un diálogo discrepante, porque me han estimulado a ampliar o complementar la línea de una reflexión crítica que, por cierto, está muy lejos de cerrarse. Muchos de los autores citados son conocidos o amigos en diverso grado de cercanía. No menciono los nombres porque sería una lista muy extensa, pero me gustaría que todos ellos pudiesen leer el libro y expresar sus opiniones, convergentes o divergentes. Hay quienes ya no están entre nosotros, por ejemplo algunos amigos realizadores. Para ellos llegué tarde con el libro.
Uno de esos amigos directores era Glauber Rocha, a quien conocí en Río de Janeiro en marzo de 1967 y que en la madrugada de una larga reunión que compartimos, en la cocina de un departamento sanisidrino, diseñó en marzo de 1973 un proyecto para sacar adelante la producción de cine en el Perú. Otro, Tomás Gutiérrez Alea, Titón, a quien acompañé en la celebración de su último cumpleaños en diciembre de 1995 en su casa de La Habana. Tuve un largo vínculo, desde 1967, con el buen amigo Raúl Ruiz, quien, después de haber dirigido a Catherine Deneuve, John Malkovich, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Isabelle Huppert y otras figuras de esa talla, siguió siendo, hasta el final de su vida, el mismo amigo campechano de siempre, y con quien se compartían chistes y anécdotas en un café de París, casi como en el café Bosco de Santiago, treinta años antes.
Por el lado de los críticos e historiadores del cine que ya partieron, quiero, igualmente, destacar a los buenos amigos Emilio García Riera y Homero Alsina Thevenet, muy influyentes en el espacio de la cultura cinematográfica en México y en Argentina-Uruguay, respectivamente, pese a que Homero no se ocupó de manera prioritaria del cine de la región, como sí lo hizo García Riera con el cine mexicano. También a Carlos Monsiváis, notable ensayista y una de las personalidades más agudas y divertidas que he conocido, y con el que hubo tantos y largos intercambios verbales sobre cine y películas, y sobre notables actores de reparto de los años treinta y cuarenta en Hollywood, como Edward Everett Horton o Thomas Mitchell.
Aunque suene a “disco rayado”, porque se repite en muchos libros, agradezco también la paciencia de Rosita, de la Tere y de la Mati, a quienes les he quitado horas de atención, reconcentrado en la visión de películas, la consulta de libros o la escritura del texto. No sé si a las chicas más adelante les interesará leer lo que escribo en este libro. De ser así, compensaré un poco (o al menos eso me gustaría) el tiempo que no les he dispensado.
Introducción
1. Las imprecisiones de una noción
En los años sesenta el paisaje del cine latinoamericano deja de ser lo que había sido hasta ese entonces, al menos en sus líneas principales, las que provenían de los estudios mexicanos y argentinos. La presencia de películas latinoamericanas había sido constante y, en ciertos momentos, creciente, desde los años treinta, de modo que el público que asistía a las salas (a las de estreno y a las de barrio) estaba habituado a ver, en mayor o menor volumen, cintas producidas en esos dos países. Ese estado de cosas empieza a cambiar en los años sesenta, en los que se reduce la circulación de filmes argentinos y los mexicanos van perdiendo pantallas, mientras que la política de géneros dentro de esas cinematografías se va modificando.
En rigor esas industrias atraviesan por una etapa de crisis que no remontan en términos económicos y que permitirá la aparición de realizadores con propuestas distintas que apuntan a las estructuras económicas y organizativas, a los estilos fílmicos y a la misma función social del cine. El reclamo de un cine independiente, frente a las empresas fílmicas relativamente cerradas en sí mismas, está en el origen de la renovación que se intenta impulsar, incluso desde el interior mismo de esas empresas.
Hubo con anterioridad producciones independientes o intentos de apartarse de lo más o menos establecido. Pero durante casi tres décadas, la producción de los estudios mexicanos y, en menor medida, argentinos marcó pautas, modeló géneros y subgéneros, potenció figuras y temas, y ganó un mercado continental relativamente sólido. Ese predominio se ve debilitado en el curso de los años sesenta, aunque ya venían de antes algunos de los factores que producen el debilitamiento. En este contexto de crisis industrial se genera un nuevo cine que también tiene antecedentes y cuyo principio podría incluso situarse unos años antes. Si no lo hacemos así, es porque en la década del sesenta se va constituyendo una pequeña constelación que hace uso expreso de esa noción y que aspira a crear una suerte de corriente regional.
La expresión “nuevo cine latinoamericano”, que tiene tras de sí esa aspiración de un cine independiente, se hace conocida a fines de los años sesenta y alude en buena medida a las películas de carácter más abiertamente crítico y cuestionador del orden establecido que se hacían en diversos países. Ese nuevo cine aparece en oposición al tradicional, al viejo, al industrial; en otras palabras, al que había tipificado, especialmente en los países con mayor producción fílmica de la región, la imagen o las imágenes que se tenían de lo que era el cine hecho en América Latina. Pero también en algunos países con escasa producción y sin una tradición fílmica propia hay expresiones de un cine de denuncia que se asimilan a la tendencia que se va configurando.
Sin embargo, el abanico cubierto por la noción de nuevo cine latinoamericano era bastante amplio y sus límites no quedaron del todo establecidos, pues en rigor no se llegó a definir con un mínimo de precisión un territorio suficientemente delimitado en el que la noción pudiera aplicarse. Se vivía en ese entonces una etapa político-social muy agitada, y de alguna forma parte del cine hecho en esas circunstancias se veía atravesado por ese estado de agitación. Un cine de esas características no tenía precedentes, como tampoco los tenía la historia de la región, sacudida en la década del sesenta por los ecos de la revolución cubana y por un proceso de radicalización política creciente.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.