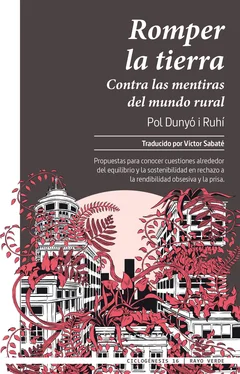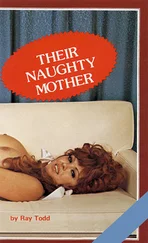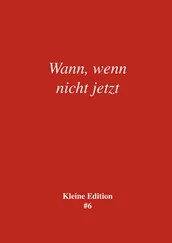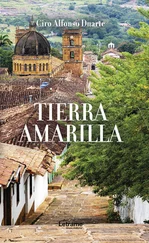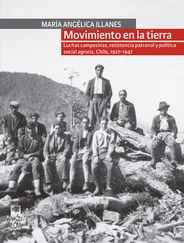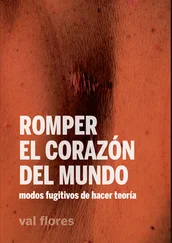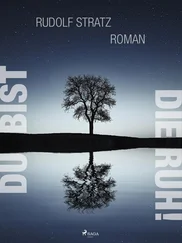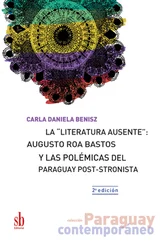La relación con la vida y la muerte avanza en una dirección muy diferente de la que hemos establecido en conjunto, me parece, y me planteo este asunto con grandes dificultades para comprenderlo o, al menos, cuestionarlo. La muerte, o la descomposición de un cuerpo en concreto, no debería percibirse como una pérdida, sino como un intercambio o una transformación, una metamorfosis —como ya contemplaba Goethe en su Teoría de la naturaleza —,1 sobre todo si entendemos que el crecimiento no se basa en una mera carrera contra el tiempo ni en un aumento del volumen de los cuerpos y los elementos, sino que implica una transformación permanente, un cambio, que no es mayor ni menor que el de un nacimiento o un deceso.
Esto, aunque sea difícil —o imposible— gestionarlo de igual manera en las diferentes situaciones que el hecho implica —pérdida de un cultivo, una bestia del ganado, un amigo, un familiar, un animal doméstico, bosques o elementos físicos del paisaje con los que mantengamos un estrecho vínculo emocional—, creo que es imprescindible para el desarrollo tanto individual como colectivo y para que aprendamos a relacionarnos con el entorno.
Buena parte de las religiones han contemplado la muerte como un ascenso, un viaje, un desplazamiento hacia lo que en cada caso consideraban que era más o menos cierto o que estaba más o menos de acuerdo con sus contextos históricos; creo que los dioses no son, en general, más que una reducción fácilmente inteligible del Todo, del entorno y el tiempo, y que «reunirse» con los dioses, o «ir» a sus dominios, tras la muerte no es otra cosa que un intercambio o una transformación. Una que trasciende la consciencia y el cuerpo humano —o cualquier otro cuerpo no humano— en una suma de nuevas utilidades post mortem .
La aparición de sentimientos o valores éticos vinculados, sobre todo, a la vida urbana y a la falta de contacto con lo que está vivo y en movimiento, lo dinámico, lejos de permitirnos comprender los procesos naturales en los que estamos inmersos y de los que formamos parte tanto como cualquier otro elemento, los personaliza y les otorga una perspectiva humanizada y sospechosamente antropocéntrica, imperante a pesar de los límites que comporta.
La misma perspectiva —imprescindible, diría, especialmente en el momento en el que vivimos— que nos insta a tratar a los animales y los cultivos con respeto y dignidad, en ocasiones conduce, por desgracia, a una dramatizada defensa de los diferentes seres que habitan nuestro entorno —en especial de los mamíferos, con los que, no por casualidad, nos sentimos identificados—, a los que dotamos de necesidades y sentimientos humanos que, lejos de saber con certeza si en efecto los sienten o sufren, tengo la sensación de que no son más que una proyección de nuestras propias debilidades.
Lo que durante la historia de la humanidad se ha aceptado como un acontecimiento indispensable y equilibrado, la ingestión de carne, que permite que sociedades humanas de todo el mundo se autoabastezcan de alimentos sin depender del transporte, de cadenas comerciales ni de vitaminas sintetizadas, curiosamente, hoy parece suscitar una gran y apasionada confrontación. Esta pasión nos lleva a humanizar a los animales y a tratarlos con una condescendencia dogmática y religiosa más allá de la lógica del respeto y la dignidad. A menudo lo hacemos incluso con una pátina de superioridad moral —ridícula a mi modo de ver, y que, me atrevería a decir, muestra menosprecio hacia los animales que supuestamente defendemos—, cuando los tratamos como seres indefensos y angelicales que debemos proteger como si fueran de cristal.
Con estas palabras no pretendo justificar las prácticas que nos conducen a menospreciar a los animales y vegetales, a privarlos de salud, dignidad y libertad de movimientos y a proporcionarles una alimentación indigna, por no hablar de los devastadores efectos que estas prácticas tienen sobre el medio ambiente y sobre la salud de los que se «benefician» de ellas. Yo mismo arriesgaría mi vida por la mayoría de mis animales. No se puede defender lo indefendible. Pero entiendo que relacionarse con la vida y la muerte de forma continua proporciona una visión probablemente menos personalista de lo que esto implica.
Eliminemos la industria cárnica, sí, y recuperemos los rebaños en el bosque y la cría extensiva, el ganado doméstico y el respeto por los que nos darán la vida. Y, sin querer coartar la opinión de nadie, soy consciente de que la rectitud y el obrar correctamente —la moral— desde la perspectiva humana, en general, dependen de los intereses y los contextos socioeconómicos en los que estas cuestiones se plantean.
Las personas tenemos ideas más brillantes, pésimas o absurdas en función de nuestro entorno, que las condiciona. La moral se vende en la opinión pública. Así, de igual forma que en una región y en una época determinadas el sacrificio ritual de animales, o incluso de personas, se veía con absoluta normalidad y como respuesta a una necesidad, nosotros —el mal llamado «primer mundo»— nos escandalizamos por comer pollos criados en pleno bosque o por labrar con mulas y caballos, mientras esterilizamos a nuestros perros, los llevamos atados, los obligamos a vivir en pisos y los privamos de lo que desean: revolcarse entre heces, perseguir animales —matarlos si es preciso— y reproducirse. Los sistemas de valores mutan y se adaptan a los requerimientos de cada época y de las personas que la habitan, a menudo sin que esto implique ninguna «certeza» científica.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.