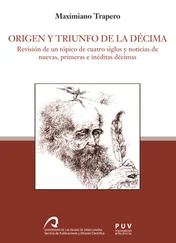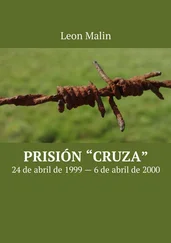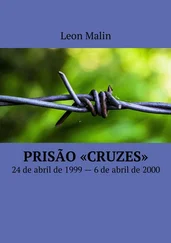A la mañana siguiente, ya que la lluvia se había marchado, le di una inspección a la calle desde el tercer piso de mi departamento. Hojas, todavía verdes, habían sido arrancadas de los naranjos por el viento, y aunque no había inundación, el agua no podía desaparecer por las coladeras tapadas por basura, ramas, naranjas y andrajos de una madrugada que tampoco esperaba la violencia.
20 de noviembre
Yo tuve un par de Doctor Martens y el Bar del Barrio era mi hogar.
Ahora, no tengo a ninguno. Sé qué le pasó a las primeras, pero nadie sabe decirme qué ocurre con el segundo. Esta semana, en el trabajo, quise iniciar una conversación al respecto. Si no fuera por la interesante vida de mis compañeros, tal vez habría recogido frutos. Pero no. La plática se rigió por nuevos New Balance, nuevos restaurantes, nuevos viajes, prospectos de vivienda, visitas de amores extranjeros, fotografías espectaculares en Instagram de objetos mundanos: el patrón de un mosaico, la M perfecta de un anuncio luminoso de un súper mercado, el adorable perro de alguien. Y yo queriendo hablar de un sitio que, de un día a otro, se transformó en una vulcanizadora sin que nadie me avisara que me había quedado sin verdadera casa.
27 de noviembre
He descubierto que mi confusión le ha cedido el paso al miedo.
No he querido hablar del asunto con nadie, pues cuando lo intenté me miraron con un dejo de lástima. Tampoco entendieron nada.
Pero si no lo pongo aquí, es posible que yo tampoco lo crea y, por lo tanto, lo olvide con el paso de los días.
El Gato Nuevo se quedó sin croquetas, así que fui a comprarle una bolsa hace rato. Y en la veterinaria, entre los anaqueles de la comida para conejo, vi a uno de esos amigos sin nombre del Bar del Barrio. Lo reconocí de inmediato por el peinado y su eterna playera de Slayer, era él sin duda, y sé que usé todas mis fuerzas para controlarme. También sé que fue inútil y lo miré de manera intensa, como si absorbiera toda su presencia, que me aseguraba que aquel tiempo que ya no estaba sí había existido, que yo estuve ahí y que él podría probarlo. Yo, en un extremo, abrazaba una bolsa de tres kilos de croquetas con tanta fuerza que se escuchaban crujir por todo el lugar. Y el Fan de Slayer, aplastado bajo la fuerza de mis dos pupilas, se sintió tan incómodo como un roedor bajo escrutinio. Se apresuró a pagar la conejina, pero tuvo que sufrir el paso del destino, que eligió ese instante para que la encargada tuviera que investigar el precio en una libreta de contador tan grande que apenas cabía en el mostrador.
Me atreví. Carraspeé para limpiarme la garganta y toqué su hombro para que me mirara. Giró sobre sus talones y lo vi pasar el trago de saliva más grande, espeso y necio de la historia. ¿Sabes qué le pasó al Bar del Barrio? Su cara de interrogación me transmitió el NOSÉDEQUÉHABLAS más honesto que haya percibido, y desistí de continuar con las preguntas, para ahorrarme otra sesión contra el muro de la incertidumbre. Lo dejé ir, prácticamente corriendo, sin esperar por su cambio pero encaminado a refugiarse, pensé, en la compañía de un conejo o dos que lo recibirían con la calma del mutismo esponjado.
4 de diciembre
Fue una sensación revuelta. Es decir, dos cosas en una. Yo, en la bicicleta, al filo de la tarde, rumbo a la casa de sus padres, recordando eso que sentía cuando lo visitaba ahí.
Como ejercicio, como método de supervivencia, hice notas mentales de todos los lugares familiares de la colonia otrora tan frecuentada: ahí se pone el de los tacos que me gustaban, allá vive una de sus tías, a la vuelta perdí un arete cuando me dio un beso intempestivo aquella noche, en esa cuadra me enseñó a andar en bicicleta en contra de mi voluntad.
Y la casa amarilla ahí estaba, justo donde la había dejado cuando tuvimos la última pelea. El guayabo de la entrada estaba cargado de frutas, un casi inaudito, pues a la madre del Ausente le encantaba hacer agua fresca con ellas cada vez que había oportunidad. Pero aunque el vecino aficionado a las motocicletas seguía acaparando la banqueta de la cuadra igual que antes, el hogar del Ausente estaba deshabitado. O eso demostraban las ventanas ciegas, la reja cerrada con candado oxidado y la basura que inundaba la cochera, a la vista desde donde estaba. Bajé de la bicicleta, tenía que verlo más de cerca.
Todavía podía ver hacia dentro, no había cortinas. Ni muebles. El jardín trasero, que se asomaba desde el fondo si me agachaba lo suficiente, estaba lleno de hierbas malas. Tardé un buen rato en darme cuenta de que había un letrero que anunciaba la propiedad en renta. O, al menos, EN RE TA, pues estaba tan gastado, que no estaba ya completo.
¿En qué momento todo lo que era dejó de ser?
Quise huir de ahí. Temía que adentro hubiera un monstruo que me tomara del cuello y me convirtiera en el olvido de alguien más, al diablo con el Ausente. Me subí a la bicicleta y quise arrancar, pero me caí. Me puse de pie para intentarlo de nuevo, no lo logré. Ni una pedaleada. La misma bicicleta en la que fui sin pensarlo, ya no me funcionó. Era como cuando me enseñó a usarla: asustadiza, inestable, estúpida.
¿Así empieza el Alzheimer, cuando desaparecen The Smiths, una película, la habilidad de andar en bicicleta de un segundo a otro?
Le marqué a una amiga para que me recogiera. Le dije que estaba en casa de los padres del Ausente. ¿Dónde? No quise discutir, le envié la ubicación. Llegó 20 minutos después.
Acomodamos la bicicleta en su cajuela, como pudimos, y me llevó de regreso a casa. ¿Qué tal si nos echamos esas cervezas que te prometí hace una semana? Que prometiste hace tres, la corregí. Como sea, ya estás grande para andar en bici; cómprate un auto.
Medio confundida y, quizá aliviada, me dejé llevar por ella. Atrás dejaba el vecindario donde pasé más tiempo en cinco años que en mi propia casa. Atrás quedó la cuadra donde me enseñó algo en contra de mi voluntad; la esquina donde perdí otra cosa cuando me dio un ¿beso? aquella noche; la casa donde vive —¿vivía?— un familiar suyo; donde se pone el de los tacos que creo que me gustaban…
28 de noviembre
Yo tuve un par de Doctor Martens, un DVD de Annie Hall, un gato y un bar al que llamaba casa.
Nadie parece recordarlo, excepto yo.
Enero
El Gato Nuevo salió de casa y no ha regresado en una semana. Mi sospecha es que está allá, donde debe estar la vida que ya no tengo desde que él se fue. Al fin y al cabo, el gato me lo regaló él cuando se murió el primero. Mi temor más grande es si también me olvidaré del color de su pelaje y su cola esponjosa, pues desde que me atreví a tirar las botas ya casi no recuerdo el olor de su cuerpo, la textura de su cabello o el color exacto de sus ojos. ¿Eran café oscuro, eran miel? No encuentro sus fotos y, vaya, mi celular se ha extraviado. Era la última máquina del tiempo que tenía para ir a lo que quedaba de él. Seguro mañana olvido su nombre. Ayer me desperté de madrugada, con un sentimiento de expectativa en la boca del estómago. Fui al baño y, no sé por qué, el espejo captó mi atención. Me miré el torso desnudo e inspeccioné detenidamente. Vi los lunares que ya me sé de memoria y, de manera instintiva, los toqué uno a uno. Hasta que llegué al que se encuentra en mi seno derecho. Ese fue el primer punto en el que él me besó, la primera vez que estuvimos juntos. Hundí el dedo un poco, sentí una protuberancia. Yo sé que es el despojo final de aquella vida que compartimos. No fue buena, realmente, así que el vestigio no podría ser mejor. Pero es lo que me queda y no voy a equivocarme otra vez. No voy a extirparlo.
¿Qué esperan que haga? ¿Que empiece otra vida de nuevo?
15 de diciembre
Hoy tuve tres segundos de esperanza: los amigos del Ausente.
Читать дальше