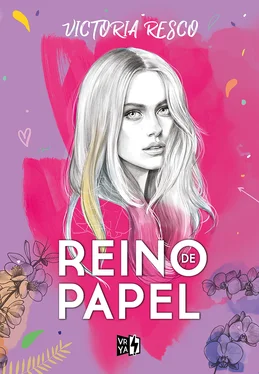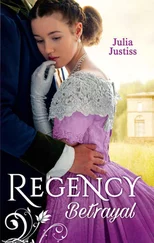Varios de mis mejores recuerdos eran con Isa. Por ese entonces, yo no entendía muy bien que no en todas las familias las casas eran un terremoto de gritos e insultos, y tampoco sabía que la mayoría de los niños veían a sus padres más de dos veces por semana. En casa éramos Isa y yo, y nunca me pareció poco. De hecho, descubrí al cumplir los trece, era mucho más de lo que podía pedir, ese tipo de cosas hermosas que se van antes de que te des cuenta, como una estrella fugaz.
De cruzar la puerta a mi espalda, entraría directo al salón principal. Hacía mucho tiempo que no lo usábamos. Se mantenía limpio y preparado para las cenas importantes de la empresa, para las galas y los potenciales inversores que traerían, pero nadie ponía pie allí. Era demasiado amplio y resaltaba todo lo que no podíamos hacer para llenarlo. Pero hubo un tiempo en el que no fue así, en el que Isa y yo lo convertimos en algo más, algo nuestro. Corríamos todos los muebles y el lugar, con sus paredes vidriadas del suelo al cielorraso, se convertía en nuestro salón de baile, lleno de criaturas míticas, princesas y reyes justos.
Nunca faltaban los príncipes, y yo le decía a Isa que no mirara cuando los besaba. Ella jugaba a las princesas conmigo y siempre hacía de reina. Creo que, en algún momento entre las sábanas que nos hacían de falda, los sillones que se convertían en fuertes y los peluches que rescatábamos de las garras de malvados hechiceros, empecé a imaginar que también era mi mamá.
Ahora, en la esquina del desayunador, justo donde se cortaba y las baldosas de la cocina se convertían en el elegante suelo de madera de la sala contigua, se apoyaba el bolso de mi verdadera madre.
Me acerqué y revolví en sus miles de bolsillitos hasta dar con la billetera. Justo cuando la estaba por sacar, el celular comenzó a sonar, con esa cancioncita aguda e irritante que me daba ganas de revolearlo contra la pared.
Cuando ella y papá no estaban gritando, ese era el sonido que se escuchaba. Llamadas y más llamadas, seguidas por sus voces sonrientes. Las voces que usaban para negociar. Las voces que decían "somos una empresa familiar", "somos simpáticos", "somos Vann y, como nuestros calzados, perfectos." Odiaba esas voces.
Me apresuré a sacar un par de dólares de la billetera de mamá y estaba por cortar la llamada cuando el eco de sus tacones –marca Vann, como era de esperarse– contra el mármol, me previno de hacerlo.
Se veía como siempre: pantalones de vestir, blazer a juego y una blusa, esta vez, de color verde jade. Parecía joven, mucho más que mi padre, por más que solo se llevaran solo dos años. Era como si las peleas solo le agregaran arrugas a él y se las sacaran a ella. El pelo rubio lo llevaba en su clásica coleta tirante, y detesté, a pesar de todo el maquillaje que usábamos, poder ver tan claramente las similitudes que nos unían.
Aunque supe toda la vida que tenía los ojos tristes de papá, grises y tormentosos, la forma era la misma que los de ella: afilada, con pestañas claras que ambas bañábamos en máscara para alargar. Teníamos también los mismos pómulos altos y salpicados de pecas que se extendían por el puente de la nariz y, más levemente, por el resto del cuerpo.
Me sonrió. Eso también lo teníamos en común: una sonrisa gatuna y encantadora, rozando lo frívolo. Tal vez era lo único que agradecía haber heredado de ella.
Ah, y la capacidad de mentir.
Eso lo teníamos los tres.
Éramos, por defecto y efecto, excelentes mentirosos.
–¡Buenas! –canturreó como si fuera el mejor día de su vida. Era jueves. Jueves significaba cena de trabajo, lo que significaba menos tiempo en casa, lo que probablemente significaba, si no el mejor día de su vida, mejor día de su semana–. No te preocupes, yo atiendo. –Señaló el celular.
Amplió su sonrisa y supe por ese gesto que estaba preocupada. No, no preocupada. Nerviosa. Seguro esperaba la llamada de otro gran contratista. Desde que la conocía, es decir toda la vida, eso era lo único capaz de alterarle un pelo.
Pero, de todas formas, yo ya tenía el teléfono en la mano y le eché un vistazo al nombre en la pantalla antes de pasárselo.
“Laia Rouge”, decía. Debajo, en letras más pequeñas, se leía la empresa a la que pertenecía. La reconocí. Dos semanas atrás, para mi cumpleaños, habían enviado una canasta enorme con cosméticos de la compañía, como cortesía. Y, tan solo dos días después, firmaron un acuerdo de campaña conjunto con Vann. Casualmente, mi cumpleaños se encontraba convenientemente cercano a la fecha de cierre del trato. Qué maravilla.
Una vez le había preguntado a mamá por qué agendaba a todos con nombre y apellido. A los doce, cuando recién recibía mi primer celular, me parecía imposible que no llenara de corazoncitos y caritas todos los nombres. "Porque son de trabajo", respondió, "No son importantes". Papá y yo tampoco estábamos agendados con corazoncitos, pero cuando él la llamaba, salía "Tom", cuando yo lo hacía, "Penny". Nada de apellidos ni formalidades. En ese momento me hizo feliz. Éramos importantes.
–¡Laia! No, no. –Silencio–. Claro. –Otro silencio–. Estaba por salir así que dudo poder. –Se colgó el bolso al hombro y soltó una risita irritantemente similar a la de Fallon.
Por un segundo, pude imaginarlas. Mi amiga, con sus ojos azules eléctricos, definitivamente más cercanos al tono de mi madre que los míos. Por más que Fallon estuviera bronceada permanentemente y su cabellera morocha tuviera sus perfectas ondas, muy diferentes a nuestro pelo claro y lacio, no me fue difícil encajar su imagen a la de mamá. Ambas podrían usar tacones de aguja Vann, los lucirían honradas mientras soltaban risitas en Dino's.
Cuando mamá y yo íbamos a Dino's los sábados, no siempre nos reíamos. Era más bien en los casos raros que lo hacíamos. En general, hacíamos un recuento de mis méritos escolares de la semana y, luego de un buen silencio incómodo, ella se quejaba un poco del trabajo, yo le preguntaba por las reuniones de los jueves, ella sonreía y me decía que eran fantásticas, que el equipo de finanzas trabajaba más relajado en ellas, fuera del horario laboral.
Me alegraba por ella. O algo así.
Me alegraba de que existieran esos jueves y de no tener que escucharla otra noche insultando a diestra y siniestra a todo lo que la rodeaba. Papá generaba ese efecto en ella, aunque no entendía por qué. Él también insultaba, pero lo hacía tan secamente que a veces me parecía que era peor. Lo hacía sonar como si tuviera en su boca la verdad absoluta. Y su verdad absoluta, al menos sobre mi madre, no era demasiado favorable.
Los jueves no eran como todas esas noches. Mamá llegaba temprano de la oficina, como hoy, y se iba sonriente a seguir trabajando en algún restaurante con el famoso equipo de finanzas. Papá llegaba tarde y solo se pasaba por mi habitación, me dejaba dinero y me decía que cene algo. Yo nunca le decía que el reloj ya había marcado la una de la madrugada. Asentía y sonreía. No que importara. En general, la puerta se cerraba sin esperar respuesta.
El punto era que los jueves eran paz, un día milagroso en la casa Vann.
Mamá se frenó en el umbral de la puerta que daba al pasillo. Por un momento fantástico, me pareció que iba a darse vuelta y a saludarme, que me iba a sonreír y decirme que me asegurara de comer bien, que me abrigara que hacía frío y que me quería. Pero abrió su bolso, revolvió un poco, sacó la billetera y soltó un suspiro de alivio.
–Creí que me la olvidaba, pero la tengo –le aseguró a Laia, sacando el celular de entre su hombro y mejilla y relajando el gesto.
Siguió avanzando y el repiqueteo de sus tacones se fue perdiendo por el pasillo. Mientras, yo sentía la presión de esos pasos sobre mi pecho, la aguja del tacón enterrándoseme más y más. Sangré. Si cualquiera me hubiera preguntado, si cualquiera me hubiera mirado como me había mirado Aaron una semana atrás en el parque y hubiera dicho esas mismas palabras – Ey, ¿qué pasa? – yo le hubiera asegurado que, en ese momento, sangré.
Читать дальше