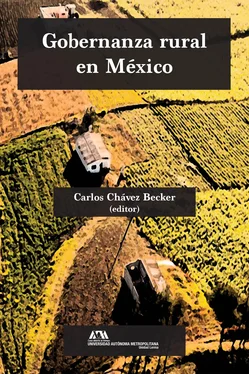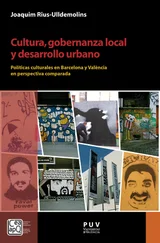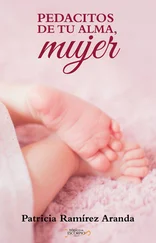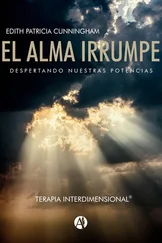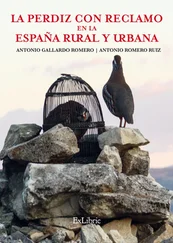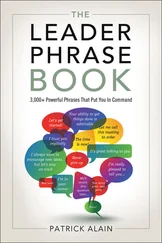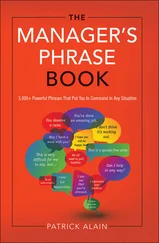Dicho lo anterior, hablar sobre gobernanza, hoy día, es remontarnos a un conjunto muy amplio de concepciones, que entre ellas pueden parecer, en ocasiones, contradictorias; en general, la gobernanza ha tenido algunos componentes comunes ligados a la forma de entenderla.
Por lo tanto, existen autores que mencionan su polisemia como una necesidad derivada de cada autor, según el problema o fenómeno analizado; es decir, que el significado de la gobernanza es aquel que el autor decide utilizar, según las necesidades de éste y su investigación (Peters, 2007; Bevir, 2013).
Lo anterior tiene implicaciones sobre la capacidad normativa del concepto, dada la amplia gama de significaciones, esto trae como consecuencia que cada vez se agreguen y excluyan cualidades al “deber ser” de la gobernanza. Entonces, si la gobernanza no es sólo un concepto normativo y se observa como fenómeno sociopolítico, la dificultad de dar una significación unívoca al concepto radica en la forma en que se observa éste, dada la dicotomía antes planteada.
En otras palabras, la gobernanza como fenómeno es una; ésta puede ser autoritaria, horizontal, multinivel, democrática, pero es entendida como lo que es, gobernanza, pero si se observa como un constructo normativo que busca tener implicaciones en el comportamiento social, entonces la gobernanza puede y de hecho adquiere una amplia variedad de significaciones dependiendo el área de conocimiento que la observa, el fenómeno observado y de los autores que hacen referencia a la misma.
Puede parecer un falso dilema tratar de definir el concepto de gobernanza; tal vez la dificultad radique en la validez de la investigación partiendo de lo que se busca analizar; si se observa a la gobernanza como un fenómeno y, por lo tanto, estudiarla desde un enfoque teórico o rama del conocimiento particular (sociología, antropología, política, etc.), lo que resultaría es la gobernanza como lo que es. O bien, si se busca realizar algún tipo de evaluación partiendo desde un concepto normativo de gobernanza, lo cual redundará en que tan cerca o alejado se encuentra el espacio y/o fenómeno estudiado del concepto normativo del que se parte.
Tratar de definir o generar un concepto unívoco es algo más complejo, si se parte de la premisa anterior, ya que las implicaciones normativas de la gobernanza partirán de la forma en que ésta sea definida o, por el contrario, de lo que se termine entendiendo de ella.
Para simplificar un poco esta problemática se puede partir por entender (responder) ¿qué analiza de fondo la gobernanza?, sea cual sea el enfoque que ésta tome, si esto es posible, se puede partir de que la gobernanza, como generalidad, analiza formas de relación entre grupos sociales que, normalmente, conciernen a grupos pertenecientes a la esfera gubernamental con organizaciones sociales. También existen estudios que no necesariamente analizan las interacciones entre grupos no gubernamentales y gubernamentales, en otras palabras, la gobernanza sin gobierno (Bevir, 2013; Rhodes, 2007). Sea cual sea el caso, se observan interacciones, acciones, resistencias, omisiones, creencias, deseos; en general, las formas y resultados que nacen de dichas interacciones. Es decir, se muestran intereses y preferencias de los grupos y se diserta sobre los objetivos que se buscan, se debate y se acuerda sobre dichas necesidades y se adoptan decisiones.
Estas interacciones se pueden entender como relaciones de poder, dichas relaciones son componente esencial de la gobernanza, ya sea observada con valores normativos implícitos en su forma de comprenderla, o como resultado del análisis de los procesos de interacción de grupos sociales en espacios y tiempos determinados.
El objetivo del presente texto es proporcionar un acercamiento a las formas de gobernanza que se pueden encontrar al observarla desde el proceso sociohistórico propio del concepto (particularmente el tránsito europeo de la idea de gobernanza), mostrando algunos de los conceptos de gobernanza ligados al estudio de la toma de decisiones en el espacio público, para encontrar un común de componentes de ella y, posteriormente, dar cuenta de las formas de abordaje posibles. Encontrando aquellos factores que le hacen particular y/o general en el uso de esta herramienta de análisis sobre las relaciones en lo público.
GOBERNANZA
Como se mencionó, la gobernanza se ha mostrado como un concepto de moda utilizado tanto por la academia como por actores gubernamentales con el fin de mostrar el concepto en sí mismo como deseable, y tomando formas y espacios variados: ya desde la década de 1990, Rhodes enlistaba una familia de seis formas de entender a la gobernanza: buena gobernanza, gobernanza corporativa, gobernanza global, gobernanza como sistema cibernético, gobernanza como Estado mínimo y gobernanza como nueva gestión pública (Rhodes, 1997; Valencia, 2020).
Después de dos décadas, una diversidad de autores sigue haciendo uso diferenciado de este concepto; dentro de las definiciones a través del tiempo podemos encontrar, por ejemplo; Kooiman en 1993 la entendía como un orden sociopolítico que surge de una mayor interdependencia de actores sociales y políticos. En 2010, Peters la planteó como un instrumento para la definición colectiva de metas y objetivos con implicaciones para la administración pública; en ese mismo año, Aguilar (2010b), la entendía como un conjunto de actividades y apertura de espacios a grupos no gubernamentales para la definición de políticas y toma de decisiones.
Como se puede notar, los conceptos pueden ser variados, pero contienen como factor común, el observar las formas de interacción entre grupos organizados o no, con actores gubernamentales. Además, no explícitamente, se espera que como resultado se observe la fragmentación del ejercicio de poder, a través de la apertura del espectro público, resultando un nuevo proceso de creación de la agenda pública y la definición de objetivos comunes. En el siguiente apartado se expone la génesis de la gobernanza.
ORIGEN DE LA GOBERNANZA
La gobernanza, según Davies (2011), encuentra sus orígenes en las décadas de 1960 y 1970, tiempos caracterizados como una época de crisis para las dos concepciones del Estado burocrático existentes: la primera, el Estado keynesiano y, la segunda, el estalinista. Dentro de las características de esos tiempos encontramos que, a partir de las movilizaciones sociales de 1968 en adelante, la izquierda busca encontrar la salida a la crisis de los modelos de gobierno que la caracterizaban. Los movimientos no lograron transformar del todo la realidad, esto abrió la posibilidad de que otros grupos se apoderaran de la bandera de lucha y optaran por alternativas distintas a las que proporcionaba la izquierda.
Esta puerta es aprovechada por la derecha y adopta como suya la bandera de la libertad, demanda común de las movilizaciones sociales surgidas de la crisis. De todo esto nace, como respuesta, lo que hoy se conoce como políticas neoliberales, respaldadas por una sensación de demanda de bienestar y un renovado poder coercitivo del Estado (Davies, 2011).
Éste es el escenario en el que Davies (2011) coloca como colofón del nacimiento de la gobernanza anglosajona, ligada a los nuevos principios que dan vida al neoliberalismo ampliando el debate sobre el ejercicio de ciudadanía, lo que logró permear tanto a la ideología de izquierda como de derecha, abriendo la discusión sobre cómo se debe interpretar, si la gobernanza es un concepto y fenómeno surgido de la ideología de derecha pero que puede ser retomado por la izquierda, o sólo son movimientos pertenecientes a la derecha; entonces, el comportamiento de quiénes y cómo participan abre la puerta para el estudio sobre la generación de nuevas elites o la consolidación de las existentes, así como las nuevas formas de inclusión y exclusión y otras consecuencias, deseadas y no deseadas, que nacen de una exposición y fragmentación del poder, así como de las interpretaciones que se pueden dar sobre el fenómeno del ejercicio del poder.
Читать дальше