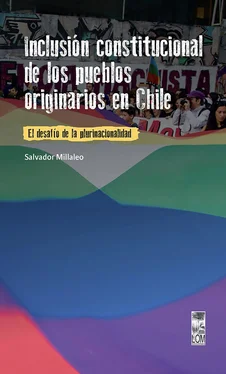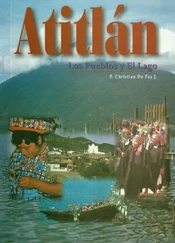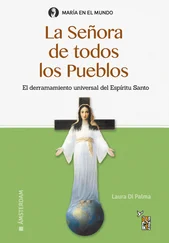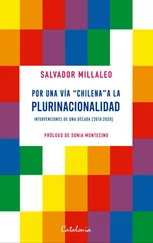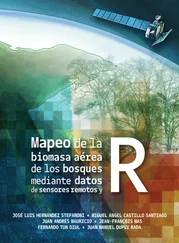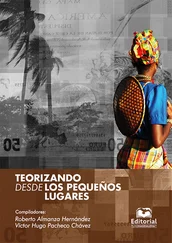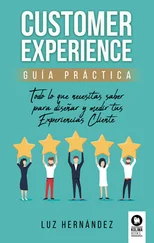Ramón de Vicuña aseguraba la existencia de una nación chilena monolítica, en la cual se fundirían las poblaciones indígenas dentro de su proceso de civilización. El problema planteado por el diputado Marín es que la nación así creada como soberano constitucional constituye una imposición para las naciones indígenas, en cuanto ellas no habían concurrido con su consentimiento o su representación al cuerpo político que se proponía regularlas mediante una constitución y sus leyes. La existencia de naciones indígenas, diferentes a la chilena, Marín la atestigua desde la práctica de los tratados y parlamentos que regían las relaciones entre Chile y los pueblos indígenas.
La legitimidad constitucional consiste en el conjunto de motivos de justificación capaces de servir como criterios normativos para evaluar si tenemos un deber de obedecer una determinada constitución. Kalyvas, para determinar estos criterios de legitimidad, señala que «el contenido normativo del soberano constituyente es uno de participación» y este contenido exige que «aquellos que están sujetos a un orden constitucional lo co-constituyan» (2005: 238), es decir, que presten su consentimiento a las reglas constitucionales que los rigen.
El corazón del debate constitucional siempre ha sido este que se enuncia en la discusión constituyente de 1828, cual es que las constituciones políticas de Chile se han construido en procesos que, en cuanto a los sujetos que intervienen en ellos, y en cuanto a los contenidos normativos que resultan de ellos, no han tenido nunca participación de los pueblos indígenas, es decir, que no tienen originalmente legitimidad para ellos.
En ese sentido, la experiencia de los pueblos originarios de la convivencia dentro del Estado de Chile ha sido la de una exclusión constitucional, que refrenda, a la vez que produce, las exclusiones que han acompañado las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas: despojo, desconocimiento de derechos, humillación e invisibilización.
En ese sentido, la historia el constitucionalismo chileno lo inscribe como un caso clásico de «constitucionalismo de colonos», en el cual el diseño de las instituciones estatales y del proceso político limitan cualquier oportunidad legítima de acción de los pueblos indígenas dentro del espacio del gobierno de los descendientes de los colonizadores. Esto sucede porque el proyecto de las élites se sobrepone, deniega y procura destruir las instituciones previas de los pueblos originarios.
En el constitucionalismo de colonos, la soberanía es, en la práctica, titularidad de los descendientes de los colonizadores y marca la subordinación estructural de los pueblos originarios a ellos. El lenguaje de la «soberanía», dentro de la comprensión de dicho constitucionalismo, según Taiaiake Alfred, ha limitado las formas en que podemos pensar, sugiriendo siempre un problema conceptual y de definición centrado en el alojamiento de los pueblos originarios dentro de un marco «legítimo» del gobierno del Estado de los colonos (Alfred, 2005). Allí, los pueblos originarios deben ajustarse a los criterios derivados del Estado, asumiendo identidades atribuidas para acceder a sus derechos legales (Alfred, 2005: 43). De esta manera, las voces de los indígenas sólo serán registradas si se someten a la imposición constitucional que siempre los considerará como ajenos a la comunidad política que la constitución fundamenta.
El silenciamiento de las voces de los pueblos originarios o su alejamiento de la lealtad a aquella comunidad política son los resultados esperables –e incluso originalmente deseados– para el constitucionalismo de colonos.
1 .
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.