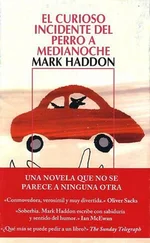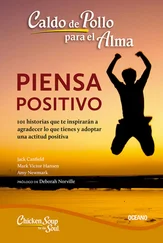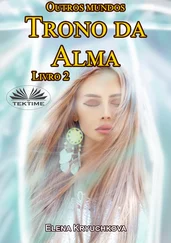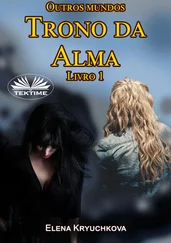Me levanté fatigosamente de mi sitio y volví a la cocina, para continuar con mis deberes. En un momento de agotamiento extremo, me pregunté por qué nadie iba a mi casa a ocuparse de una carga de ropa o a hacer compras. Mientras trabajaba, seguí considerando la invitación del conductor a definir mi “pluma”.
¿Mi pluma? No se me ocurría ninguna. Tras cuidar a mi madre en los cinco años de lo que los doctores llamaron su etapa final, yo no tenía una sola pluma, sólo malos recuerdos de llamadas telefónicas a altas horas de la noche seguidas de visitas apresuradas a la sala de urgencias, interminables horas de espera en consultorios e incomprensibles explicaciones médicas. Y ahora, dadas mis responsabilidades adicionales con los miembros restantes de mi familia, no disponía siquiera de un momento para respirar.
Mi autocompasión siguió en aumento mientras recordaba lo mucho que mi madre y yo nos habíamos querido. Disfrutábamos enormemente nuestra mutua compañía, e incluso habíamos pasado juntas varias vacaciones. En mi opinión, habíamos intimado más que la mayoría de las madres e hijas que yo conocía. Pero cuando llegó el momento de irme de casa y hacer mi vida, ella tuvo el tino de dejarme ir. Aun después de que me casé, sin embargo, seguimos siendo muy importantes la una para la otra. Nos hablábamos por teléfono todos los días y solíamos vernos para comer, encorvadas sobre nuestras hamburguesas y papas a la francesa hablando de cosas de mujeres. A lo largo de los años, continuamos siendo una fuente de fuerza entre nosotras, ella ayudándome a no perder la calma durante una amenaza de cáncer poco antes de iniciar mi treintena, yo auxiliándola en sus muchos años de enferma. En esos últimos tiempos, ella siempre me palmeaba la mano al despedirnos. “Recuerda”, me decía, “que no vas a llorar cuando me vaya. La pasamos muy bien aquí en la tierra”.
Camino a casa esa noche, clamé contra los recuerdos, buenos y malos. ¿Acaso no merecía yo también una pluma? Luego de todo lo que mi madre y yo habíamos pasado juntas, de todo lo que había hecho por ella, sin duda yo también merecía un mensaje de aliento y una confirmación de amor desde el más allá. Sacudí la cabeza al tiempo que rompí a llorar.
Llegué a casa y estacioné el coche como cada noche. Antes de bajar, enjugué mis lágrimas y respiré hondo, y luego recorrí lentamente el sendero, con la cabeza hundida. Al llegar al peldaño más alto, me detuve, maravillada: una perfecta pluma blanca reposaba en el suelo.
~Monica A. Andermann
 El ángel de las semillas de mostaza
El ángel de las semillas de mostaza
Nunca imaginé que me vería convertida en una joven madre con un hijo gravemente enfermo, y mucho menos en un hospital pediátrico y de investigación de renombre mundial. Pero ¿acaso una madre o un hijo puede suponer algo así?
Como muchas otras familias en ese sitio, nosotros nos vimos confortados de inmediato por las atenciones del personal y las facilidades para los allegados, que incluían alojamiento para los hermanos sanos del paciente. ¿La misión de ese hospital? Descubrir curas y prolongar vidas. Y, en efecto, ahí ocurrían milagros como ésos. Aunque también ocurrían otros, a menudo invisibles para los adultos pero, por fortuna, reclamados y atestiguados por los niños.
Si tuviereis fe como
un grano de mostaza,
diréis a este monte:
“Pásate de aquí allá”,
y se pasará. Y nada os
será imposible.
~MATEO 17, 20
Durante una de nuestras estancias en el hospital, sentí un vivo deseo de tener una conversación franca con otra joven madre en una situación parecida a la mía. Los hermanos sanos jugaban, bajo supervisión, en un área próxima mientras nuestros hijos enfermos recibían tratamiento. Me sinceré entonces conmigo misma: “No me vendría nada mal platicar con alguien lejos de aquellas orejitas”.
Fue muy liberador compartir preocupaciones y aliento con un espíritu afín. Pronto, mi interlocutora y yo hablábamos de la fe del tamaño de un grano de mostaza y de lo que Jesús había dicho en las Escrituras: “Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: ‘Pásate de aquí allá’, y se pasará. Y nada os será imposible” (Mateo 17, 20).
De repente, mi nueva amiga fue interrumpida a media frase por su hijo sano, en edad preescolar, quien salió de la cocina colectiva de junto azotando una de las puertas abatibles. El niño sonreía de oreja a oreja y tendió a su mamá, emocionado, un frasco pequeño. Aún no tenía edad para leer la etiqueta, que, para nuestra incredulidad, decía así: “Semillas de mostaza”.
—¿De dónde sacaste esto, Mateo? —preguntó ella.
—El ángel grande de la cocina me dijo que te lo diera.
Nos quedamos sin habla, temporalmente inmóviles, boquiabiertas y azoradas. Yo me sentí invadida al instante por una alegría indescriptible.
Segundos después, Mateo nos llevó al lugar vacío donde había visto al ángel, una de cuyas paredes lucía un mural de manos hecho por niños tratados ahí. Un escalofrío nos sacudió a ambas. Al ver todas esas manos, acompañadas del nombre, fecha y diagnóstico respectivos, no pudimos evitar preguntarnos si las palmas de nuestro ángel de las semillas de mostaza no estarían acaso en esa pared.
Viendo el reloj nos dimos cuenta de que, ¡tan pronto!, era hora de reanudar nuestras actividades. De camino al elevador, sopesamos las coincidencias del ángel, las semillas de mostaza, la referencia bíblica del libro de Mateo y el mensaje angelical recibido por el niño, que, casualmente, también se llamaba Mateo.
Abrumadas, nos miramos una a otra diciendo:
—¿En serio piensas que…?
Al abrirse las puertas del elevador, apenas si podíamos creer lo que nos aguardaba ahí: pequeñas plumas blancas que flotaban por doquier. Este hecho encendió sonrisas en nuestro rostro y llenó nuestra alma de esperanza.
¿Plumas de un querubín? Sólo Dios sabe …
De lo único que estábamos seguras era de que el elevador y nuestras esperanzas solamente podían seguir una dirección… ¡Arriba!
~Patricia Morris, entrevistada por Lisa Dolensky
 El crucifijo
El crucifijo
Durante siglos, en todo el mundo han emergido reportes sobre señales de origen divino, como estatuas de la Virgen que lloran o visiones de Cristo en las nubes, y hasta apariciones de María o su hijo en festividades religiosas. Cuando han sido debidamente corroborados, estos sucesos constituyen nada menos que milagros de nuestro tiempo y, de hecho, cientos de individuos han reivindicado curaciones personales y experiencias extraordinarias al visitar las sedes de dichas apariciones. Pese a ser cristiano y querer creer que Dios era el autor de tan increíbles mensajes y actos, yo mantenía una actitud escéptica.
A ti te fue mostrado,
para que supieses que
Jehová es Dios; no hay
más fuera de él.
~DEUTERONOMIO 4, 35
Habiendo crecido en el seno de una familia cristiana en Delaware, todos los domingos asistía fielmente a la iglesia. En cada ceremonia profesaba mi fe en el credo de Nicea, y casi todos los fines de semana tomaba parte en la sagrada comunión. En mi casa había muchos objetos religiosos, como retratos, crucifijos en diversas habitaciones y una imponente imagen de Cristo colgada en la recámara de mis padres, regalo de la abuela de mi papá.
De chicos, mi hermano y yo compartíamos una pequeña recámara. Paredes de madera de pino daban a nuestro cuarto la sensación de una cabaña acogedora a la orilla de un lago. Durante casi toda nuestra adolescencia, mi hermano y yo dormimos en literas. De la pared junto a la cabecera de la litera de arriba, mi cama, donde yo solía rezar en la oscuridad y buscar el rostro de Dios tras una pesadilla de púber, pendía un crucifijo dorado. Soldado a la cruz metálica se hallaba el cuerpo destrozado del salvador sufriente, con la cabeza coronada de espinas, colgando en suplicio. Era una pieza impactante, que podía modelar piadosamente tu espíritu. Este icono sagrado había sido un regalo de confirmación cuando yo tenía doce años. Tras fijar el objeto con un clavo a través de un arillo de metal, tristemente nos olvidamos de él. A veces nos acordábamos de sacudirlo, pero era en general un accesorio olvidado.
Читать дальше
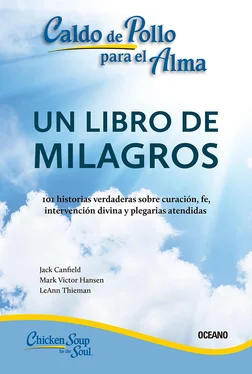
 El ángel de las semillas de mostaza
El ángel de las semillas de mostaza El crucifijo
El crucifijo