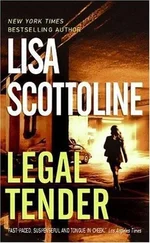En su pequeño, blanco y luminoso apartamento, en el Upper East Side de Nueva York, hay un rincón con cojines: el reclinatorio donde reza a diario. Karr es diminuta: se diría que poco más de cuarenta kilos de fuerza, gracia y desvergüenza que, con sesenta y cuatro años, mantienen la cara de la niña despierta que fue. El escritor Samuel Jackson dijo que nuestra cara habla por nosotros. Pero ella protesta: «Tengo mucho mejor aspecto del que merezco». También dice que está sola y que es más feliz que nunca. No elude ningún tema: ni sus adicciones ni su noviazgo con David Foster Wallace. Ha hecho scones, no como quien prepara el té de las cinco, más bien como quien se los come a mordiscos en el parque: los unta directamente en la mantequilla.
¿Qué le dio el valor de rebuscar en una infancia tan difícil?
Necesitaba el dinero. Acababa de divorciarme. Tenía un niño de cinco años y no tenía coche.
Su primer libro marcó un antes y un después en el género de las memorias por esa franqueza. ¿Solo se aporta desde la sinceridad?
Lo que conmueve no tiene por qué ser verdad. Muchas mentiras venden libros. Pero al mentir, cierras la puerta de la verdad. Puedes pensar que mientes en un detalle insignificante. Pero esa elección afecta al todo porque tu mente siempre busca la historia más bonita.
¿Tuvo que luchar para no embellecer su infancia?
Uy, no. Si uno crece en una familia de alcohólicos, sabe que mienten todo el rato. En plan «Ne stoy brrascha» (imita). ¿Sabes? Eso, de niña, me volvía loca. Luego, cuando salí al mundo, estaba tan deprimida, herida y atrapada que empecé terapia con diecinueve años.
En Iluminada explica cómo un profesor la ayudó.
Ese profesor no me dijo que necesitaba ayuda, me la buscó. Él y su mujer se inventaban trabajos tontos para poder pagarme y que yo pudiera ir pagando la terapia. Así empecé a cambiar mi vida. Me costó, pero esa terapeuta me dijo que tenía que ir a ver a mi madre y preguntarle por qué había intentado matarme con un cuchillo. Hasta entonces creía a mi madre a pies juntillas cuando decía que si no tuviera hijos, sería más feliz. Claro que no lo hubiera sido.
La maternidad puede ser una opresión.
Por supuesto. Los hijos son vampiros, te chupan la sangre. La chupamos cuando somos hijos. Pero tuve un hijo. Y entonces es cuando te das cuenta de cómo ha sido tu madre. De lo bueno y de lo malo. Yo no tenía ni idea de cómo ser madre, carecía de cualquier referencia.
¿Su hermana, tan resuelta, no la ayudó?
Mi hermana se casó con un tipo del Ku Klux Klan y yo tenía un novio negro. La última vez que la vi, me tiró un secador de pelo a la cabeza. Se parecía mucho a mi madre, aunque nunca bebió. Fui a terapia durante años. Pero lo que me curó fue dejar de beber.
¿Por qué empezó a leer memorias tan temprano?
Creo que porque no sabía cómo ser una persona. No sabía cómo vivía la gente en el mundo. Intuía que lo que hacíamos nosotros era raro y equivocado. Tampoco sabía cómo convertirme en escritora.
Pero sabía que quería serlo.
Solo tenía a los libros.
Y se los debe a su madre.
Sí. Era tan lista…
Tan lista que siendo alcohólica, hereda y se compra un bar…
Le diré algo. Mi madre era tan competente, tenía una mente fuera de serie y habilidad extraordinaria para dibujar o construir una casa, pero la maternidad es escribir con una mano y hacer la comida con la otra en buena parte por tu propia autoexigencia, no porque nadie espere tanto de ti. Eso es enloquecedor. Nos educan con esa autoexigencia.
¡No a usted!
La sociedad lo hace. Cuando tu casa no funciona, buscas referencias fuera. Las chicas jóvenes nos van a sacar de ese círculo vicioso.
¿Teme que el movimiento #MeToo se convierta en una moda?
Le voy a decir lo que pienso. Me siento en mi despacho de catedrática y cada semana una joven entra para decirme que ha sido o fue violada. Llevo treinta años dando clase y esto ha pasado siempre. Tenemos una idea metida en la cabeza: las mujeres no tienen poder, usan el sexo para conseguir favores de hombres poderosos y luego se arrepienten o avergüenzan y culpan a los hombres. Ese es el punto de vista masculino. Mientras eres amable, los hombres te protegen. El minuto en que dejas de serlo, empieza la batalla. Y vas a perder. Cuando me gradué en Princeton con veintitrés años, el director del programa se puso ante la puerta de su despacho para que no saliera. No me tocó, pero se humilló contándome que había sido gordo, que las chicas no le hacían caso y que en el instituto no fue a la fiesta de la prom, todo para que me acostara con él. Le dije que yo había sido flaca y rara y que todo eso no importa. «Te has follado a todos esos», gritó. Estuvo cuarenta y cinco minutos sin apartarse de la puerta. Le dije: «Va a tener que venir aquí y violarme, pedazo de cerdo». Al final decidió que estaba loca. Lo peor llegó luego. Les dijo a los profesores que me había pedido en matrimonio y me había burlado de él.
En Princeton.
Sí. Las profesoras le creyeron. Mis estudiantes negros se quejaban de que les pedían el carnet. Decían que tenían miedo de que los mataran. Y yo le restaba importancia, «¿y qué más?». Me equivocaba. Nuestra generación de feministas se equivocó. Hemos permitido que todo esto siguiera, callando, mirando para otro lado, no perdiendo el tiempo en lo que creíamos que no podía cambiar.
¿Qué aconseja a las alumnas que le cuentan una violación?
Que si quieren cambiar las cosas, deben denunciar y estar preparadas para que no las crean.
Se lo cuentan porque usted narró en sus libros que sufrió dos violaciones. Sin embargo, no denunció a quien la violó.
En los libros cambié todos los nombres salvo los de mi familia. En mi barrio había niños catalogados de malos por los vecinos. Ninguno me hizo nada. El que me violó venía de una de las «buenas familias». En el libro lo describí con corrector dental para que la gente supiera que no era de los pobres. Cuando lo publiqué, otra chica me contó que la violó entre los cinco y los doce años. Se lo dijo a su padre y su padre se pegó un tiro. Quiso matar al tipo, se emborrachó y acabó matándose. El hermano de mi violador es uno de mis mejores amigos. Se lo dije hace poco y fue maravilloso porque no dudó de mí.
¿No le preguntó por qué no lo había dicho antes?
Es siempre lo mismo: no quieres causar problemas, no quieres perder amigos. Un día, en la cocina, cuando les dije a mi hermana y a mi madre: «Me violaron dos veces, primero el vecino, luego tu segundo marido». Ella dijo: «Qué hijos de puta». Y mi hermana: «Vamos a pedir comida mexicana». Eso fue todo.
¿Por qué no podemos ser amables para poder sentirnos libres?
La amabilidad les ha permitido imponerse por la fuerza durante años. Pero no podemos hablar así de los hombres. Es un porcentaje pequeño el que hace eso. Urge hablar. Los mejores hombres están descolocándose preguntándose qué han hecho mal. Pero los que lo hacen mal ni nos oyen. Cuando uno abusa, no le dice a alguien que tiene las piernas bonitas. Lo coge y lo fuerza y le impide que se mueva. La imaginación es otra cosa. Yo me he imaginado tirándome al repartidor de leña. Eso es la fantasía, una maravilla que nada tiene que ver con los hombres que se masturban en el metro o con el profesor de Princeton, al que por cierto despidieron porque se había acostado con ocho estudiantes.
Y eso que era gordo y feo.
Pero tenía el poder. ¿Cuál es la lectura? Que las chicas querían subir nota. Yo no compro esa defensa del abuso de poder. No me interesa ser amable si no me respetan. Su defensa es que no se puede ni piropear cuando lo que no se puede está muy claro. Philip Roth era uno de mis mejores amigos. Hablamos de una periodista que se desmayó en una zona de guerra y un senador fue fotografiado tocándole el pecho. «¿Y qué importa? —preguntó—. No pasa nada, nadie se entera». Lo decía en serio. Le dije: «Mira, voy a bajar a la calle a por otra mujer. Cuando subamos, te bajaremos los pantalones y te sacaremos la polla». Nos reímos. Solo entonces se dio cuenta. La cultura del abuso está tan incrustada en nuestra mente que hemos dejado de verlo. Tenemos que dejar claro que tocar una teta no es un halago.
Читать дальше