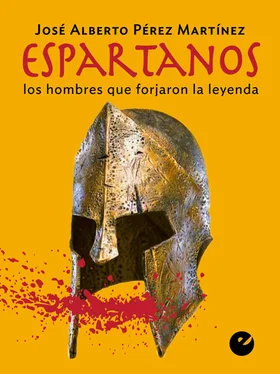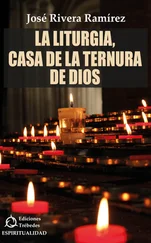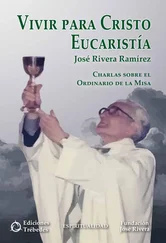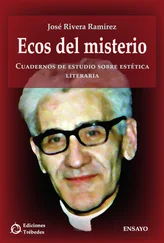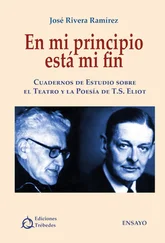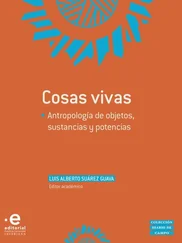Uno de los episodios más intrigantes de la historia es aquel que se conoce como “época oscura” (1100-800 a.C. aprox.), en el que hay una ausencia total de información en todos los sentidos. De hecho su nombre viene dado por la falta de noticias que se tienen acerca de la civilización en general. Por alguna extraña razón, la escritura desaparece y aun en nuestros días dicho período sigue constituyendo un gran enigma del cual lo único que sabemos es que existe una serie de movimientos humanos por parte de diferentes pueblos y sociedades a lo largo de toda la costa mediterránea. En Grecia, aunque hay quien atribuye a estos pueblos el colapso de la civilización micénica estos años oscuros no golpearon con toda su rotundidad. Sin embargo, en ciertas culturas del Próximo Oriente se puede decir que éste fue un período devastador. El Imperio hitita terminó por desaparecer y a punto estuvo de hacerlo también el Egipto de Ramsés III. Algunas teorías han confirmado el desplazamiento masivo de los habitantes de estos imperios debido a la presión de unos pueblos llegados del mar. Su belicosidad haría que las gentes que habitaban próximas a la costa se vieran forzadas a huir hacia el interior, al tiempo que los ejércitos egipcios e hititas contemplaban impotentes el irrefrenable avance de estos nuevos invasores. Independientemente de los estragos que éstos pudieran causar en el Mediterráneo oriental, la influencia sobre la cultura griega no parece haber sido tan devastadora. No obstante, el cambio tan radical que se atestigua en Esparta una vez que se vuelve a tener noticias de ella allá por el siglo VIII a.C. es tal que no sería disparatado hablar de una posible influencia de estos pueblos sobre el devenir de la cultura lacedemonia. La Esparta que renace después de esos años de oscuridad y en pleno arcaísmo es una Esparta fuertemente estructurada y ostensiblemente militarizada. A diferencia de la época homérica, Esparta ya no vive del comercio, tiene dos reyes y se esfuerza por recalcar la división de su sociedad en tres clases bien diferenciadas: espartiatas, periecos e hilotas.
Desconocemos el momento exacto en el que ese cambio se produjo y ni siquiera es posible establecer una fecha aproximada para que estas medidas se consolidaran dentro de la sociedad. Sin embargo, sí tenemos noticia del nombre de su principal “arquitecto” y responsable, su presunto autor intelectual, Licurgo.
Aunque su existencia es más que discutida y no ha sido confirmada de forma rotunda, la historia antigua ha terminado por atribuir toda la serie de medidas renovadoras y militarizantes habidas en Esparta a su figura. Puede que la adopción de una serie de leyes o reglas se produjera de manera progresiva, circunstancial y paralela al desarrollo de los acontecimientos. En cualquier caso, el hecho de haber creado la figura de un fundador-legislador que diseñara las estructuras básicas de un nuevo tipo de ciudad bastante original dentro del mundo griego, nos obliga no a discutir su existencia, sino más bien a hacernos eco de su minuciosa historia, relatada por Plutarco en sus Vidas paralelas, escritas mucho después, en el siglo I de nuestra era.
Acerca de su propia existencia, se cuestionó también Plutarco al comienzo de su relato, estableciendo que “no hay nada que no esté sujeto a dudas acerca del legislador Licurgo”. Parece, por tanto, que la cuestión acerca de si tan ilustre personaje fue cierto o no, no es algo actual.
A propósito de la vida y obra de Licurgo, Plutarco nombra algunos de los testimonios de los que extrae algo de información acerca de él. Se dice que pudo vivir en el tiempo de Ífito, cercano a la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, a decir por Eratóstenes y Apolodoro. Otras tesis, como la de Timeo, apunta a la existencia de dos Licurgos con los cuales se confundiría dicha obra afirmando que el más antiguo de ellos viviría en época homérica y que, probablemente, llegó a conocer al poeta. Jenofonte, por su parte, los sitúa en tiempo de los primeros Heráclidas, concretamente, los más próximos al mismísimo Hércules. Parece que la ascendencia de Licurgo sí tuvo, por el contrario, una mayor relevancia puesto que durante el reinado de Soo se produjo la esclavización de los hilotas. Los hilotas, como sabemos, representaban la clase de los esclavos en Esparta. Muchos de ellos procedían de la región vecina, Mesenia, pero eso no quiere decir que todos vinieran de allí. Por tanto, sería erróneo pensar que hasta la esclavización de los mesenios en Esparta no había esclavos. Al igual que en otras ciudades griegas, sí que los había, pero procederían de otros lugares o serían gentes que habrían contraído dicha condición social a causa de deudas u otros motivos.
En realidad, encajar a Licurgo dentro de una clase social es harto complicado. Su ascendencia real permitiría entender que estaba destinado a ser rey en Esparta, y de hecho llegó a serlo. Sin embargo, poco tiempo después, Licurgo decide renunciar al trono cuando se conoce la noticia de que la mujer de su hermano está encinta, y por lo tanto, cree que la corona corresponde al futuro vástago. Dando muestras de un sentido de la justicia sin precedentes, entiende que su única función como rey se limita a la tutela del menor hasta que éste pueda ejercer su pleno derecho a ocupar el trono. A pesar del inicial rechazo de la madre a que el niño viera la luz, Licurgo consiguió convencerla para que lo alumbrase. Tras no pocas controversias con respecto al papel jugado por éste en dicho episodio, Licurgo decide marchar de Esparta cuando nace su sobrino y emprender un largo viaje que le llevará por Creta y Asia, conociendo otros tipos de gobierno y con la firme intención de compilar todas aquellas leyes que pudieran ser útiles a su ciudad. Esta imagen nos muestra a un personaje excepcionalmente interesado en analizar y mejorar las cosas de gobierno de Esparta, algo que no era ni mucho menos habitual no solo en Esparta, sino en ningún otro sitio en la Grecia de la época.
Puede que el hecho fuera específicamente concebido así por Plutarco con el fin de retratar a un personaje preocupado por el devenir de su pueblo. No obstante, y como veremos más adelante, Plutarco alabará las medidas adoptadas por Licurgo a fin de establecer una sociedad uniforme y bien ordenada basada en una paz interna muy militarizada. Por ello no es de extrañar que su relato acerca de la situación anterior a las medidas tomadas por aquél destile un aroma pesimista presentando a Esparta como una ciudad agobiada por problemas de diversa índole, con carácter débil y casi decadente.
Sus viajes
En primer lugar, Licurgo viajó a Creta, donde conoció el gobierno que allí regía. Allí entró en contacto con los personajes más avezados en cuestiones políticas, dejándose seducir por algunas cosas al mismo tiempo que rechazaba otras. En este mismo viaje se reunió con Taletas, un poeta lírico que, a través de sus cantos, logró atraer a todos los ciudadanos de Creta hacia una perfecta armonía y desterrar para siempre una especie de encono que venía impregnando su sociedad desde hacía siglos. Según Plutarco, parece que la influencia de Taletas fue conduciendo a Licurgo hacia el camino de la educación.
No sería difícil, a tenor de lo dicho en este pasaje, interpretar que de aquí podría haber extraído Licurgo ese sentimiento de hermanamiento y solidaridad entre ciudadanos tan característico de la Esparta del siglo V. La idea de igualdad y armonía entre todos los habitantes superando las diferencias que por diferentes causas hubieran acontecido, podría tener aquí su más cierto origen.
Una vez que terminó su periplo en Creta, Licurgo pasó al Asia. Como bien sabemos, toda la costa occidental de la actual Turquía que baña el mar Egeo era, en época de Licurgo y posterior, la región conocida como Jonia. Esta región albergaba una serie de ciudades de origen griego establecidas allí desde aproximadamente el siglo IX a.C. Hablaban el dialecto jónico y vivieron constantes situaciones de inestabilidad debido a su vecindad con el Imperio persa. De hecho, el reino de Lidia, llevó a cabo una campaña de sometimiento de la mayoría de estas ciudades durante los siglos VII y VI a.C. exceptuando a Mileto, la isla de Quios y Samos. Con el ascenso del Imperio persa en el panorama político internacional, las ciudades jonias tuvieron una gran ocasión para desligarse de Lidia y apoyar al joven imperio de Ciro. Sin embargo, la mayoría permanecieron fieles a los lidios, y por eso, cuando el Imperio invadió todo el reino de Lidia, recordó la ingratitud de éstos imponiéndoles unas condiciones más restrictivas. Solo Mileto que negoció con los persas por separado, mantuvo una situación más favorable. A partir de entonces, los jonios tuvieron que pagar un tributo al Imperio pesa y contribuir a su flota. A cambio de eso mantuvieron su autonomía política.
Читать дальше