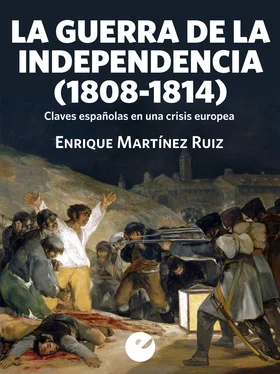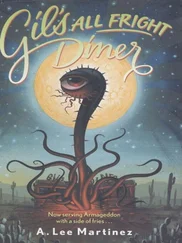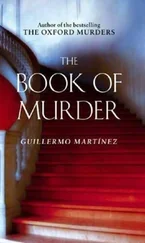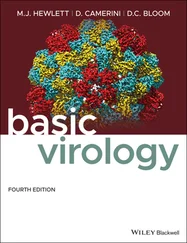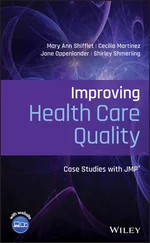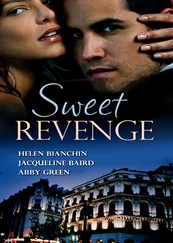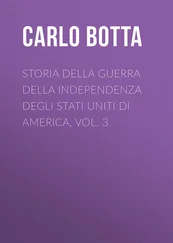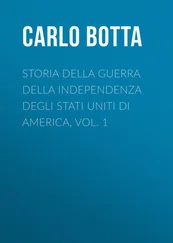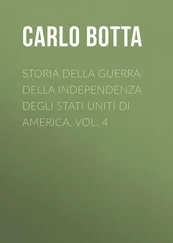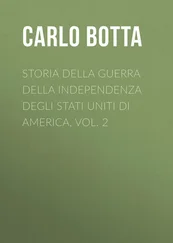¿Cómo es posible que, prácticamente, en una década –de 1814 a 1824– se produzca semejante mutación? Ése es el gran interrogante y esa mutación es la que va a darle a la Guerra de la Independencia la significación que posee en el recuerdo del pueblo español y en el tratamiento historiográfico predominante recibido hasta el momento, pues la variedad de su desarrollo, la cantidad de elementos implicados y las múltiples facetas que ofrece le dan una enorme proyección de futuro, además de generar valores, recuerdos y mitos.
Nuestro objetivo va a ser situar la Guerra de la Independencia en su contexto internacional, desentrañar aquellas dimensiones que resultan especialmente significativas y mostrar cuáles son las facetas que van a mantenerse “activas” en el siglo xix.
El preludio
De 1808 a 1814 la Península Ibérica va a convertirse en un campo de batalla donde van a enfrentarse cuatro países: Francia, por un lado, y Portugal, Inglaterra y España, por otro. De los cuatro, tres nos interesan espacialmente y tienen una larga tradición de enfrentamientos y alianzas, cuya dinámica viene determinada por el desarrollo diplomático y bélico del siglo xviii.
Unos precedentes introductorios
España e Inglaterra llegan a 1808 siguiendo un camino con ciertas similitudes y no pocas rivalidades: a principios del siglo xviii las dos estrenan dinastía (los Hannover en Inglaterra, los Borbón en España) y las dos rivalizaban en el ámbito colonial, pues la posición predominante española en Ultramar empezaba a ser un obstáculo para Inglaterra, que se había lanzado con decisión a la aventura colonial desde la paz de Utrecht (1713) y va cimentando su expansión a costa de Francia, sobre todo, aprovechando las paces de los diferentes conflictos en los que se enfrentan a lo largo del siglo, además de su propia proyección colonizadora, lo que le llevará finalmente al choque directo con España, un enfrentamiento que se venía gestando desde mucho tiempo atrás y que habían reverdecido en los lustros iniciales del siglo.
Por su parte, Francia ha experimentado un cambio interno trepidante a consecuencia de la revolución que estalla en 1789. Sin embargo, sus planteamientos internacionales no han cambiado, aunque respondan a motivaciones diferentes, pues si en tiempos de la Monarquía Borbónica el enemigo a batir era Inglaterra (contra la que abrigaba deseos de desquite, prácticamente, desde después de Utrecht, deseos estimulados por la paz de 1763, que ponía fin a la Guerra de los Siete Años y en la que prácticamente pierde su imperio ultramarino), Inglaterra seguiría siendo para la Francia revolucionaria y napoleónica el rival irreductible, el alma de la resistencia a los planes franceses, ya que al abrigo de su situación insular, su potente flota la protegía de un ataque directo y sus tropas podían luchar en el continente junto a las de sus aliados.
De esta forma, Inglaterra era el enemigo a batir para Francia y España, cuya aproximación se ve facilitada al estar ambas monarquías dirigidas desde principios del siglo xviii por miembros de la misma familia y coincidir sus intereses ultramarinos al compartir idéntica amenaza. Esta realidad, que queda enmascarada inicialmente por el predominio del principio del equilibrio o de la balanza de poderes, se reajusta en los conflictos que jalonan las primeras décadas del siglo xviii hasta quedar claramente manifiesta en los dos grandes conflictos centrales de esa centuria: la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748) y la Guerra de los Siete Años (1756-1763).
A lo largo de esos enfrentamientos, Inglaterra, Francia y España constituyen una especie de trípode en torno al cual giran las demás potencias: algunas como Austria, Prusia y Rusia con protagonismo propio; otras, las más, como comparsas, aunque ocasionalmente no carezcan de protagonismo estelar. No nos interesa en esta ocasión pormenorizar en las alianzas y sus cambios, pues nos apartaría de nuestro objetivo primordial, pero sí haremos una llamada de atención sobre los dos conflictos que acabamos de citar –Guerra de Sucesión Austriaca y Guerra de los Siete Años–, separados por un sorprendente y espectacular giro diplomático conocido gráficamente como la Reversión de Alianzas o la Revolución Diplomática de 1756, por la que Inglaterra, aliada de Austria, abandonaba la alianza austriaca y se aliaba con Prusia, que rompe sus lazos con Francia, quien, además de conservar su alianza con España, se ve en la necesidad de aproximarse a Austria, una aproximación aceptada por ésta para no quedarse sóla ante Prusia e Inglaterra.
Ahora bien, lo que realmente nos interesa de esos conflictos y del referido giro diplomático es que dejan claro con toda nitidez el diferente planteamiento en los objetivos que mueven a Inglaterra y a Francia: mientras ésta prioriza sus preocupaciones europeas a costa de su situación en Ultramar, Inglaterra tiene sus miras preferenciales en las colonias, como muestra sin paliativos, sobre todo, el Tratado de París de 1763, en el que Inglaterra prácticamente barre de Ultramar a Francia, consumando así la consecución de un objetivo y la eficacia de unos planteamientos diplomáticos, pues salvo Gran Bretaña, las demás potencias se han implicado en los conflictos con objetivos europeos casi en exclusiva, mientras que ella ha optado decididamente por el ámbito colonial. A sus rivales los ha enzarzado en las guerras europeas y ella se ha dedicado a Ultramar, donde ha derrotado a Francia y rivaliza con España. El descontento y el deseo de desquite hacían presumir que la paz de 1763 sería revisada, pero la situación no presentaba muchos resquicios para ello, pues todo indicaba que Inglaterra había alcanzado la cima de su hegemonía y gozaba de un prestigio indiscutido e indiscutible.
La diplomacia y las guerras de revancha
Pero el triunfo inglés había sido demasiado rotundo como para que sus rivales lo aceptaran sin más, pues la paz de 1763 causó profundas heridas que Francia y España no sólo querían restañar, sino también vengar, que es lo que buscarán al socaire de los conflictos que en el futuro puedan surgir; por otra parte, a las acciones hostiles de sus rivales, responderán en el mismo lenguaje en cuanto tenga oportunidad, por eso no andamos muy desencaminados si a las décadas que siguen a 1763 las denominamos como la “Era de la diplomacia y de las guerras de revancha”.
Si nos fijamos en los años siguientes a 1763, la historia diplomática europea registra cuatro cuestiones conflictivas de entidad: la rivalidad colonial anglo-franco-hispana, la rivalidad austro-prusiana, la cuestión polaca –que acaba con los repartos de este país, incapaz de resistir la presión conjunta de prusianos, rusos y austriacos– y las complejas relaciones turco-rusas. Pues bien, no deja de ser significativo que ninguno de estos conflictos se desarrollara en la Europa occidental y que tres de ellos se sitúen en la oriental: el interés de la política europea se desplazaba hacia el Este. Por lo que respecta a la Europa occidental, es muy interesante la afirmación de Francia, que prepara su desquite desde 1765 dirigida por Choiseul, quien impulsa un considerable esfuerzo de rearme en su Ejército y Armada, modificando sus planteamientos de acción exterior al no querer mezclarse en ningún conflicto continental europeo y preparando el enfrentamiento con Inglaterra en los ámbitos coloniales.
En cambio, la diplomacia inglesa parece perder su capacidad de acción; no acierta a valorar las nuevas directrices de sus rivales franceses y calcula mal las posibilidades de contar con sus antiguos aliados continentales, pues ninguno está interesado en un nuevo enfrentamiento, por lo menos en función de los supuestos británicos, de forma que su posición internacional se deteriora insensiblemente en estos años mientras se refuerza la de Francia, al tiempo que el mal clima de las relaciones con España no remite. Los resultados de semejante cambio quedan de manifiesto al producirse la sublevación de las trece colonias inglesas de Norteamérica y la subsiguiente guerra por conseguir su independencia, en donde intervendrá Francia ayudándolas y también España, aunque ésta lo hará con bastante reticencia y la relación entre ella y la potencia emergente acabaría enrareciéndose1 al enfrentarse con los sublevados en una guerra abierta al otro lado del Atlántico, Inglaterra va comprobar su auténtica situación: la de un completo aislamiento internacional; hasta los neutrales –hartos de los abusos ingleses sobre sus navíos y de los “derechos marítimos” que aplicaban los británicos– se unen formando la Liga de la Neutralidad Armada, promovida por Catalina II de Rusia y a la que se suman la mayor parte de los estados ribereños europeos. No obstante, la paz firmada en Versalles en 1783, aunque reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no se cerró tan desfavorablemente para los ingleses como era presumible: cedió a Francia Santa Lucía y Tobago en América, Senegal y Gorea en África, mientras España recuperaba Menorca y la Florida; pero los ingleses retuvieron Gibraltar y no dieron satisfacción ninguna a los franceses en India, resultado que puede explicarse como consecuencia del cambio experimentado en sus planteamientos coloniales, ya que Vergennes y sus colegas no aspiraban a recuperar extensos territorios, pues entendían que el nuevo Imperio colonial francés debería basarse en pequeños enclaves territoriales para fomentar su comercio y contrarrestar de esa forma el poderío británico.
Читать дальше