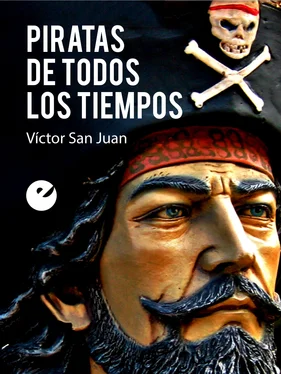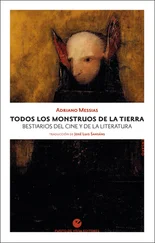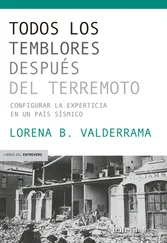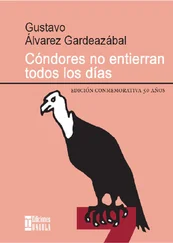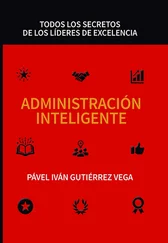También a la sazón culmina otra horda pirática que había sembrado el pánico en el Mediterráneo central: los sarracenos, que, con base en el Túnez actual, cuya costa era un auténtico rosario de refugios piratas como la islas de Zembra y Djerba, Bizerta, cabo Cartago y la actual Kelibia, alcanzaron con facilidad el Tirreno para sus primeras incursiones. En 827 desembarcan en Córcega, Cerdeña y Sicilia, llegando al continente en 834, y culminando sus asaltos con la toma de la ciudad de Bari –841– en plena “espuela” de la bota italiana, es decir, el Adriático, lo que les permitía el control de este mar confinado. Sin embargo, su más sonado ataque llegará en 846, cuando desembarcan en el antiguo Portus de Roma –Lido–, saqueando la ciudad extramuros. También llegaron a la costa azul francesa, pero, con el nuevo milenio, su impulso decreció y fueron expulsados tanto de Italia como de las islas, aunque pequeños núcleos como Almería continuarán manteniendo la actividad aún durante otro siglo. Lo mismo sucedió con los temibles normandos, detenidos finalmente en Inglaterra en 878, y en Francia en 891. Para fin de siglo, las crónicas dejan de hablar de estos invasores que asolaron las costas europeas aprovechándose de la sorpresa y el ataque masivo como táctica básica, y sin pretender justificar de ninguna manera sus intenciones, tal como se hará después por motivos ideológicos, de odio al imperio dominante, o religiosos.
Los nuevos tiempos no traerán grandes novedades. El señor de Barcelona, Ramón Berenguer III, hijo de madre normanda, fue un señalado noble que se dedicó a la piratería. En 1114 realizó una expedición pirata contra las Baleares, en mal momento, pues, en su ausencia, los almohades, en la senda del ya desaparecido emir Al-Mansur (Almanzor) devastaron su ciudad. Con el tiempo, Aragón y su salida al mar, Cataluña, van a desempeñar un importante papel como foco de poder en el Mediterráneo, librando una pugna marítima e isleña en la que la piratería no era sino un instrumento más de hacer daño al enemigo. Lo mismo sucedía en otras latitudes; las aguas confinadas se veían sometidas a la pugna de los nautas zarpados de ambas orillas, de los que los piratas no eran sino la punta de lanza. En aguas del canal de la Mancha aún se recuerda la leyenda del monje y almirante Eustace Buskes, al que arrancó de su abadía de San Wulmer, en Picardía, un conflicto por la muerte de su padre, terminando por aceptar un puesto de senescal y la pacífica existencia de un hombre casado. Pero tampoco ahí estaba escrito su destino, pues una nueva diferencia, esta vez con su señor, lo mandó al exilio inglés, siendo acogido, por su noble cuna, en la corte de Juan sin Tierra, que había sucedido al famoso Ricardo Corazón de León. Puesto al mando de una escuadrilla de galeras inglesas, Eustace atacó las islas de Jersey y Guernsey en atrevida incursión pirata, escapando después del jefe galés de la escuadra francesa, Kadoc, al que burló también remontando el Sena, logrando copioso botín. Su triunfante regreso a Inglaterra en 1206 le valió la primera “patente de corso” expedida personalmente por Juan. Excomulgado éste por el papa, Eustace, que debía seguir siendo fiel a sus convicciones religiosas, regresó al servicio de Felipe Augusto de Francia, que, convencido de su fama, le puso al mando de sus galeras de Boulogne, con las que asaltó dos ciudades sublevadas contra su señor, Brugues y Dam, entregadas al pillaje. Pero, atrapado por una hábil maniobra de Guillermo Larga Espada, su flota quedará destruida completamente.
Felipe Augusto le rehabilitó con ocasión del destronamiento de Juan Sin Tierra, para llevar a su hijo Luis al trono inglés. Los 800 navíos y 1.200 caballeros fueron sorprendidos por un tremendo temporal que los dispersó completamente, aunque Eustace lograba llegar a buen puerto con Luis y ocho galeras. Acto seguido, se apodera de las islas de Serk y Guernsey, mientras la situación de Luis y su esposa, Blanca de Castilla, se hace cada vez más precaria. Puesta la flota francesa bajo el mando de Eustace, será finalmente derrotada por una escuadra inglesa que le atrapó con el viento a su favor. El buque del almirante, rodeado por cuatro enemigos, fue batido y abordado, y éste pionero de los corsarios del canal de la Mancha, descubierto escondido en la cala, sería decapitado, según se cuenta, por Ricardo, hijo de Juan Sin Tierra, que le acusó de traidor.
A través de las grietas de una aparentemente gris y atávica Edad Media, había emergido el pulso incontenible de las cruzadas, auténtica invasión occidental de Oriente Medio por la que se acabaría pagando un alto precio. Intervinieron en ellas, como actores principales, reyes y nobles franceses procedentes de los restos del Imperio carolingio, secundados por ingleses, alemanes, flamencos, italianos y un largo etcétera. No todas las cruzadas fueron dirigidas contra los herejes islámicos de la Tierra Santa; algunas, como ya sabemos, serían hábilmente “reconducidas” contra el corazón del Imperio bizantino, Constantinopla, por los codiciosos venecianos, que, tras el asalto, procedieron al saqueo y expolio de la ciudad que alberga el Cuerno de Oro, revelando a las claras que el espíritu caballeresco y cristianizante podía muy bien trocarse en simple ambición de enriquecimiento sin escrúpulo, es decir, en pura piratería.
Un síntoma más de las tensiones a las que Europa se veía sometida, que no eran ajenas a la rivalidad entre Francia e Inglaterra, pues el rey de ésta última era vasallo del de aquélla, además del papado y el Imperio germánico, los cuales, con todo tipo de falsos pretextos, se disputaban la posesión de la Italia Lombarda, Cerdeña y Sicilia. A estas pugnas se superponía la rivalidad entre las ciudades comerciales italianas, Venecia, Génova, Pisa, Lucca y Florencia, siempre dispuestas a medirse en cruentas contiendas navales, o a aliarse con la enemiga de ayer para hacer frente a una tercera, ignorando que, a su espalda, aun en decadencia, alentaba el otrora poderoso Imperio bizantino, heredero de Roma, en plena eclosión cultural e intelectual antes de extinguirse en su imposible posición geográfica de nexo entre Oriente y Occidente.
En medio de esta malla inextricable de conflictos y pasiones, dos reinos de la Península Ibérica, Castilla y Aragón, prosperaban actuando como pescadores de río revuelto, aprovechándose de las debilidades de unos y otros. No muy bien lo hizo el primero; magistralmente, el segundo. Fernando III, el Santo, rey de Castilla, había expansionado notablemente su reino a costa de al-Ándalus, tomando Córdoba, antigua capital del califato, Jaén, y, en 1248, dotándose en los puertos montañeses de una flota primigenia al mando de Ramón Bonifaz, Sevilla, con lo que lograba la salida de sus naves al estratégico golfo de Cádiz. Casó con una alemana, Beatriz de Suabia, de la que tuvo a Alfonso X el Sabio, rey de Castilla de ascendiente Hohenstaufen, que, seducido por el sueño de ser emperador –rey de reyes– dejó a Castilla varada en sus amplios horizontes marítimos hasta la llegada del Renacimiento. La visión de la que, por el momento, carecieron los reyes castellanos, fue la que, muy al contrario, aprovecharon al máximo los reyes de Aragón, en una proyección mediterránea que llevaría la contienda política y pirática a las aguas en torno a la isla de Sicilia, y de la que emergería uno de los marinos y piratas más grandes de la antigüedad.
Jaime I el Conquistador había hecho lo propio con el Reino de Aragón; de hecho, su gran aventura, la conquista de Mallorca, se llevó a cabo con la disculpa de que los piratas baleáricos atacaban los barcos mercantes barceloneses, y, por tanto, había que erradicar este nido pirático. Lo cierto era que, en aquel momento, se atacaba al tráfico mercante catalán, francés, italiano y bizantino desde el mundo islámico, cristiano, griego, y, en resumidas cuentas, de los cuatro puntos de la rosa de los vientos; pero la excusa de la piratería, como la de las armas de destrucción masiva en nuestros días, sirvió a los invasores para justificar sus propósitos. Mallorca fue conquistada en 1229, Menorca en 1231, e Ibiza en 1235, con el principal aporte de Barcelona, y caballeros francos de Marsella y Montpellier. Tras la hazaña, el siguiente objetivo del rey Jaime fue Castellón, y, después, Valencia, que cayó en 1238.
Читать дальше