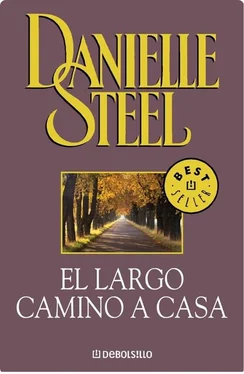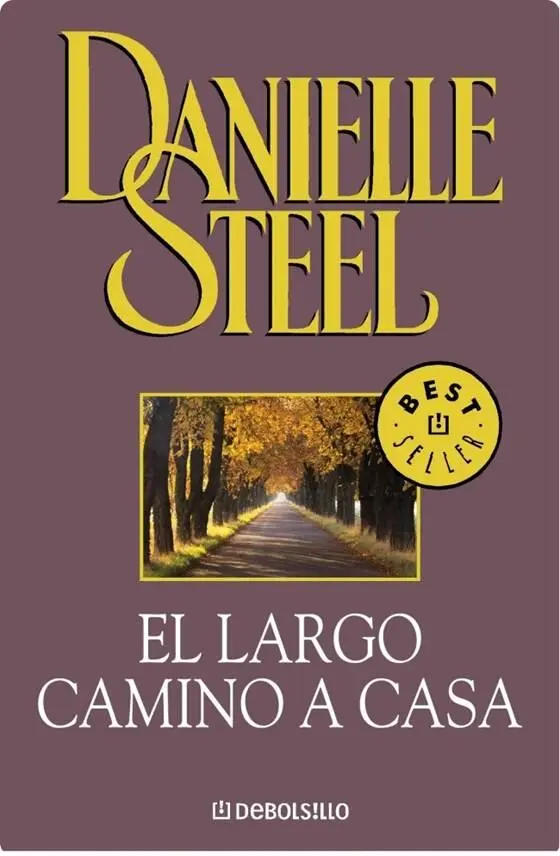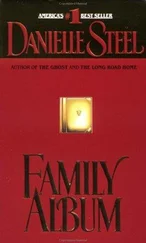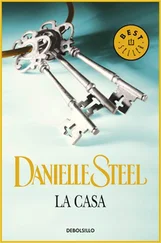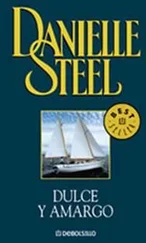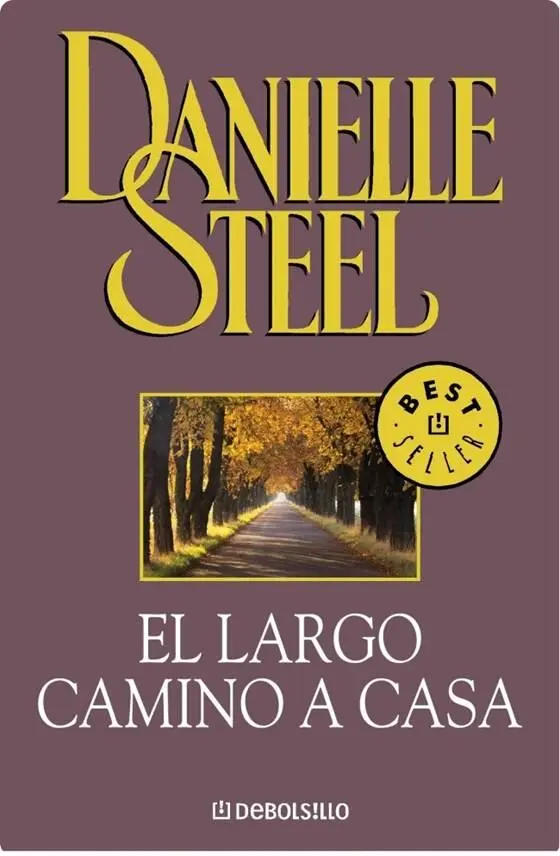
Danielle Steel
El Largo Camino A Casa
El reloj del vestíbulo tintineaba insistentemente mientras Gabriella Harrison se ocultaba en la oscuridad del armario. Los abrigos de invierno le rozaban la cara cada vez que empujaba su cuerpecito hacia el fondo y en el proceso tropezó con las botas de su madre. Era un buen escondite. Allí nunca se les ocurriría mirar, y menos ahora, en pleno verano neoyorquino.
El calor en el abarrotado armario era sofocante. Con la mirada pasmada, Gabriella oyó acercarse pasos y contuvo la respiración. El martilleo de los tacones de su madre pasó frente al armario como un tren expreso y Gabriella notó la ráfaga de aire en la cara. Aliviada, se permitió respirar una vez y volvió a contener el aliento, como si su sonido pudiera atraer la atención de su madre. Con apenas seis años sabía ya que su madre poseía poderes sobrenaturales. Dondequiera que se escondiera siempre acababa encontrándola, como si pudiera detectar su olor. Era la inevitable atracción de una madre hacia su hija, de esos ojos castaños y profundos que todo lo veían y sabían. Gabriella era consciente de que por mucho que se escondiera su madre siempre acababa encontrándola, mas tenía que intentarlo.
Gabriella era, para su edad, una niña menuda tanto de peso como de altura, y sus enormes ojos azules y sus rizos dorados le daban el aspecto de un duendecillo. La gente que la conocía decía que era como un ángel. Siempre parecía estar espantada, como un ángel recién caído sobre la tierra que ignora lo que le espera. Nada de lo que había vivido durante esos seis años guardaba parecido alguno con lo que hubieran podido prometerle en el cielo.
Los tacones de su madre pasaron de nuevo frente al armario. Esta vez el martilleo fue más fuerte y la niña comprendió que la búsqueda se había intensificado. A estas alturas el armario de su cuarto ya estaría patas arriba, así como el de las herramientas, situado detrás de la cocina y el cobertizo del jardín. Vivían en el East Side, en una casa angosta con un pequeño y cuidado jardín. Su madre detestaba la jardinería, pero un japonés venía dos veces por semana para podar las plantas y segar la diminuta parcela de césped. Pero su madre, ante todo, odiaba el desorden, odiaba el ruido, odiaba la suciedad, odiaba las mentiras, odiaba los perros, y Gabriella tenía razones para sospechar que, más que cualquier otra cosa, odiaba a los niños. Los niños mentían, decía su madre, eran bulliciosos y siempre estaban sucios. Se pasaba el día ordenando a su hija que no se ensuciara, que no saliera de su cuarto, que no hiciera ruido. Gabriella no podía escuchar la radio ni utilizar lápices de colores porque lo manchaba todo. En una ocasión se destrozó su mejor vestido, cuando su padre estaba en un lugar llamado Corea. Había regresado a casa el año anterior, tras dos años de ausencia. Todavía guardaba el uniforme en el fondo de un armario. Gabriella lo vio una vez, mientras se escondía. Tenía botones brillantes y tela áspera. Nunca había visto a su padre con él. Era un hombre alto, esbelto y guapo, con unos ojos azules como los suyos y un pelo rubio también como el suyo aunque una pizca más oscuro. Y cuando regresó a casa después de la guerra, a Gabriella le recordó al Príncipe Encantado de Cenicienta . Su madre se parecía a la reina de algunos cuentos que había leído. Era hermosa y elegante, pero siempre estaba enfadada. Se irritaba por cosas sin importancia, como los modales de Gabriella en la mesa, sobre todo cuando la comida s ele salía del plato o volcaba un vaso. Una vez derramó zumo sobre el vestido de su madre. A lo largo de los años Gabriella había hecho cosas terribles.
Se acordaba de todas ellas y se esforzaba por no repetirlas, pero no lo conseguía. No quería que su madre se enfadara con ella. No era su intención ensuciarse, derramar comida u olvidar el sombrero en el colegio. Lo hacía sin querer, le explicaba a su madre con mirada suplicante. Pero por mucho que se esforzaba, siempre acababa haciendo algo malo.
Los tacones de aguja pasaron nuevamente por delante del armario, esta vez más despacio, y Gabriella comprendió que la búsqueda estaba tocando a su fin. Era el último lugar que quedaba por registrar y su madre iba a encontrarla de un momento a otro. La niña de los ojos grandes pensó en entregarse. Su madre le decía a veces que no la habría castigado si hubiese sido lo bastante valiente para entregarse. Pero casi nunca lo era. Lo había intentado una o dos veces, pero siempre demasiado tarde, y su madre le decía que de haber confesado un poco antes las cosas habrían sido diferentes. Todo sería diferente si Gabriella se comportara debidamente, si contestara sólo cuando le preguntaban, si mantuviese su cuarto ordenado, si no jugara con los guisantes y manchara la mesa, si no se estropeara los zapatos en el jardín. La lista de errores e infracciones era interminable. Gabriella se daba cuenta de lo mala que había sido toda su vida, de lo mucho que sus padres la querrían sólo con que les obedeciera y dejara de causarles tanto pesar. Era una niña horrible, una decepción. Ella lo sabía, y llevaba toda su corta existencia soportando esa pesada carga. Habría hecho cualquier cosa por cambiar, por ganarse el amor y la aprobación de sus padres pero hasta ahora sólo había conseguido fallarles. Su madre no se cansaba de decírselo.
Los pasos se detuvieron frente al armario y tras un breve e interminable silencio la puerta se abrió de golpe. Gabriella cerró los ojos para protegerse de la luz que se filtraba entre los abrigos. La había alcanzado un finísimo rayo, pero para ella fue como si tuviera el sol delante. Podía percibir la proximidad de su madre y el pesado aroma de su perfume. El frufrú de las enaguas fue el aviso final. Los abrigos se separaron poco a poco, creando un profundo pasadizo que llegaba hasta lo más hondo del armario. Y durante un largo instante sus miradas se encontraron. No se dijeron nada. Gabriella sabía que era preferible no disculparse ni llorar. Sus ojos, ya de por sí enormes, se abrieron aún más cuando vieron cómo la ira desencajaba el rostro de la mujer. Con un solo gesto agarró a Gabriella del brazo, la levantó del suelo y tiró de ella con tal fuerza que el aire le silbó en los oídos. Y en cuanto la tuvo delante le asestó el primer golpe y Gabriella cayó al suelo con estrépito. Pero no emitió ningún gemido ni sollozo cuando su madre le propinó un golpe en la coronilla, la levantó del suelo y le abofeteó la cara con violencia. Su voz fue, para Gabriella, ensordecedora:
– ¡Otra vez escondiéndote!
La mujer habría sido muy bella si sus ojos no hubiesen reflejado aquella rabia desenfrenada que le deformaba el rostro. Llevaba la melena, larga y morena, recogida en un moño holgado. Era una mujer distinguida, con una figura adorable. Llevaba un vestido de seda azul caro y elegante. Sus manos lucían dos enormes anillos de zafiros que, como siempre, se habían quedado marcados en la cara de Gabriella. La pequeña tenía un pequeño corte en la cabeza y marcas en la mejilla a causa de la bofetada. Eloise Harrison abofeteó a su hija en el oído derecho y empezó a zarandearla.
– ¡Siempre te estás escondiendo! -gritó-. ¡No haces otra cosa que darnos problemas! ¿De qué tienes miedo ahora, mocosa? Seguro que has hecho algo malo, o de lo contrario no te esconderías en el armario.
– No he hecho nada… te lo aseguro… -susurró Gabriella mientras se esforzaba por recuperar el aliento y miraba a su madre con ojos suplicantes y llenos de lágrimas. La paliza le había robado el aire y el alma-. Lo siento, mami… Lo siento…
Читать дальше