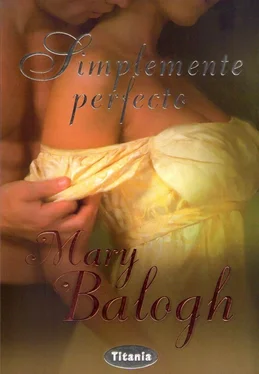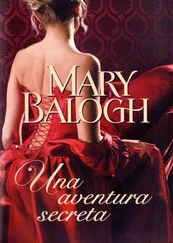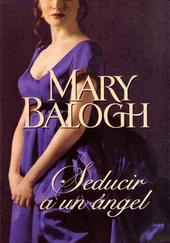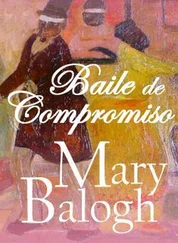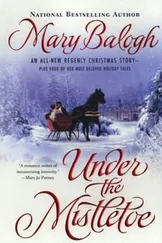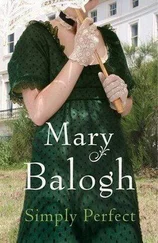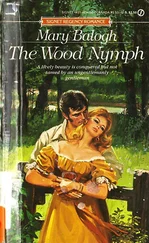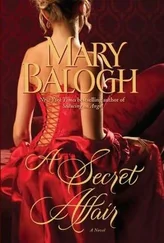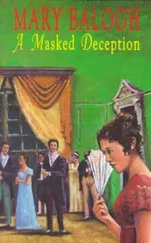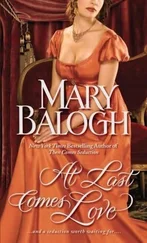Al llegar al final de Great Pulteney Street el coche y el caballo ejecutaron una serie de virajes hasta llegar a la puerta de la escuela en Daniel Street. Alguien debió haber estado mirando por una ventana, comprendió al instante, porque no bien el coche se detuvo, meciéndose sobre sus ballestas, se abrió la puerta de la escuela y salió un grupo de niñas a la acera, un buen número de ellas, todas en un estado de gran agitación.
Algunas chillaron, tal vez por la vista del coche, que en realidad era bastante espléndido, o tal vez al ver su caballo, que no tenía nada de espléndido, pero era el mejor que logró conseguir dadas las circunstancias, y por lo menos no cojeaba de ninguna de las cuatro patas. O tal vez lo habían hecho al verlo a él, ¡interesante idea!, aunque sin duda ya estaba demasiado viejo para producirles intensas reacciones de placer romántico. Otras cuantas estaban llorando sobre sus pañuelos, lo que alternaban con arrojarse sobre las dos que llevaban capas y papalinas, que sin duda eran las viajeras. Otra niña, o tal vez «damita» sería la definición más correcta, puesto que era tres o cuatro años mayor que las demás, las exhortaba sin ningún resultado a formar dos filas ordenadas. Tenía que ser una profesora, supuso.
El anciano portero de cara agria, cuyas botas crujían igual que hacía dos días, dejó dos maletas en un peldaño de la escalinata y miró a John como diciéndole que era su responsabilidad llevarlas hasta su lugar en el coche.
Una de las viajeras no paraba de hablar locuazmente dirigiéndose a cualquiera que quisiera escucharla, y a la que no también. La otra estaba llorando.
Él contemplaba la caótica escena desde lo alto de su caballo con amistoso buen humor.
Entonces apareció la señorita Martin, bajó a la acera y se hizo un notable silencio entre las niñas, aunque la segunda viajera continuó sollozando. Detrás salió otra dama y les habló a las niñas con mucha más autoridad de la que demostró tener la profesora más joven.
– Chicas -dijo-, ¿habéis abrumado tanto a la señorita Walton que ha salido con vosotras hasta aquí? Os despedisteis de Flora y Edna en el desayuno, por lo tanto, ¿no deberíais estar en clase?
– Salimos a despedirnos de la señorita Martin, señorita -dijo una chica osada y rápida para pensar, y a eso siguió un murmullo de acuerdo de las otras.
– Ah, eso ha sido extraordinariamente considerado -dijo la profesora, guiñando los ojos traviesa-. Pero la señorita Martin apreciaría mucho más ese gesto si estuvierais formando dos filas ordenadas y os comportarais con el decoro apropiado.
Al instante las chicas obedecieron alegremente.
Entretanto la señorita Martin miró primero el coche, luego el caballo y luego a él.
– Buenos días, lord Attingsborough -dijo, con voz enérgica.
Vestía muy pulcramente, una capa y una papalina grises nada atractivas, tal vez la elección correcta para ese día, que estaba nublado y triste, aun cuando ya casi estaban en verano. Detrás de ella apareció el portero llevando un baúl de tamaño considerable, el suyo, sin duda, atravesó la acera y habría intentado subirlo al techo del coche si John no hubiera intervenido firmemente.
– Buenos días, señorita Martin -contestó él, quitándose el sombrero de copa e inclinando la cabeza hacia ella-. Veo que no he llegado demasiado temprano para ustedes.
– Somos una escuela y no dormimos hasta el mediodía. ¿Va a cabalgar todo el camino a Londres?
– Tal vez no todo el camino, señora, pero durante gran parte del viaje usted y sus alumnas podrán disfrutar de tener el coche para ustedes solas.
La severa expresión de su cara le hizo imposible saber de cierto si se sentía aliviada por eso, pero apostaría una fortuna a que sí. Entonces ella giró la cabeza.
– ¿Edna? ¿Flora? No debemos hacer esperar a su señoría. Subid al coche, por favor. El cochero está esperando para ayudaros.
Sin añadir ningún comentario observó la escena mientras las niñas formadas en filas volvían a echarse a llorar y las dos viajeras recorrían las filas abrazando a cada una. Observó con los labios fruncidos cuando, antes de que las chicas subieran al coche, la profesora que había impuesto orden las abrazó también e incluso las besó en la mejilla.
– Eleanor -dijo entonces, caminando hacia el coche con firmes pasos-, no te olvides…
– No olvidaré ni una sola cosa -interrumpió la profesora, con los ojos todavía risueños-. ¿Cómo podría olvidar algo si anoche me hiciste escribir una enorme lista? No tienes que preocuparte por nada, Claudia. Vete y pásalo bien.
Claudia, pensó Joseph. Un nombre eminentemente apropiado: fuerte, inflexible, que sugería a una mujer muy capaz de cuidar de sí misma.
Entonces la señorita Claudia Martin se volvió hacia las niñas formadas en filas.
– Espero enterarme de cosas buenas sobre mis chicas mayores cuando me escriba la señorita Thompson. Como mínimo que hayáis podido impedir que algunas de las chicas menores incendien la escuela reduciéndola a cenizas o que hayan armado disturbios por las calles de Bath.
Las chicas se rieron, aun cuando algunas seguían con los ojos llorosos.
– Sí, señorita -dijo una.
– Y gracias por salir aquí con la única finalidad de despediros de mí -continuó la señorita Martin-. Estoy muy, muy conmovida. Entraréis con la señorita Walton y haréis un esfuerzo extra en el trabajo para compensar los minutos que habéis perdido de esta clase, «después» de haberme despedido agitando las manos cuando parta el coche. Tal vez al mismo tiempo despediréis a Edna y Flora también.
O sea, que era capaz de hablar con humor, aun cuando sólo fuera con ese tipo de humor mordaz, pensó Joseph, mientras ella colocaba la mano en la de John y, haciéndose a un lado la capa y el vestido, subía al coche detrás de las niñas.
John subió al pescante y él le hizo el gesto indicándole que se pusiera en marcha.
Y así comenzó el viaje a Londres el pequeño grupo, despedido por unas doce escolares agitando sus pañuelos, algunas todavía lloriqueando, mientras otras gritaban despedidas a sus dos compañeras que ya no volverían, pues entrarían en el duro mundo laboral, al menos eso fue lo que le dijo Susanna a él. Eran dos chicas de régimen gratuito de entre un grupo bastante considerable que la señorita Martin insistía en acoger cada año.
Se sentía medio divertido y medio conmovido por lo que había visto. Esto fue como un atisbo de un mundo extraño para él, uno del que su nacimiento y fortuna lo había aislado toda su vida.
Niñas sin la seguridad de una familia ni de una fortuna que las respaldara.
Cuando se detuvieron para pasar la noche en la posada Lamb and Flag de Marlborough, donde ella había reservado dos habitaciones contiguas, una para ella y la otra para que la compartieran Edna y Flora, Claudia pensaba si podría haber sentido más agarrotadas las articulaciones o más entumecidas ciertas partes bajas de su anatomía si hubieran viajado en el coche alquilado como tenía planeado al principio.
Pero por experiencias del pasado sabía que sí. El coche del marqués de Attingsborough estaba limpio, tenía buenas ballestas y los asientos lujosamente tapizados y acolchados. Eran el mal estado del camino y las largas horas de viaje casi incesante los responsables de su malestar físico.
Una cosa buena al menos era que habían tenido el coche para ellas solas, para ella y sus dos alumnas. El marqués había cabalgado todo el día, cambiando de montura cuando cambiaban los caballos del coche. Ella sólo había tenido fugaces atisbos de él por la ventanilla y en las diversas posadas de posta donde se habían detenido brevemente.
Montado, era un hombre de fina estampa, claro, había observado molesta cada vez que lo veía. Vestía un impecable traje de montar y parecía absolutamente cómodo en la silla, incluso después de haber cabalgado horas y horas. Sin duda él se consideraba un regalo de Dios para la raza humana, en particular para la mitad femenina, juicio totalmente injusto, tenía que conceder en el rincón más secreto de su ser, aunque no hacía muchos esfuerzos por mejorar su opinión de él. Sí que había sido amable al ofrecer su coche para la comodidad de ella, pero como bien había dicho él mismo, sólo lo había hecho para impresionar a sus familiares y amistades.
Читать дальше