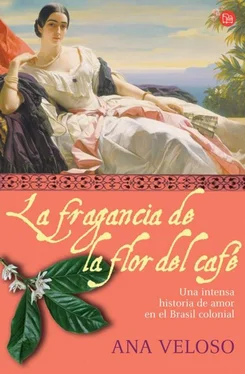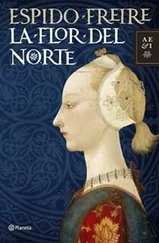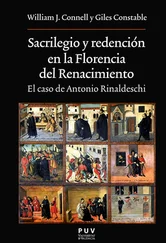Cuando el barco abandonó la bahía, dejando el Pan de Azúcar a la derecha y la punta de Niterói a la izquierda, León ya estaba en el bar dispuesto a emborracharse.
Capítulo treinta y cuatro
No hablaron una sola palabra durante todo el viaje. Las dos mujeres miraban por la ventanilla del tren, cada una inmersa en sus propios pensamientos, observando con indiferencia la devastación que el “progreso” había traído consigo. La única diferencia era que Vitória veía el paisaje avanzar hacia ella a toda prisa, mientras que Joana, que iba sentada de espaldas al sentido de la marcha, tenía la sensación de que huía de ese mismo paisaje. No tenía importancia. Los extensos barrios pobres de los negros, los bosques talados, las canteras, la nueva central eléctrica, la fábrica de conservas y el aserradero, el vertedero de basuras y el depósito de chatarra, todo tenía un aspecto horrible fuese cual fuese la perspectiva desde la que se observaba. Las cosas no mejoraron cuando se alejaron de Río. Las mansiones con los tejados derrumbados, los campos baldíos, las vacas flacas y los pueblos tristes pasaban ante sus ojos lo suficientemente deprisa como para no apreciar detalles más desoladores. Vitória no sintió alegría al volver a ver su querida tierra, donde había nacido. El barro rojizo le recordaba la sangre seca, el agua marrón de los ríos a la tierra del cementerio, el verde de los árboles al veneno de las serpientes… el rastro infinito de la decadencia las perseguía, y en él resonaba un eco de ironía.
¡No! Vitória quería recuperar la razón. ¿Iba a ver a partir de ahora sólo el lado malo de las cosas? ¿No bastaba con un suicida en la familia? Quizás había sido un error buscar consuelo en el valle del Paraíba. Pero eso no era motivo suficiente para perder el ánimo. En el peor de los casos regresarían a Río. Vitória buscó en su bolso las manzanas chilenas que en un arrebato había comprado para el viaje a un precio exagerado. Por fin encontró una manzana, la frotó en su vestido y mordió la crujiente piel roja. Joana no se enteraba de nada. Estaba como petrificada en el asiento de terciopelo raído, miraba por la ventanilla, y su imagen vestida de luto era digna de compasión.
Joana llevaba un vestido de algodón negro, cerrado hasta arriba, y un pequeño sombrero con un velo negro que le tapaba casi toda la cara. Vitória sólo llevaba un pequeño velo sujeto en el moño; el mundo ya era bastante triste como para verlo además a través de un tul negro. Ella también llevaba un vestido negro, pero se había puesto un chal azul por los hombros. Cada vez que el tren atravesaba una zona de bosque oscura Vitória se miraba furtivamente en el cristal de la ventanilla, y le pareció que esa combinación de negro y azul no le sentaba mal. La hacía aparentar más años de los veinticuatro que tenía, parecía más seria, más madura, más formal. Cuando el tren entró de pronto en un túnel, Vitória retiró enseguida la mirada de su imagen reflejada en el cristal. ¡Cielos! ¿No tenía otras preocupaciones? Su hermano había muerto hacía poco, su marido la había abandonado, sus padres huían… ¡y ella se recreaba mirándose en el cristal! ¿Para quién quería estar bonita? ¿Para Joana? ¡Ja! Al lado de su cuñada, que era la viva imagen de la desolación, ella parecía una diosa. Joana había perdido tanto peso en poco tiempo que sus manos, que ahora tenía apoyadas en el regazo, eran huesudas y apergaminadas y su busto se había quedado plano. ¿Por qué se negaba a ponerse un corsé para levantar un poco el pecho? Afortunadamente el velo impedía que Vitória examinara con detalle el rostro de Joana. Sus grandes ojos hundidos en las órbitas oscuras eran para ella como una acusación.
Como nadie las esperaba en la estación y después del largo viaje en tren Vitória no tenía ganas de meterse en un coche para seguir viajando, propuso que dieran un pequeño paseo por Vassouras. Joana estuvo de acuerdo. Vitória encargó al criado que había viajado con ellas en el tren, aunque en tercera clase, que cuidara de sus maletas, cestas y cajas y que no se moviera de allí hasta que ellas volvieran.
Vitória y Joana deambularon lentamente por las calles que tan bien conocían. Vassouras seguía tan llena de color y ruido como siempre. Sólo cuando se echaba un segundo vistazo se apreciaban también en ella las consecuencias de la decadencia de los barones del café. Ya no existía la tienda de productos selectos, el local estaba ocupado ahora por un sastre. La sombrerera, que tenía su taller en la primera planta de un edificio de la Rúa da Rosas, se había marchado, lo mismo que el joyero. El hotel presentaba un aspecto descuidado, las ventanas estaban sucias y los toldos descoloridos. A pesar de todo Vitória propuso que entraran a tomar un café. Parecía seguir siendo el mejor hotel de la ciudad.
Ellas eran las únicas clientes. Un camarero con el pelo grasiento las atendió de mala gana.
– ¿Te acuerdas…? -empezó a decir Joana, pero Vitória la interrumpió.
– Por favor. Haznos un favor a las dos y no hables sobre ello.
¡Claro que se acordaba! Aunque la mayoría de los recuerdos de su boda se habían difuminado, Vitória se acordaba perfectamente de lo mal que se encontraba, de lo mal que se había sentido cuando León la sacó de aquella misma habitación para llevarla a la suite nupcial.
– Vamos a tomarnos el café y buscaremos un coche de caballos que nos lleve hasta Boavista. Esta ciudad no levanta mucho el ánimo.
Pero el viaje por los campos de cultivo abandonados, los caminos llenos de baches y los puentes de madera podridos tampoco la animó mucho. La roca en la que Rogério y ella se besaron por primera vez cuando tenían trece años, un episodio inocente pero a la vez el más excitante de sus jóvenes vidas, esa roca… ¿había sido siempre tan pequeña? La recordaba mucho más impresionante. El recodo del Paraíba do Sul donde tanto le gustaba bañarse y nadar, ¿tenía entonces también el agua tan sucia, flotaban tantas hojas podridas en su superficie? La loma por la que Eufrasia y ella se dejaban caer rodando cuando eran niñas, ¿no era más alta, más empinada, más peligrosa? Y el árbol en el que León y ella se citaron en aquella funesta noche de tormenta… ¿cómo se puede elegir un árbol medio muerto y deforme como punto de encuentro para una cita romántica? No era de extrañar que su relación hubiera terminado tan mal.
Era sorprendente cómo cambiaba la percepción de las cosas al hacerse uno adulto. Qué lástima que el paisaje perdiera grandiosidad, y los olores o las sensaciones intensidad. Qué pena no poder enamorarse con la misma facilidad, no esperar cada cumpleaños con el mismo entusiasmo, no poder desear la muerte inmediata de la mejor amiga. En comparación con aquellos años ahora las sensaciones eran menos nítidas, los sentimientos menos profundos, las vivencias menos intensas.
El coche se acercó a una colina desde donde se podía ver Boavista. «Gana el que antes la vea», solía jugar con Pedro, y siempre ganaba ella, porque antes de que llegaran a lo más alto empezaba a gritar: «¡Ahí está, ahí está!»
– Ahí está -dijo Joana sin fuerzas.
Vitória se habría echado a llorar.
Se colocó bien las gafas, entornó los ojos y… ¡sí, allí estaba! Lo primero que se veía siempre era el tejado, esas tejas rojas a las que los esclavos habían dado su forma curva apoyándolas en sus muslos. Luego la mansión, las senzalas, la fuente de la entrada. ¡Oh, era maravilloso! Desde aquella distancia Boavista tenía el mismo aspecto de siempre, y aunque Vitória se imaginaba lo que la esperaba, por un momento se hizo la ilusión de que todo seguía como antes.
Todo estaba peor de lo que se temía. La fachada blanca antes impecable mostraba unas manchas de color grisáceo producidas por el agua de lluvia. La pintura de puertas y ventanas estaba levantada. La fuente no tenía agua, a cambio estaba cubierta de musgo y una capa de hojas podridas tapaba el fondo de mosaico. Los adornos de cerámica de la escalera estaban rotos.
Читать дальше