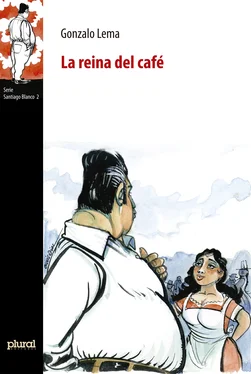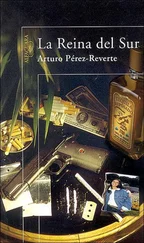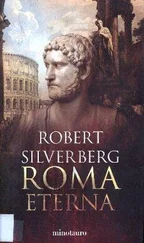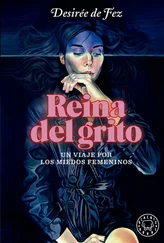© Gonzalo Lema, 2018
© Plural editores, 2018
Primera edición: diciembre de 2018
DL: 4-1-2583-18
ISBN edición impresa: 978-99954-1-875-5
ISBN edición digital: 978-9917-9874-1-3
Producción:
Plural editores
Av. Ecuador 2337 esq. c. Rosendo Gutiérrez
Teléfono: 2411018 / Casilla 5097 / La Paz, Bolivia
e-mail: plural@plural.bo/ www.plural.bo
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
A Eldy Margarita, of course.
Índice
LA REINA DEL CAFÉ Y otros cuentos policiales LA REINA DEL CAFÉ Y otros cuentos policiales
Edificio Uribe
Asunta, la carnicera
Elena Roth
Amor de padre
La reina del café
El refugio de la abuela
Una familia sólida
La luz del sol
LA REINA DEL CAFÉ
Y otros cuentos policiales
A Eldy Margarita
A mi amigo Cachín Antezana
Edificio Uribe
1.
El cadáver daba las siete de la mañana más algunos minutos. La pared de ladrillos limpios del edificio colindante parecía un reloj inmenso, muy moderno, donde la sombra flaca del albañil, colgado del cuello de los fierros de una viga, marcaba la hora. La gente que se plegaba a los curiosos de la acera miraba hacia el quinto piso del edificio en construcción, sacaba sus conjeturas, y consultaba luego su propia hora en su reloj de pulsera. En el aire delgado y fresco de la primavera en Cochabamba no volaba ni una mosca.
Santiago Blanco observaba todo desde la acera del frente. Y tomaba con calma un vaso de linaza caliente. Estaba sentado en uno de los tres taburetes alineados y unidos por una cadena frente al mostrador del kiosco. La dueña del negocio era una señora que muchos años atrás había trabajado en un clandestino de la calle Calama, y daba la curiosa casualidad que, por ese entonces, Blanco era su apasionado vecino. Quizás su cliente ocasional. Pero ambos evitaban escarbar el tema.
—Ese edificio es del coronel Uribe –le dijo Gladis, y apuntó rápido al frente con un dedo–. Hace tres años que lo construye, pero avanza muy poco. Como si le faltara dinero.
El ex-detective adjunto de la Policía alzó otra vez la vista y la posó con calma en el cuerpo del colgado. Luego asintió apenas el comentario de su conocida. El coronel Uribe era un moreno de carnes gruesas nacido en el valle alto. Los camaradas de entonces le temían por su prepotencia y sus vinculaciones criminales con la mafia de los ladrones de casas. Preferían evitarlo. Pero él se metía en todo corrillo del patio del cuartel, en toda oficina, y sabía qué se llamaba el fulano y el zutano, y nadie se le escapaba. La gente se resignaba a sonreírle, a contestarle sus comentarios y a festejar sin ganas sus bravuconadas.
—Debió quedarse en el tercer piso –dijo, de pronto–. Avanzar de a poco, de acuerdo a su dinero, pero completo. ¿El muerto era su albañil?
Gladis asintió, luego desapareció debajo del mostrador. Un ruido de cajones llenos de latas y botellas emergió de inmediato. El secreto de un buen kiosco consistía en tener todo en su lugar. Y que nada faltara. Que se comparara a un gran mercado. Que todos los clientes se fueran contentos.
—¿Todavía tengo margen? –preguntó Blanco cuando la dueña salió a la luz.
Ella se sonrió. Y asintió. Luego volvió a llenar de linaza el vaso del hombre. “También da para un sándwich de huevo con un poco de tomate”, le dijo. Y, sin esperar respuesta, bombeó varias veces el anafre hasta encenderlo. De inmediato ubicó una pequeña sartén en la parrilla. La botella de aceite reciclado lucía con poco brillo en la misma mesa. Como oro líquido.
Santiago Blanco se sonrió agradecido. Tenía la barriga vacía y sus tripas no dejaban de moverse y meter bulla. El sábado había comido por última vez y ya estaban en lunes. Además, apenas si recordaba algo de ese silpancho infame. Los boliches dedicados a ese manjar en las calles Baptista y Mayor Rocha no predicaban su culto. Sabían que la gente tenía hambre y apenas la ayudaban a disimularla con un arroz mal graneado, las papas mal doradas, la salsa más menuda y despersonalizada, y con una carne apanada y mezclada con cartón. Todas sus partes eran sobrantes de mejores suertes. Él había sentido una desilusión y una decepción. Además, y para colmo, las monedas que quedaban en sus bolsillos no alcanzaban ni para una cerveza. “Esta es la pobreza, Santiago Blanco”, se había dicho a sí mismo. “Mucho gusto”.
—Es un Longines –dijo, y sintió que no recuperaba el buen ánimo de ninguna manera–. Cuesta cincuenta dólares.
Gladis le contestó un segundo antes de romper el huevo en el borde de la mesa. “Seguramente”. Luego el huevo chispeó con el aceite. Unas gotas calientes brincaron hacia afuera de la sartén. En unos segundos, el huevo dibujó su forma y adquirió su color blanco coronado por la yema amarilla. Gladis parecía controlarle los bordes con una pequeña pala. Sin embargo, por unos segundos lo dejó a su plena suerte. Dio la vuelta, metió las manos debajo del mostrador, hurgueteó entre los panes que lucían frescos detrás del vidrio y salió con una tortilla llena de lunares. Abrió el pan en dos sin cortarlo del todo, metió la pala por debajo del huevo tierno y lo mantuvo en vilo a la espera de que chorreara el aceite. Luego lo depositó sobre la base del pan. Sacó un cuchillo inmenso con la mano izquierda y se dedicó a buscar un tomate en el cajón bajo de un refrigerador enano. Lo puso sobre un plato y lo partió en dos. Tomó una de las mitades y la cortó en pedacitos mejor que una máquina. Empujó el tomate sobre el huevo y les echó a ambos bastante sal. Después cerró el pan con la tapa y lo dejó frente a la nariz dilatada de Blanco, sobre un platillo panero desmochado de varios lados. Casi de inmediato anotó el concepto y el importe en una libreta de bolsillo bastante ajada, ideal para periodistas de infantería. Por último, se refregó las manos en su mandil y se quedó quieta con la vista en él. Después se alzó de hombros.
Santiago Blanco la acompañó con la mirada durante todo el proceso. La vio trabajar de frente, de costado y de espaldas. Cerró los ojos haciendo memoria larga, pero no la halló. No recordaba nada de ella de esos tiempos remotos de la calle Calama, por más que exprimiera su memoria. Sin embargo, apenas se vieron unas semanas atrás en ese mismo negocio, ella le dijo “comandante, qué gusto”. Él había detenido en seco el trago largo del mismo pico de la gaseosa. Sólo las mujeres de la noche le bromeaban en ese sentido.
—¿Nos conocemos? –preguntó sosteniendo la botella con una mano y conteniendo un eructo. Sus ojos se aguaron en el esfuerzo realizado.
La mujer dejó escapar una breve carcajada. Sacó la madera de la ventana lateral del kiosco, la llevó al interior, y se acodó en el mostrador. Después de mirarlo un rato, entre divertida, irónica y coqueta, le ofreció la mano.
—Soy Gladis –le dijo–. Yo trabajaba en la calle Calama.
Santiago Blanco se quedó pensando. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? ¿Y cuánta historia de por medio? Todavía con la mano en el cuello de la gaseosa, escuchó a la mujer algo más.
—Recuerdo que una noche lo agarraron a patadas y nosotras lo defendimos. ¿Sí? ¿Se acuerda? –preguntó Gladis mientras sus manos no dejaban de trabajar–. Después, igual se lo llevaron.
Читать дальше