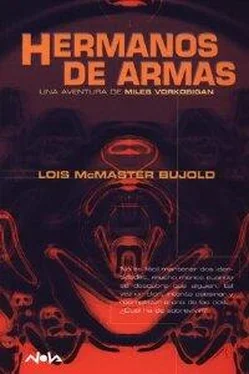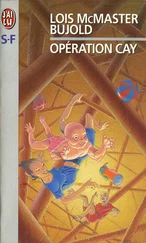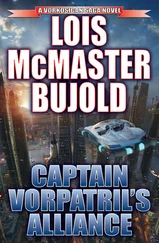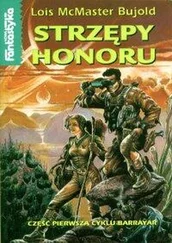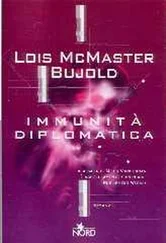Lois McMaster Bujold
Hermanos de armas
A Martha y Andy
La lanzadera de combate permanecía inmóvil y silenciosa en la bodega de reparaciones; para los experimentados ojos de Miles, su aspecto resultaba malévolo. La superficie de metal y plastifibra estaba arañada, abollada y quemada. Una nave tan orgullosa, resplandeciente y eficaz cuando era nueva… Tal vez hubiese sufrido algún cambio psicótico de personalidad a causa de sus traumas. ¡Era tan nueva hacía sólo unos meses!
Cansado, Miles se frotó el rostro y resopló. Si había algún caso de psicosis incipiente rondando por allí no estaba en la maquinaria, sino en los ojos del observador. Retiró el pie del banco donde lo tenía apoyado y se enderezó cuanto le permitía su espalda torcida. La comandante Quinn, atenta a cada movimiento suyo, se situó tras él.
—Ése —Miles recorrió cojeando el fuselaje y señaló la compuerta de babor de la lanzadera— es el defecto de diseño que más me preocupa.
Indicó al ingeniero de ventas de Astilleros Orbitales Kaymer que se acercara.
—La rampa de esta compuerta se extiende y se retrae automáticamente, con un sistema de anulación manual… hasta ahí bien. Pero el hueco que la alberga está dentro de la escotilla, lo que significa que, si por algún motivo la rampa se queda colgada, la puerta no puede sellarse. Supongo que imagina las consecuencias.
El propio Miles no tenía que esforzarse: habían atormentado su memoria durante los últimos tres meses. Repetición continua sin botón de interrupción.
—¿Lo descubrió a las bravas en Dagoola IV, almirante Naismith? —preguntó el ingeniero con verdadero interés.
—Sí. Perdimos… personal. Yo estuve a punto de ser una de las bajas.
—Ya veo —dijo respetuosamente el ingeniero. Pero sus cejas se alzaron.
«Cómo te atreves a burlarte…» Afortunadamente para su salud, el ingeniero no sonrió. Era un hombre delgado de altura ligeramente superior a la media. Extendió la mano para palpar el costado de la lanzadera a lo largo de la hendidura en cuestión; se detuvo, alzó la barbilla, miró en derredor y murmuró unas cuantas notas a su grabadora. Miles reprimió las ganas de dar saltos arriba y abajo como una rana y trató de ver qué estaba mirando. Sin resultado. Como sólo le llegaba al ingeniero a la altura del pecho, Miles habría necesitado una escalerilla de un metro para alcanzar de puntillas la rampa. Estaba demasiado cansado para hacer gimnasia y tampoco estaba dispuesto a pedirle a Elli Quinn que lo aupara. Alzó la barbilla en el antiguo e involuntario tic nervioso y esperó en la posición de descanso militar apropiada a su uniforme, las manos unidas a la espalda.
El ingeniero saltó al suelo con un sonoro golpe.
—Sí, almirante, creo que Kaymer puede encargarse bastante bien del asunto. ¿Cuántas de estas lanzaderas ha dicho que tienen?
—Doce.
Catorce menos dos eran igual a doce. Excepto según los cálculos de la Flota de Mercenarios Libres Dendarii; catorce menos dos lanzaderas eran igual a doscientos siete muertos. «Basta ya —Miles detuvo su calculadora mental—. Ya no sirve de nada.»
—Doce —el ingeniero tomó nota—. ¿Qué más? —contempló la ajada lanzadera.
—Mi propio departamento de ingeniería se encargará de las reparaciones menores, ahora que parece que tendremos que quedarnos varados en un sitio durante algún tiempo. Quería encargarme personalmente del problema de esta rampa, pero mi segundo al mando, el comodoro Jesek, es jefe ingeniero de mi flota y quiere hablar con sus técnicos de salto para recalibrar algunas de nuestras varillas Necklin. Traemos un piloto de salto con la cabeza herida, pero tengo entendido que la microcirugía de implantes no es una de las especialidades de Kaymer. ¿Tampoco los sistemas de armamento?
—No, en efecto —respondió apresuradamente el ingeniero. Acarició una quemadura de la superficie de la lanzadera, quizá fascinado por la violencia que anunciaba en silencio, porque añadió—: Kaymer Orbital se ocupa principalmente de naves mercantes. Una flota mercenaria es algo poco común en esta parte del nexo de agujero de gusano. ¿Por qué han venido hasta aquí?
—Fueron el postor más bajo.
—Oh… no me refería a la Corporación Kaymer, sino a la Tierra. Me preguntaba por qué han venido a la Tierra. Estamos bastante lejos de las principales rutas comerciales, excepto para los historiadores y los turistas. Er… pacíficos.
«Se pregunta si tenemos un contrato aquí —advirtió Miles—. Aquí, en un planeta de nueve mil millones de almas cuyas fuerzas militares combinadas convertían en calderilla a los cinco mil dendarii… bueno. ¿Supone que vengo a crear problemas en la vieja madre Tierra? O que quebrantaría la seguridad y se lo diría aunque así fuera…»
—Pacíficos, precisamente —dijo Miles con suavidad—. Los dendarii necesitan descanso y aclimatación. Un planeta pacífico fuera de los principales canales del nexo es justo lo que ordenó el doctor —se estremeció, pensando en la factura médica pendiente.
No había sido Dagoola. La operación de rescate había resultado un triunfo táctico, casi un milagro militar. Su propio Estado Mayor se lo había asegurado una y otra vez, así que tal vez debiera empezar a creer que era cierto.
La aventura de Dagoola IV había constituido la tercera mayor fuga de prisioneros de guerra de la historia, según el comodoro Tung. Y puesto que la historia militar era la afición obsesiva de Tung, tenía que saberlo. Los dendarii habían liberado a diez mil soldados capturados, todo un campamento de prisioneros, justo ante las narices del Imperio cetagandano, y los habían convertido en el grueso de un nuevo ejército guerrillero en un planeta que los cetagandanos consideraban una conquista fácil. Los costes habían sido pequeños, comparados con los espectaculares resultados… excepto para los individuos que habían pagado el triunfo con sus vidas, para quienes el precio era algo infinito dividido por cero.
Fue la consecuencia de Dagoola, la furiosa persecución punitiva de los cetagandanos, lo que había costado tanto a los dendarii. Los habían seguido hasta que lograron llegar a jurisdicciones políticas que las naves militares cetagandanas no pudieron atravesar; luego continuaron el acoso con equipos secretos de asesinos y saboteadores. Miles confiaba en que hubieran despistado por fin a los equipos de asesinos.
—¿Recibieron todo este fuego en Dagoola IV? —continuó el ingeniero, aún intrigado por la lanzadera.
—Dagoola fue una operación encubierta —dijo Miles, envarado—. No discutimos ese tema.
—Las noticias lo cubrieron ampliamente hace unos meses —le aseguró el terrestre.
«Me duele la cabeza…» Miles se apretó la frente con la palma, se cruzó de brazos y apoyó la barbilla en la mano, dirigiendo una sonrisa al ingeniero.
—Maravilloso —murmuró.
La comandante Quinn dio un respingo.
—¿Es verdad que los cetagandanos han puesto precio a su cabeza? —preguntó el ingeniero alegremente.
Miles suspiró.
—Sí.
—Oh. Ah. Pensaba que era sólo una patraña.
Se apartó un poco, como cohibido, o como si la mórbida violencia que exudaba el mercenario fuera algo contagioso que de algún modo pudiera pegársele. Tal vez tuviera razón. Se aclaró la garganta.
—Bien, en lo referente al pago por las modificaciones de diseño… ¿qué tenía pensado usted?
—Dinero en efectivo a la entrega —respondió Miles—, después de que la inspección de mi jefe de ingenieros haya aprobado el trabajo completo. Ésos fueron los términos de su oferta, creo.
—Ah… sí. Mm.
El terrestre desvió su atención del aparato. Miles notó cómo pasaba del modo técnico al comercial.
Читать дальше