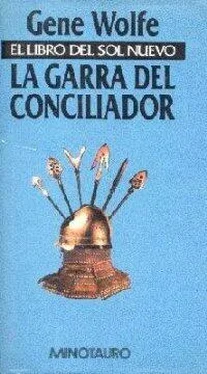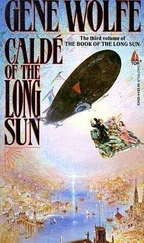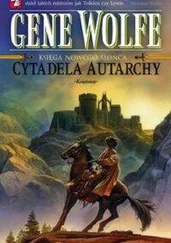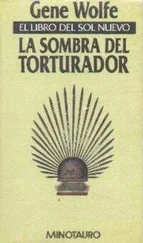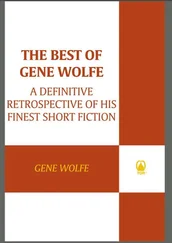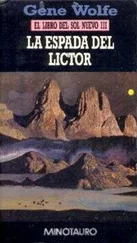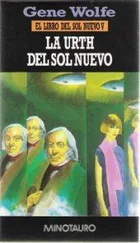Hicieron que me lavara las manos para no ensuciar el sobre, y fui muy consciente de que estaban húmedas y rojas cuando me puse en camino entre los charcos de agua helada que salpicaban el patio. Mi mente conjuró una bruja inmensamente enaltecida y humilladora, que no retrocedería a la hora de castigarme de algún modo repelente por atreverme a llevarle una carta con las manos coloradas y que también me enviaría de vuelta al maestro. Malrubius con un informe despreciativo.
Tenía que ser realmente pequeño: di un salto para alcanzar el aldabón. Todavía siento el ruido apagado de las finas suelas de mis zapatos en el desgastadísimo umbral de las brujas.
—¿Quién es? —La cara que me miraba apenas estaba más alta que la mía. Era de esas (notables en su clase entre los cientos de miles de caras que he visto) que sugieren a la vez belleza y enfermedad. La bruja a la que pertenecía me pareció vieja y en realidad tenía unos veinte años o un poco menos; pero no era alta, y se movía en la postura encorvada de la edad extrema. Era una cara tan adorable y tan descolorida que podía haber sido una máscara tallada en marfil por algún maestro escultor.
En silencio, le alargué la carta.
—Ven conmigo —dijo. Éstas eran las palabras que yo había temido, y ahora que habían sido pronunciadas parecían tan inevitables como la sucesión de las estaciones.
Entré en una torre muy diferente de la nuestra. La nuestra era sólida hasta la opresión, de placas de metal tan bien encajadas que se habían amalgamado hacía siglos unas con otras en una sola masa, y los pisos inferiores de nuestra torre eran cálidos y húmedos. En la torre de las brujas nada parecía sólido, y pocas cosas lo eran. Tiempo después, el maestro Palaemón me explicó que tenía muchos más años que la mayoría de las demás partes de la Ciudadela, y que había sido construida cuando el diseño de las torres era apenas algo más que la imitación inanimada de la fisiología humana, de manera que se utilizaron esqueletos de acero para soportar una estructura de sustancias más endebles. Con el paso de los siglos, ese esqueleto se había corroído en gran parte, y al final la estructura se mantenía en pie sólo gracias a las ocasionales reparaciones llevadas a cabo por generaciones pasadas. Habitaciones demasiado grandes estaban separadas por muros no más gruesos que cortinas; ningún piso estaba nivelado, ni ninguna escalera derecha; los balaustres y barandillas que tocaba parecían ir a deshacerse en mi mano. En las paredes había dibujos en tiza de figuras gnósticas en blanco, verde y púrpura, pero el mobiliario era escaso, y el aire parecía más frío que en el exterior.
Después de subir por varias escaleras y una escala de ramas de corteza fragante, me llevaron delante de una anciana que estaba sentada en la única silla que yo había visto allí hasta entonces; la mujer miraba a través de una plancha de vidrio lo que parecía ser un paisaje artificial habitado por animales derrengados y sin pelo. Le di la carta y me dejó ir; pero por un momento me miró y su cara, como la cara de la mujer joven-vieja que me había llevado hasta ella, quedó por supuesto grabada en mi mente.
Menciono todo esto ahora porque me pareció, al dejar a Jolenta sobre las tejas junto a la hoguera, que las mujeres allí agachadas eran las mismas. Era imposible; la anciana a la que había entregado la carta habría muerto casi seguramente, y la joven (si todavía vivía) habría cambiado, como yo, y ya no la reconocería. Sin embargo, las caras que se volvieron hacia mí eran las que recordaba. Quizás en el mundo no hay más que dos brujas, que nacen una y otra vez.
—¿Qué le pasa? —preguntó la mujer más joven, y Dorcas y yo se lo explicamos como mejor pudimos.
Mucho antes de que termináramos, la más vieja tenía en el regazo la cabeza de Jolenta y estaba introduciéndole en la garganta el vino de una botella de barro.
—Le haría daño si el vino fuera fuerte —dijo—. Pero tres partes son agua pura. Puesto que no queréis verla morir, sois afortunados, posiblemente, por haber dado con nosotras. Pero no puedo decir si ella también lo es.
Le di las gracias y pregunté adónde había ido la tercera persona que se sentaba al fuego.
La anciana suspiró y me miró por un momento antes de volverse otra vez hacia Jolenta.
—Sólo estábamos nosotras dos —dijo la más joven—. ¿Viste a tres?
—Con mucha claridad; a la luz de la hoguera. Tu abuela (si lo es) me miró y me habló. Tú y quienquiera que se encontrara contigo levantasteis la cabeza y después volvisteis a agacharla.
—Ella es la Cumana.
Ya había oído esa palabra antes; por un momento no recordé dónde, y el rostro de la mujer, inmóvil como la oréade de un cuadro, no me dio ninguna pista.
—La vidente —aclaró Dorcas—. ¿Y quién eres tú?
—Su acolita. Me llamo Merryn. Tal vez sea significativo que vosotros, que sois tres, vierais a tres de nosotras al fuego, mientras que nosotras, que somos dos, no vimos al principio más que a dos de vosotros.
—Se volvió hacia la Cumana como para que ella lo confirmase, y después, como si hubiera recibido esa confirmación, nos enfrentó otra vez, aunque no vi que entre ellas hubieran intercambiado mirada alguna.
—Estoy completamente seguro de que vi una tercera persona, más grande que cualquiera de vosotras —dije.
—Ésta es una noche extraña y hay quienes cabalgan por el aire de la noche y en ocasiones toman apariencia humana. Lo que me pregunto es por qué semejante poder desearía mostrarse a vosotros.
El efecto de sus ojos oscuros y su rostro sereno fue tan grande que pienso que la hubiera creído si no hubiera sido por Dorcas, que sugirió con un movimiento de cabeza casi imperceptible que el tercer miembro del grupo junto al fuego podría haber escapado a nuestra observación cruzando el tejado y escondiéndose en lo más alejado del caballete.
—Quizá viva esta mujer —dijo la Cumana sin levantar la mirada de la cara de Jolenta— , aunque no lo desea.
—Fue una suerte para ella que vosotras dos tuvierais tanto vino —dije.
La anciana no mordió el anzuelo, y se limitó a decir: —Sí. Para vosotros y posiblemente también para ella.
Merryn cogió un palo y removió el fuego.
—La muerte no existe.
Me reí un poco, creo que sobre todo porque ya no estaba tan preocupado por jolenta.
—Los de mi oficio pensamos otra cosa.
—Los de tu oficio estáis equivocados.
Jolenta murmuró: —¿Doctor?— Era la primera vez que la oía hablar desde la mañana.— Ahora no necesitas un médico. Aquí hay alguien mejor.
La Cumana musitó: —Busca a su amante.
—¿Entonces no lo es este hombre vestido de fulígino, Madre? Ya me parecía que era demasiado corriente para ella.
—No es más que un torturador. Ella busca a uno peor que él.
Merryn asintió en silencio, y después nos dijo: —Puede que no deseéis moverla más esta noche, pero debemos pediros que lo hagáis. Encontraréis cien lugares mejores para acampar al otro lado de las ruinas, pues sería peligroso para vosotros que os quedarais aquí.
—¿Peligro de muerte? —pregunté—. Pero me estáis diciendo que la muerte no existe, de modo que si he de creeros, ¿por qué tendría que estar asustado? Y si no puedo creeros, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? —Sin embargo, me levanté para irme.
La Cumana alzó los ojos.
—Ella tiene razón —graznó—. Aunque no lo sepa y hable maquinalmente, como estornino enjaulado. La muerte no es nada, y por eso debéis temerla. ¿A qué se puede temer más?
Volví a reírme.
—No puedo discutir con alguien tan sabia como tú. Y puesto que nos habéis dado la ayuda que podíais, ahora nos iremos porque es nuestro deseo.
Читать дальше