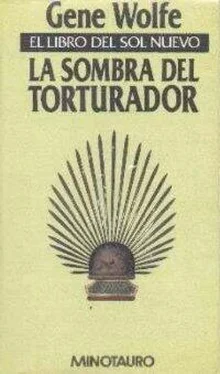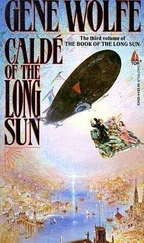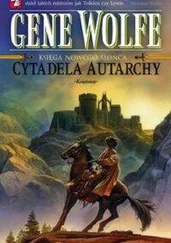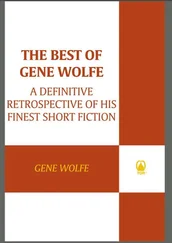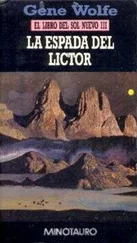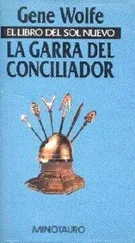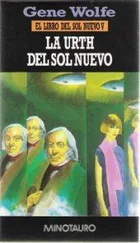En un sueño andaba por el cuarto nivel otra vez y encontraba a un amigo enorme de mandíbulas goteantes. Me hablaba.
A la mañana siguiente serví otra vez a los clientes y robé comida para llevársela al perro, aunque esperaba que estuviera muerto. No lo estaba. Levantó el hocico y pareció sonreír con una boca tan ancha que era como si la cabeza fuera a partírsele en dos mitades, aunque no intentó incorporarse. Le di de comer y cuando estaba por irme, me impresionó la miseria en que estaba. Dependía de mí. ¡De mí! Había sido valorado. Los entrenadores lo habían preparado como son preparados los corredores para una carrera; había caminado orgulloso, el enorme pecho, tan ancho como el de un hombre, asentado sobre dos patas como pilares. Ahora vivía como un fantasma. La sangre le había borrado hasta el nombre.
Cuando disponía de tiempo, visitaba la Torre del Oso e intentaba hacer tantas amistades como pudiera entre los que manejan a las bestias. Tienen su propio gremio, y aunque menor que el nuestro, es de tradiciones muy extrañas. Hasta cierto punto eso me asombró. Descubrí que eran muy parecidas a las nuestras. Aunque por supuesto, no penetré en el arcano de esas tradiciones. En la elevación de los maestros, el candidato se mantiene de pie bajo un enrejado de metal por donde se pasea un toro sangrante; en cierto momento cada hermano toma en matrimonio una leona o una osa, después de lo cual evitan el trato con hembras humanas.
Todo lo cual sólo para decir que hay entre ellos y los animales que llevan a la fosa un vínculo que es muy parecido al que hay entre nuestros clientes y nosotros. En mis viajes me he alejado cada vez más de nuestra torre, pero siempre he comprobado que el modelo de nuestro gremio se repite inconscientemente (como las repeticiones de los espejos del padre Inire en la Casa Absoluta) en las sociedades de cada oficio, de modo que todos ellos son torturadores. La presa es para el cazador, lo que nuestros clientes son para nosotros; los que compran para comerciante; los enemigos de la Mancomunidad para soldado; los gobernados para los gobernantes; los hombres para las mujeres. Todos aman lo que destruyen.
Una semana después de que lo hubiera llevado abajo, sólo encontré en el barro las huellas renqueantes de Triskele. Se había marchado, pero fui tras él seguro de que alguno de los oficiales me lo habría mencionado si hubiera subido por la rampa. Pronto las huellas me condujeron a una puerta estrecha que se abría a una confusión de corredores sin luz de cuya existencia no tenía el menor conocimiento. En la oscuridad no podía ya rastrearlo, pero a pesar de eso seguí de prisa adelante, pensando que quizá me olfateara en el aire estancado y acudiera a mí. Pronto me perdí y continué avanzando sólo porque no sabía cómo volver.
No tengo modo de saber la antigüedad de esos túneles. Sospecho, aunque no sepa decir por qué, que son anteriores a la Ciudadela que se levanta sobre ellos, por antigua que ésta sea. Nos ha llegado desde el fin mismo de la edad en que la urgencia de volar en busca de nuevos soles más allá del nuestro, seguía con vida, aunque los medios para llevar a cabo ese vuelo declinaban como fuegos moribundos. De esa época remota apenas se conserva un nombre, pero la recordamos todavía. Antes de ella seguramente hubo otra, una época de excavaciones, de la creación de galerías oscuras, que ahora está completamente olvidada.
Sea como fuere, estaba asustado. Me eché a correr —chocando a menudo contra las paredes— hasta que por fin vi una mancha de pálida luz diurna y trepé por un boquete que apenas era lo bastante ancho como para mi cabeza y mis hombros.
Me encontré subiendo por el pedestal cubierto de hielo de uno de esos antiguos cuadrantes facetados, cuyas múltiples caras indican cada una hora diferente. Sin duda la escarcha de esas edades posteriores había penetrado en el túnel de abajo levantando los cimientos, y el pedestal había caído de lado en un ángulo tal que podría haberse tratado de uno de sus propios gnomons que señalara el paso del breve día de invierno sobre la nieve sin manchas.
En el verano, el espacio de alrededor había sido un jardín, pero no como el de nuestra necrópolis, con árboles medio silvestres y ondulados prados cubiertos de hierba. Las rosas habían crecido aquí en kráteras cimentadas sobre un pavimento de mosaico. Había estatuas de bestias que daban la espalda a las cuatro paredes del patio, con los ojos vueltos hacia el inclinado cuadrante: enormes barilambdas; arctóteros, los monarcas de los osos; gliptodontes; esmilodontes con colmillos como cuchillas. Todos estaban ahora cubiertos de nieve. Busqué las huellas de Triskele, pero no había estado aquí.
Las paredes del patio tenían altas ventanas estrechas. No veía luz en ellas, ni movimiento alguno. Las torres lanceoladas de la Ciudadela se alzaban a cada lado, de modo que supe que no había traspuesto los muros… Por el contrario, me pareció que me encontraba en algún lugar cercano al corazón mismo de la Ciudadela donde yo nunca había estado antes. Temblando de frío me acerqué a la puerta más próxima y llamé. Tenía la sensación de que podría errar para siempre en los túneles de abajo sin encontrar otro camino hacia la superficie, y si era preciso estaba resuelto a romper una de las ventanas antes de volver allí. Adentro no había sonido alguno, a pesar de que golpeé con mi puño la puerta una y otra vez.
En realidad no hay modo de describir la sensación de estar siendo vigilado. He oído que la llaman un escozor en la nuca, e inclusive una impresión de ojos que flotan en la oscuridad, pero, al menos para mí, no es ninguna de las dos cosas. Es algo emparentado con una perturbación inmotivada, junto con la sensación de que uno no debe mirar hacia atrás, porque sería cosa de tontos responder a los estímulos de una intuición sin fundamento. Finalmente, por supuesto, uno mira. Me volví con la vaga impresión de que alguien me había seguido por el boquete al pie del cuadrante.
Vi en cambio a una mujer joven envuelta en pieles de pie ante una puerta al otro lado del patio. La saludé con la mano y empecé a andar hacia ella (de prisa, porque tenía mucho frío). Entonces ella avanzó hacia mí y nos encontramos en el extremo más alejado del cuadrante. Me preguntó quién era y qué estaba haciendo allí, y yo se lo expliqué lo mejor que pude. El rostro enmarcado por el cuello de pieles, estaba exquisitamente modelado, y el cuello mismo, el abrigo y las botas guarnecidas de piel tenían un aspecto suave y exquisito, de modo que al hablarle me sentí miserablemente consciente de mi camisa y mis pantalones remendados y mis zapatos embarrados.
Me dijo que se llamaba Valeria.
—No tenemos a tu perro. Puedes buscarlo si no me crees.
—Nunca creí que lo tuvieran aquí. Sólo quiero ir al lugar que me corresponde, a la Torre Matachina sin tener que volver a bajar.
—Eres muy valiente. He visto ese boquete desde que era una niña, pero nunca me atreví a entrar en él.
—A mí me gustaría entrar —dije—. Quiero decir, ahí dentro.
Ella abrió la puerta por donde había venido y me condujo hasta una sala tapizada, donde unas rígidas y antiguas sillas parecían tan fijas en su lugar como las estatuas en el patio congelado. Un fuego pequeño ardía en una chimenea junto a una pared. Nos acercamos y ella se quitó el abrigo mientras yo tendía mis manos al calor.
—¿No hacía frío en los túneles? —preguntó.
—No tanto como afuera. Además, yo estaba corriendo y no había viento allí.
—Entiendo. Qué raro que ascendieran al Atrio del Tiempo. —Parecía más joven que yo, pero había una cualidad de antigüedad en su vestido ornado de metal y en la sombra de sus cabellos negros que la hacía parecer mayor que el maestro Palaemon, una habitante de ayeres olvidados.
Читать дальше