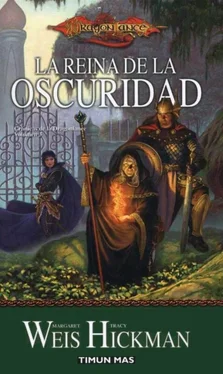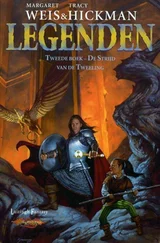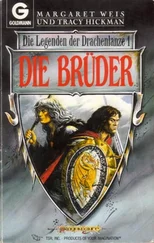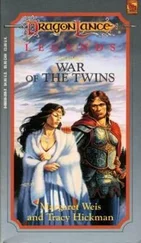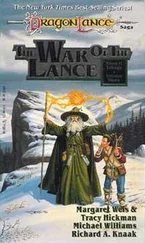—¡No, no! —se excusó de nuevo el hospedero—. Por supuesto que no. En cualquier caso, os deseo un feliz paseo... ¿cómo os llamáis? Ella nos presentó, pero no oí bien vuestro nombre.
—Tanis —contestó el enigmático personaje con voz queda—. Tanis el semielfo. Buenas noches.
Con una seca inclinación de cabeza dio un último tirón de sus rígidos guantes y, arropándose en su capa, abrió la puerta de la posada para internarse en la tormenta. El vendaval azotó la estancia con tal violencia que apagó las velas y esparció en remolinos los papeles del posadero. Durante un momento el oficial tuvo que luchar contra el batiente de la puerta, mientras el dueño del albergue lanzaba imprecaciones y trataba de recuperar sus zozobrantes libros de cuentas. Al fin logró cerrar de un brusco portazo devolviendo a la sala su paz, silencio, y acogedor ambiente.
El posadero lo espió cuando pasó junto al ventanal con la cabeza gacha para protegerse del viento y la capa ondeando tras su espalda.
Había también otra figura que vigilaba al semielfo. En el mismo instante en que se cerró la puerta, el ebrio draconiano alzó la cabeza y exhibió sus refulgentes ojos reptilianos. Acto seguido se levantó de la mesa con pasos sigilosos, pero al mismo tiempo rápidos y certeros, se acercó a la ventana y la abrió, deslizándose sobre sus garras posteriores para asomarse al exterior. Durante unos segundos permaneció a la espera, antes de abrir a su vez la puerta y desaparecer en la tormenta.
A través de la vidriera el posadero vio cómo el draconiano se alejaba en la misma dirección que el oficial del ejército de los Dragones. Estiró la cabeza para, siempre a través del cristal, escudriñar la noche. En el exterior reinaba una inquietante oscuridad, las altas farolas de hierro donde flameaban las antorchas untadas de brea se desdibujaban bajo los oscilantes chisporroteos castigados por el viento y la persistente lluvia. Sin embargo, el hospedero creyó distinguir cómo el hombre se adentraba en una calleja que conducía al centro de la ciudad portuaria y el draconiano, arrebujado en las sombras, lo seguía a una distancia prudencial. Meneando la cabeza, el tosco individuo despertó al vigilante nocturno, que dormitaba en una silla detrás del mostrador.
—Tengo el presentimiento de que la Señora del Dragón volverá esta noche, con o sin tormenta —susurró al embotado siervo—. Despiértame si viene.
Con un estremecimiento dirigió una nueva mirada hacia la inclemente noche, perfilándose en su mente las imágenes del oficial que ahora recorría las calles desiertas de Flotsam y del draconiano que lo acechaba amparado en la negrura.
—Pensándolo mejor, déjame dormir —rectificó.
Aquella noche la tempestad había cerrado las puertas de la ciudad. Las tabernas, que solían permanecer abiertas hasta que los primeros albores del día se filtraban por sus empañadas ventanas, habían atrancado sus accesos para aislarse del viento. Las calles estaban vacías, nadie se aventuraba a exponerse a las fuertes ráfagas que podían derribar a un hombre y traspasar los ropajes más cálidos con su punzante helor.
Tanis caminaba deprisa, con la cabeza gacha, manteniéndose lo más cerca posible de los sombríos edificios que detenían la fuerza del huracán. Pronto su barba se ribeteó de escarcha, mientras el aguanieve clavaba dolorosos aguijones en su rostro. El semielfo tiritaba sin cesar, maldiciendo el gélido contacto que establecía el frío metal de la armadura contra su piel. Volvía de vez en cuando la mirada para cerciorarse de que nadie se había tomado un inusitado interés en vigilar su partida del albergue, pero su visión era casi nula. La nieve y el agua se arremolinaban en torno a él con tal virulencia que apenas vislumbraba los contornos de los altos edificios que se erguían en la penumbra, así que menos aún podía atisbar a ninguna criatura. Pasado un rato, decidió que lo mejor sería concentrarse en encontrar su camino en la fantasmal ciudad; se sentía tan entumecido a causa del frío que dejó de preocuparle si le seguían.
Hacía pocos días que se hallaba en Flotsam, cuatro para ser exactos. Y la mayoría del tiempo lo había pasado con ella. Intentó apartar aquellos pensamientos de su mente mientras escudriñaba las enseñas callejeras a través de la lluvia. Sólo tenía una vaga noción de su ruta, sabía que sus compañeros estaban hospedados en una posada de las afueras, lejos del puerto, de las tabernas y burdeles. Por un momento se preguntó con desaliento qué haría si se perdía. No se atrevería a indagar sobre su paradero...
De pronto la encontró. Tras avanzar a trompicones por las desoladas calles, resbalando en el hielo, casi rompió en sollozos de alivio cuando vio la enseña salvajemente azotada por el viento. No recordaba el nombre, pero lo reconoció al leerlo: «Los Muelles».
Pensó que era un nombre estúpido para un albergue, mientras temblaba con tal agitación que apenas podía asir el picaporte. Al fin tiró de él y logró abrir, en el mismo momento en que una violenta ráfaga envolvía su cuerpo para arrastrarlo al interior. No sin esfuerzo, recobró el equilibrio y cerró la puerta.
No había vigilante nocturno en un lugar tan destartalado pero, a la vez del humeante fuego que crepitaba en la sucia chimenea, vio una vela tumbada sobre el mostrador, destinada al parecer a los huéspedes que volvían a altas horas de la noche. Pasados los primeros segundos consiguió dar una cierta flexibilidad a sus entumecidos dedos, encendió la candela y subió la escalera iluminado por su tenue llama.
Si se hubiera vuelto para asomarse a la ventana, habría visto acurrucarse a una figura en un portal de la acera de enfrente. Pero no lo hizo porque su atención estaba fija en la escalera.
—¡Caramon!
El fornido guerrero se incorporó como impulsado por un resorte para aferrar su espada, antes incluso de girar la cabeza y lanzar una inquisitiva mirada a su hermano.
—He oído un ruido en el pasillo —susurró Raistlin—. El repiqueteo que produce una vaina al entrechocar con su armadura.
Caramon meneó la cabeza en un intento de despejar su dormida mente, y se apresuró a levantarse del lecho con la espada enarbolada. Avanzó entonces hacia la puerta con paso sigiloso, hasta que también él oyó el ruido que había estorbado el ligero sueño de su hermano. Un hombre cubierto con una armadura caminaba en silencio por el pasillo que jalonaba las habitaciones, y el resplandor de la vela con la que se alumbraba se dibujó con total nitidez en el quicio de la puerta. El tintineo se interrumpió justo delante de su alcoba.
Cerrando los dedos en tomo a su empuñadura, Caramon hizo una señal a su hermano y este último se apresuró a asentir y cobijarse en la penumbra. Su mirada estaba abstraída, sin duda preparaba un encantamiento. Los gemelos trabajan bien unidos, combinando eficazmente la magia y el acero para derrotar a sus enemigos.
La llama de la vela osciló con cierta violencia, y quedó patente que el misterioso personaje del pasillo se la cambiaba de mano a fin de liberarla de la espada. Estirando el brazo, Caramon descorrió despacio el pestillo de la puerta. Esperó unos segundos, pero no ocurrió nada. El desconocido titubeaba, preguntándose quizá si no se habría equivocado de estancia. «No tardará en comprobarlo», pensó el corpulento hombretón.
El guerrero abrió con una brusca sacudida y, esquivando la recia hoja de madera, apresó a la oscura figura y la arrastró hasta el interior. Con toda la fuerza de sus robustos brazos, arrojó al suelo al individuo de la armadura. También la vela cayó, extinguiéndose su llama en la fundida cera. Raistlin empezó a entonar un hechizo mágico, que debía atrapar a su víctima en una viscosa substancia similar a una telaraña.
Читать дальше