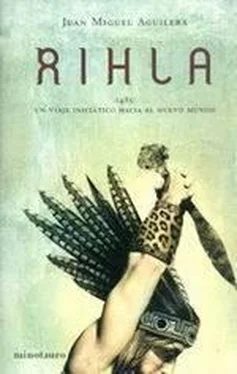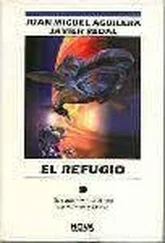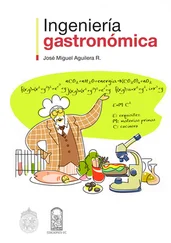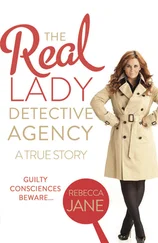– Eres un hombre singular, Lisán -dijo-, y siempre me reservas las más extraordinarias sorpresas. ¿De qué se trata esta vez?
Salieron del zoco y se internaron en las callejas orientales hasta abandonar la medina por una de sus puertas. Rodearon la muralla blanca de la Alhambra y cruzaron el puente camino hacia las almunias. Lisán era una cabeza y media más alto que su amigo, más proporcionado de formas, con los ojos azules y algunas hilachas blancas en su barba recortada con cuidado. Vestía un sobrio khirqa [3]como reflejo de su dignidad.
Su casa no quedaba muy lejos. Estaba muy bien situada sobre una colina cercana a las murallas, uno de cuyos lados miraba a las huertas y el otro hacia el Albaizín. Era muy antigua. Había pertenecido a los Banu al-Jatib desde hacía incontables generaciones y el producto de sus huertas había gozado de merecida fama en otros tiempos. Aunque en ese momento los campos parecían abandonados y los utensilios de labranza estaban cubiertos de orín.
Atravesaron el zaguán, donde un criado les ofreció como bienvenida una jarra de agua fresca. Luego accedieron a un patio sin techar que se situaba en el centro de la casa. Tanto arriba como abajo, el acceso a las habitaciones se hacía desde un corredor interior cubierto que daba al patio. Las columnas que lo sostenían eran de piedra y estaban coronadas de bellos capiteles corintios, que ya estaban allí cuando se construyó la casa sobre una villa romana.
Un anciano aguardaba mientras comía higos sentado a la sombra de una de las columnas. Era un infiel de aspecto andrajoso, con una barba desflecada y una dentadura llena de mellas. Se puso en pie y se acercó a ellos. Tenía una mirada ansiosa en su único ojo. El otro era una grosera réplica de cerámica, tan falso como el ojo de una muñeca.
Ahmed lo miró atónito, sin entender nada. El viejo, ignorándolo, se dirigió a Lisán.
– ¿Lo has traído? -preguntó.
Lisán le tendió el saquito de cuero. El infiel se lo arrebató y rebuscó en su interior con manos nerviosas. Rió entre dientes cuando tuvo una de las botellas ante su ojo. Le quitó el tapón de lacre y tomó un trago tan largo que debió de vaciar la mitad de su contenido. Eructó mientras se limpiaba la boca con el dorso de la manga.
Luego alzó la botella en un descarado brindis hacia los dos moros.
– A vuestra salud -dijo.
Lisán se inclinó levemente hacia él y le respondió:
– Allah, alabado sea, protege a quien habita en Granada, porque ella alegra al triste y acoge al fugitivo.
El infiel se encogió de hombros, dio media vuelta y regresó a su sombra sin soltar ni un instante el saco con las botellas. Ahmed, que estaba desconcertado, empezó a decir:
– Lisán… ¿quién…?
– Te lo voy a explicar todo, hermano, pero sígueme.
Caminaron a través del patio, hasta una sala cerrada por una gruesa puerta de madera y guardada por siete cerraduras, que Lisán abrió, una tras otra, con el manojo de llaves que llevaba colgado del cinto. Era su laboratorio, que ocupaba toda un ala de la casa. Un lugar aireado y limpio, dispuesto en la orientación precisa para atraer las emanaciones espirituales y la radiación cósmica proyectada sobre la Tierra desde las siete esferas de los planetas. Así lo aconsejaba la sociedad sufí de filósofos y científicos conocidos como los Ijuán al-Safa, los Hermanos de la Pureza.
A diferencia de otras escuelas filosóficas, cuyos tratados estaban llenos de frases herméticas y significados ocultos, los Ijuán al-Safa buscaban por encima de todo la claridad y el que sus conocimientos fueran asequibles para los no iniciados. Desde los tiempos de ibn Masarra, se miraba con recelo el esoterismo en al-Andalus, pero allí no había nada perverso. Ni pentáculos ni huesos, telas de araña o polvo, ni ignorados animales disecados. Al contrario, era un lugar agradable, relajado, donde Lisán podía pasar las horas de trabajo y estudio con comodidad, cuyas paredes estaban cubiertas por una completa biblioteca con estantes diferenciados para libros, pergaminos y papiros. Destacaban los ejemplares del Rasâ'il, los libros cardinales de los Ijuán al-Safa, de los cuales catorce eran tratados de matemáticas y de lógica, diecisiete de ciencias naturales, diez de metafísica, once de alquimia, mística, astrología y música.
Ahmed al-Sagir se sentía fascinado por aquel lugar que emanaba sabiduría y ciencia. Aunque la mayor parte de las veces apenas lograba vislumbrar el propósito de los experimentos que Lisán realizaba allí, su amigo siempre tenía algo asombroso para mostrarle. En un extremo del laboratorio, en el suelo junto a una alacena, había un gran bulto cubierto por un paño verde. Lisán retiró el trapo y descubrió ante los ojos de Ahmed un viejo cofre de un par de codos de ancho.
– Hace varios años -explicó el faquih mientras recorría con la mano los extraños signos grabados en la superficie del cofre-, los albañiles lo encontraron mientras trabajaban en la construcción de este laboratorio y removieron unos cimientos excavados en tiempos de los romanos…
– En ese caso puedes afirmar que es un objeto antiguo de verdad.
– Así es.
– Pero… ¿qué contiene?
El faquih abrió el cofre. Estaba repleto de planchas de plomo, bastante delgadas y labradas con símbolos extraños, similares a los de la tapa. Esperó a que Ahmed las estudiara con calma y tocara con sus dedos la superficie de aquellas láminas. Los símbolos, grabados presionando el metal con algún objeto punzante, estaban cubiertos por una fina capa de polvo de plomo.
– Mientras cavaban -siguió Lisán- dieron con un murete enterrado de argamasa durísima y piedras de río. Dejaron entonces los azadones y, con martillos y escoplos, empezaron a picar aquel escollo imprevisto. Al cabo de un rato lograron cortar un gran fragmento del muro y, tras arrastrarlo fuera con ayuda de las mulas, se encontraron con la entrada a una pequeña bóveda enterrada. Cuando me avisaron, yo estudié su descubrimiento. Dos fragmentos de columna fijaban la entrada de aquella cripta, que no mediría más de seis codos de profundidad por dos y medio de altura.
»Y, en el interior de aquella bóveda en miniatura, estaba el cofre.
– Empecé a investigar en la historia de mi familia. Mi antepasado Cornelio Valeriano ejercía la magistratura en los municipios flavios y fue destinado a esta comarca. Dejó su casa en la ciudad de Sexi para instalarse aquí. Creo que trajo consigo ese cofre desde la costa y lo enterró en los cimientos de la casa que mandó construir como sortilegio de la buena suerte. Los romanos eran muy supersticiosos y acostumbraban hacer este tipo de cosas.
»Al menos, ésa fue mi teoría, aunque el contenido del cofre no me dio más pistas. En su interior, descubrí esas planchas de plomo cubiertas de inscripciones y algunos dibujos. Representaban el trazado de costas extrañas, cruzadas por líneas que indicaban la dirección de los vientos. Desde un primer momento, supuse que las inscripciones eran alguna forma de escritura. E incluso llegué a identificar treinta caracteres distintos que formarían un alfabeto. Pero fui incapaz de componer una sola palabra entre todo aquel enredo de símbolos extraños.
»Me costó mucho darme por vencido y aceptar que era imposible descifrar una lengua desconocida a partir de un alfabeto no menos desconocido. Palabras incomprensibles, escritas en un idioma remoto; un cofre cerrado con una llave que se había perdido en el tiempo.
»Acabé por olvidar aquel enigma que tanto me había obsesionado. Me dediqué a otros asuntos que me parecieron menos estériles y que ocuparon mi atención durante muchos años.
»Hasta aquel día en el que el cherif Alí al-Hacam montó una de sus famosas subastas de libros. Se dice que un antepasado de Alí acompañaba al califa Omar cuando éste ordenó quemar la biblioteca de Alejandría y que logró salvar de las llamas un buen número de valiosos ejemplares. No sé si la historia es cierta o no, pero cada vez que Alí anda escaso de dinares anuncia una gran subasta para regocijo de todos los eruditos de Granada.
Читать дальше