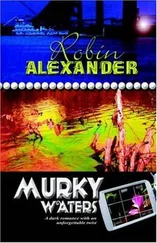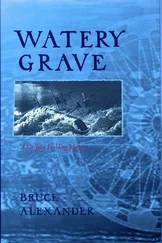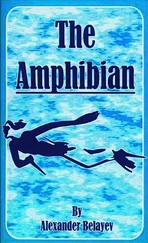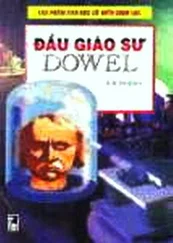— ¡Adiós, Ictiandro…! — respondió muy quedo Lucía, quien se hallaba tras de una roca.
El viento arreciaba y había alcanzado tal fuerza que casi derribaba a los transeúntes. El mar bullía, estrellábanse las olas con estrépito contra las rocas.
Una mano apretó la de Lucía.
— ¡Vámonos, Lucía! — se oyó la cariñosa voz de Olsen.
El la sacó al camino.
Lucía miró otra vez al mar y, apoyándose en el brazo de Olsen, se dirigió a la ciudad.
Salvador cumplió su condena, regresó a su finca y volvió a enfrascarse en la labor científica. Se está preparando para realizar un largo viaje.
Cristo sigue sirviendo en casa de Salvador.
Zurita adquirió una nueva goleta y pesca perlas en el golfo de California. Y aunque no es el más rico de América, no tiene motivos para lamentarse de la suerte. Los extremos de su bigote, como la aguja del barómetro, marcan alta presión.
Lucía se separó del marido y se casó con Olsen. Ellos pasaron a Nueva York y se colocaron en una fábrica conservera. En el litoral del golfo de La Plata ya nadie recuerda al «demonio marino».
Sin embargo, en las sofocantes noches de verano siempre aparece algún viejo pescador que, al oír un ruido extraño en el silencio de la noche, dice a los jóvenes:
— Así hacía sonar su caracola el «demonio marino» — y con esto induce a evocar leyendas sobre él.
En Buenos Aires había un hombre que no podía olvidara Ictiandro.
Toda la muchachada capitalina conoce a ese viejo medio loco, a ese indio pobretón.
— ¡Ahí va el padre del «demonio marino»!
Pero el indígena no presta atención a las chungas de los muchachos.
Al encontrar a Zurita el viejo siempre se vuelve, escupe, y lo maldice.
No obstante, la policía no importuna al viejo Baltasar, pues padece paranoia melancólica y no perjudica a nadie.
Pero cuando el mar se enfurece, el viejo indio deviene presa de extraordinaria inquietud.
Corre hacia la orilla y, arriesgándose a que se lo lleven las olas, se pone a gritar día y noche al borde del acantilado, hasta que la tormenta amaine:
— ¡Ictiandro! ¡Ictiandro! ¡Hijo mío…!
Pero el mar guarda celosamente su secreto.
FIN