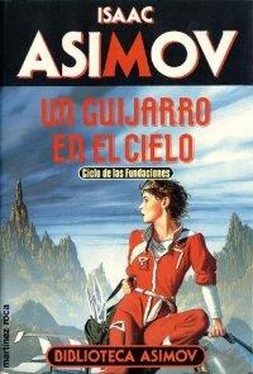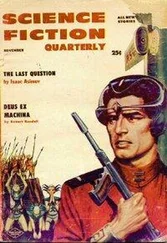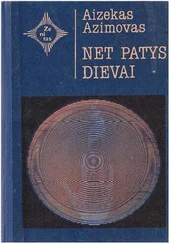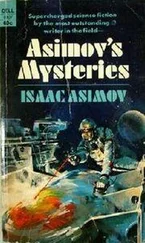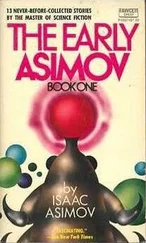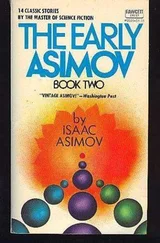—No me parece que eso sea posible —replicó Arbin, pero se estremeció.
—Quieres convencerte de eso porque deseas utilizar al desconocido. Está bien, te diré qué tienes que hacer… Lleva a ese hombre a la ciudad.
—¿A Chica? —preguntó Arbin poniendo cara de horror—. ¡Pero eso sería nuestra perdición!
—Nada de eso —replicó Grew sin inmutarse—. Tu gran problema es que no lees los periódicos, Arbin; pero por suerte para esta familia yo sí lo hago. Bien, pues resulta que en el Instituto de Investigaciones Nucleares han inventado una máquina que se supone ayuda a aprender más deprisa. El suplemento semanal traía una hoja entera dedicada a eso, y parece ser que necesitan voluntarios para probarla. Lleva allí a ese hombre, y deja que sea utilizado como voluntario.
—¡Está loco! —exclamó Arbin meneando enérgicamente la cabeza—. Nunca sería capaz de hacer eso, Grew… Empezarán por pedir su número de registro, y el no tener las cosas en orden equivale a provocar una investigación…, y entonces descubrirán que vive con nosotros.
—No, Arbin, te equivocas. El Instituto de Investigaciones Nucleares solicita voluntarios porque la máquina aún se encuentra en la fase experimental. Probablemente ya ha matado a algunas personas, de modo que estoy seguro de que no harán ninguna clase de averiguaciones… Y si muere, el espacial no estará mucho peor que ahora, ¿verdad? Ahora coge el lector de libros y pon la palanca de selección en la sexta bobina. Ah, y tráeme el periódico apenas llegue, ¿de acuerdo?
Cuando Schwartz abrió los ojos ya era más de mediodía. Enseguida sintió ese dolor sordo que oprime el corazón y se alimenta de sí mismo, el dolor provocado por la ausencia de una esposa que no estaba a su lado al despertar, de un mundo familiar irremisiblemente perdido…
Ya había experimentado aquel mismo dolor en una ocasión anterior, y de repente su memoria le trajo un recuerdo fugaz que iluminó con nítido brillo una escena olvidada. Schwartz era más joven y estaba en una aldea nevada azotada por el viento…, con el trineo esperando…, y al final de aquel viaje estaría el tren…, y después del tren el barco inmenso…
Aquel miedo melancólico y abrumador provocado por la pérdida del mundo conocido hizo que durante un momento Schwartz volviera a ser el muchacho de veinte años que había emigrado a los Estados Unidos.
La frustración era demasiado real. Aquello no podía ser un sueño.
Schwartz se incorporó sobresaltado cuando la luz que estaba sobre la puerta parpadeó, y un instante más tarde oyó la incomprensible voz de barítono de su anfitrión. Después se abrió la puerta y le sirvieron el desayuno: una abundante ración de lo que parecía una especie de gachas que no reconoció, pero que tenían un ligero sabor a trigo (con una agradable diferencia a favor de las «gachas») y leche.
—Gracias —dijo Schwartz, y sacudió la cabeza vigorosamente.
El hombre contestó algo que Schwartz no entendió, y levantó su camisa del respaldo de la silla en la que estaba colgada. La inspeccionó cuidadosamente contemplándola desde todas las direcciones, y prestó una atención especial a los botones. Después volvió a colgarla y abrió la puerta corredera del armario. Schwartz, vio por primera vez la cálida blancura lechosa de las paredes.
«Plástico», pensó para sí, utilizando esa palabra que lo incluía todo con la seguridad con que siempre lo hacen los profanos. También se dio cuenta de que la habitación carecía de ángulos o rincones, y que todos los planos se fundían unos con otros en delicadas curvas.
Pero el hombre le estaba alargando objetos, y le hacía señas que no había forma alguna de malinterpretar. Estaba claro que Schwartz debía lavarse y vestirse.
Schwartz obedeció, y fue recibiendo ayuda e instrucciones a medida que lo hacía. No encontró nada con que afeitarse, y los gestos con que se señaló repetidamente la barbilla no obtuvieron más respuesta que un sonido incomprensible acompañado por una mueca de evidente disgusto. Schwartz acabó rascándose su incipiente barba gris y dejó escapar un ruidoso suspiro.
Después fue conducido hasta un pequeño vehículo de forma ahusada con dos ruedas al que se le ordenó que subiera mediante gestos. El pavimento corrió velozmente por debajo de ellos, y la carretera vacía se fue deslizando hacia atrás a ambos lados hasta que vieron una ciudad de edificios no muy altos de fulgurante blancura. Más adelante se podía distinguir el azul del agua.
—¿Chicago? —preguntó Schwartz señalando excitadamente con la mano.
La reacción supuso el último agitarse de la esperanza en su interior, porque no cabía duda de que Schwartz nunca había visto nada menos parecido a Chicago que aquella ciudad.
El hombre no dijo nada.
Y la última esperanza murió.
Bel Arvardan, que acababa de ser entrevistado por la prensa con motivo de su inminente expedición a la Tierra, tenía la sensación de que por fin estaba en paz con todos y cada uno de los cien millones de sistemas estelares que componían el omnímodo Imperio Galáctico. Ya no se trataba de ser conocido en este Sector o en aquel otro. Si sus teorías respecto a la Tierra resultaban ser ciertas, su reputación quedaría asegurada en todos los planetas habitados de la Vía Láctea, y Arvardan sería conocido en todos los mundos sobre los que se había posado el pie del ser humano a lo largo de las decenas de miles de años que había durado su expansión por el espacio.
Esas cumbres potenciales de fama y esas purísimas y refinadas cimas intelectuales de la ciencia a las que aspiraba llegaban a él a una edad temprana, pero el camino no había resultado nada fácil. Arvardan aún no había cumplido los treinta y cinco años, pero su carrera ya estaba jalonada por las controversias. Todo había empezado con un estallido que hizo temblar los claustros de la Universidad de Arturo cuando Arvardan se graduó como Arqueólogo Mayor en aquella institución académica a la edad sin precedentes de veintitrés años. El estallido —no menos efectivo por el hecho de no ser material— consistió en que la revista Anales de la Sociedad Galáctica de Arqueología rechazara su tesis doctoral negándose a publicarla. Era la primera vez en toda la historia de la Universidad de Arturo que se rechazaba una tesis doctoral, y también fue la primera vez en toda la historia de aquella publicación tan seria y respetable en que se usaban términos tan severos para argumentar el rechazo.
Para un profano, naturalmente, el motivo de tanta cólera contra una monografía tan oscura y árida, titulada Sobre la antigüedad de los artefactos encontrados en el Sector de Sirio, con algunas consideraciones acerca de la aplicación de los mismos a la hipótesis del origen humano por irradiación , tenía que resultar inevitablemente misterioso; pero lo que realmente estaba en juego era la actitud de Arvardan, quien había adoptado como propia desde un primer momento la teoría propuesta inicialmente por cierto, grupos de místicos que estaban mucho más interesados en la metafísica que en la arqueología…, es decir, la teoría de que la humanidad se había originado en un solo planeta y había ido irradiando gradualmente a través de la Galaxia. Era la teoría favorita de los escritores de fantasías románticas de la época, y la béte noire de todo arqueólogo respetable del Imperio.
Pero Arvardan se convirtió en una figura que debía ser tomada en consideración incluso por los arqueólogos más respetables, porque en apenas una década llegó a ser el máximo especialista en las reliquias de las culturas preimperiales que aún quedaban en los remolinos y remansos de la Galaxia.
Por ejemplo, había escrito una monografía sobre la civilización mecanística del Sector de Rigel, donde el desarrollo de los robots había creado una cultura independiente que perduró durante siglos. La misma perfección de aquellos esclavos mecánicos fue reduciendo la capacidad de iniciativa humana hasta tal punto que las poderosas flotas de Moray, Señor de la Guerra, apenas tuvieron dificultad para asumir el control de todo el Sector de Riges. La arqueología ortodoxa insistía en la evolución independiente de los tipos humanos en distintos planetas, y utilizaba los casos de culturas atípicas como la de Rigel en calidad de ejemplos de diferencias raciales que todavía no habían sido eliminadas por los continuos cruces. Arvardan destruyó de una vez para siempre aquellas conceptos demostrando que la cultura de los robots rigelianos no era más que una consecuencia natural de las fuerzas económicas sociales presentes en aquel Sector durante esa época.
Читать дальше