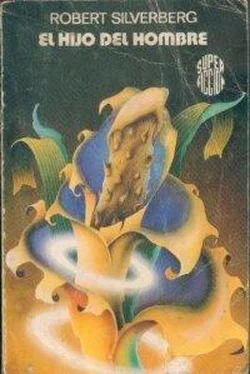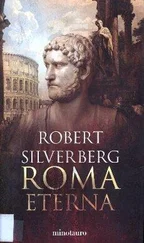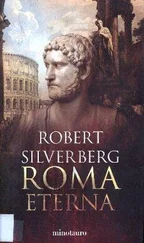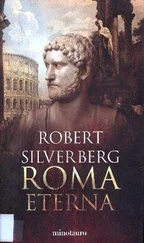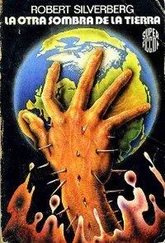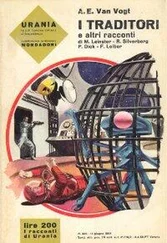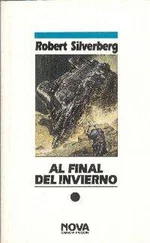—Disolviéndonos. Ascendiendo.
—Esa no es respuesta.
—No puedo darte otra mejor.
—¿Es una cosa que hacéis naturalmente? ¿Igual que respirar? ¿Como andar?
—Sí.
—De forma que os habéis transformado en dioses —dice Clay—. Todas las posibilidades a vuestra disposición. Voláis hasta Plutón cuando os conviene. Cambiáis de sexo a voluntad. Vivís siempre, o tanto como os plazca. Si deseáis música, podéis superar a Bach, todos vosotros. Podéis razonar como Newton, pintar como El Greco, escribir como Shakespeare, pero no os preocupa hacer eso. Vivís constantemente en una sinfonía de colores, formas y texturas. Dioses. Habéis llegado a ser dioses.
Clay se echa a reír.
—Nosotros lo intentamos —prosigue—. Me refiero a que sabíamos volar, podíamos llegar a los planetas, dominamos la electricidad, conseguimos extraer sonido del aire, erradicamos las enfermedades, escindimos los átomos. Para lo que éramos, no lo hacíamos tan mal. En nuestra época. Veinte mil años antes de mi época los hombres vestían pieles de animales y vivían en cuevas, y en mi época el hombre caminó por la luna. Vosotros ya habéis vivido veinte mil años, ¿no es cierto? Como mínimo. ¿Y se ha producido algún cambio real en el mundo en ese tiempo? No. Si te conviertes en un dios no puedes cambiar nada, porque ya has obtenido todo. ¿Sabes, Hanmer, que nosotros solíamos preguntarnos si era correcto seguir esforzándose? No conocéis a los griegos, por lo que tal vez no conozcáis la palabra hybris . Arrogante orgullo. Si un hombre sube demasiado alto, los dioses lo derribarán, porque hay ciertas cosas reservadas únicamente a los dioses. Ese hybris nos preocupaba mucho. Nos preguntábamos, ¿no estaremos siendo demasiado divinos? ¿Recibiremos nuestro castigo? ¿La plaga, el fuego, la tempestad, el hambre?
—¿Realmente teníais ese concepto? —pregunta Hanmer, en tono de verdadera curiosidad—. ¿Es tal vez nocivo aspirar a mucho?
—Sí.
—¿Un repugnante mito concebido por cobardes?
—Un concepto noble inventado por las mentes más profundas de nuestra raza.
—No —dice Hanmer—. ¿Quién podría defender esa idea? ¿Quién podría rehusar el mandato del destino humano?
—Vivíamos en tensión —replica Clay—, queríamos ascender y nos daba miedo subir demasiado alto. Y seguimos subiendo, aunque nos asfixiaba el miedo. Y nos convertimos en dioses. ¡Nos hemos convertido en vosotros, Hanmer! Pero ¿no ves nuestro castigo? Por culpa de nuestro hybris hemos caído en el olvido.
A Clay le complace su intrincada argumentación. Espera la réplica de Hanmer, pero no hay réplica. Poco a poco Clay se da cuenta de que su compañero ha desaparecido. ¿Aburrido por su charla?
¿Volverá? Todo vuelve. Clay pasará la noche allí mismo, sin moverse. Intenta dormir, pero nota que está totalmente despierto. No ha dormido desde su primer despertar aquí. Poco puede ver en esa estrellada negrura. Pero hay sonidos. El tono de una cuerda que restalla y vibra en el aire. Luego hay un ruido extraño, una vasta masa que varía su período de vibración. Después Clay oye seis columnas de hueca piedra que se alzan y golpean la tierra. Un agudísimo plañido. Un retumbo lúgubre e intenso. Una llovizna de perlinas gotas. Un gorgoteo de savia. Alas que se rozan. Un chapoteo. Un clinc . Un siseo. ¿Dónde está la orquesta? No hay nadie en los alrededores. Clay está convencido de hallarse dentro de un oscuro cono de soledad. La música se pierde a lo lejos, dejando únicamente algunos aromas errantes. Clay percibe una niebla que se acerca y le envuelve. ¿Hasta qué punto serán contagiosos los milagros de Hanmer?, se pregunta, y experimenta con la transformación de su sexo: tendido boca arriba en una resbaladiza y pizarrosa roca, Clay trata de dotarse de pechos. Rígido a causa de la concentración, intenta que crezcan montículos de carne en su pecho. Fracasa. ¿No sería más efectivo formar antes la estructura glandular interna de las mamas?, piensa, y trata de imaginar el aspecto de esa estructura, y fracasa. ¿Quizá sea imposible dotarse de glándulas femeninas sin antes liberarse de los órganos masculinos?, se pregunta, y durante un momento considera la posibilidad de terminar con ellos, pero duda y fracasa. Clay da por perdido el experimento del cambio de sexo. Después, pensando en recorrer las costas de Saturno, intenta disolverse y ascender. A pesar de que se retuerce, suda y gruñe, permanece desesperadamente material. Pero luego se sorprende él mismo cuando, en un instante de relajación entre esfuerzos, logra crear la nube de color gris claro de la disolución. Clay la estimula. Se entrega a ella. Cree que está consiguiéndolo y, con cautela, hace oscilar su periferia para intentar ascender. Indudablemente está sucediendo algo, aunque no muy parecido a lo que Clay conocía. Un untuoso fulgor verde le envuelve y se oyen irregulares chisporroteos. Y Clay está clavado al suelo. Se deja llevar por el miedo y recorre hacia atrás medio espectro antes de recobrarse un poco. ¿Fue concebido el hombre para hacer tales cosas? ¿No estará él aventurándose en territorio prohibido? ¡No! ¡No! ¡No! Clay se derrite. Se disuelve. Se agita como una sábana al viento, está a punto de despegar, es incapaz de lograr la separación definitiva del vínculo terrestre. Pero está muy cerca. Las luces remolinean en el firmamento: anaranjadas, amarillas, rojas. Clay siente intensos deseos de triunfar, y durante unos instantes cree que lo ha conseguido, porque tiene la sensación de que se suelta del suelo y brinca hasta el cielo… Suenan los platillos, fulguran los rayos, hay un tirón terrible, desquiciante, y ocurre algo extraordinario.
Clay comprende que no ha ido a parte alguna. En vez de eso, todo parece indicar que ha atraído algo al lugar donde está.
La cosa reposa junto a él en la pizarrosa roca. Es un esferoide liso y rosado, con apariencia gelatinosa pero firme, que ocupa una jaula rectangular de un metal plateado y pesado. Jaula y esferoide están entrelazados: los barrotes atraviesan el cuerpo en varios puntos. Una reluciente rueda de forma esférica sostiene el suelo de la jaula. El esferoide habla a Clay con un zumbante gorjeo. Clay no entiende nada.
—Pensaba que sólo había un idioma —dice—. ¿Qué estás diciéndome?
El esferoide habla otra vez; no hay duda de que está repitiendo el mensaje, pronunciándolo con más precisión. Pero Clay continúa sin entenderlo.
—Me llamo Clay —dice con una forzada sonrisa—. No sé cómo he llegado aquí. Tampoco sé cómo has llegado tú, aunque es posible que yo te haya traído por casualidad.
Tras una pausa, el esferoide replica ininteligiblemente.
—Lo siento —dice Clay—. Soy primitivo. Ignorante.
De pronto el esferoide adquiere una tonalidad verde oscuro. Su superficie se riza y tiembla. Una sarta de lustrosos ojos aparece y desaparece. Clay nota unos dedos fríos que penetran en su frente y acarician los lóbulos de su arrugado cerebro. En un vasto y repentino torrente recibe al alma del esferoide y entiende que éste le dice: «Soy un ser humano civilizado, nativo del planeta Tierra, arrancado de su ambiente natural por inexplicables fuerzas y conducido a este lugar. Estoy solo y triste. Quiero volver con mi grupo matriz. ¡Te lo ruego, ayúdame cuanto puedas, en nombre de la humanidad!»
El esferoide se aprieta a los barrotes de la jaula, claramente exhausto. Su forma se comba, pierde simetría, y su color se torna amarillo claro.
—Creo que comprendo lo que dices —replica Clay—. Pero ¿cómo quieres que te ayude? Yo también soy víctima del flujo temporal. Soy un hombre de los albores de la raza. Comparto tu soledad y desgracia, estoy tan perdido como tú.
El esferoide despide una luz débilmente anaranjada.
Читать дальше