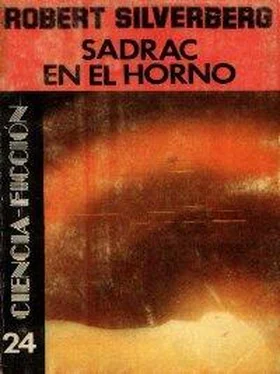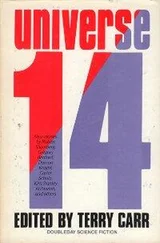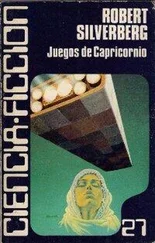—No sabía que era tan conocido aquí.
—Conocido. Conocido. Es famosísimo. Por lo menos para mí. Lo vengo siguiendo desde que dobló por Broadway. No cambió mucho —este hombre está borracho, decididamente borracho. Su voz es excesivamente cálida, insinuante. Prácticamente, está colgado del brazo de Sadrac—. ¿No me reconoces, eh?
—¿Acaso debería reconocerlo?
—Depende. Hace mucho tiempo fuimos muy amigos. Sadrac estudia ese rostro deteriorado y robusto, que le resulta remotamente familiar, pero no logra recordar ningún nombre.
—Harvard —adivina—. Tiene que ser de Harvard. ¿Sí?
—Dos puntos. Sigue.
—¿De la escuela de medicina?
—Dime qué facultad.
—Eso es más difícil. Ya pasaron más de quince años.
—Sácame quince años, unos veinte kilos y la barba. Caramba, tú no has cambiado para nada. Lógico, llevas una vida tranquila. Sé a qué te dedicas —el hombre restrega los pies en el suelo, y sin soltar el brazo de Sadrac, vuelve la cabeza, tose y escupe un esputo lleno de sangre—. Ahí tienes un pedazo de mis tripas —dice con una sonrisa—. Todos los días pierdo un poquito más. No me reconoces realmente. ¡Qué cosa, estos blancos somos todos iguales!
—¿Por qué no me da más pistas?
—Ahí va una grande. Estábamos en el mismo equipo de atletismo.
—Lanzamiento de peso —dice Sadrac instantáneamente, como si la palabra surgiera de sólo Dios sabe qué recóndito lugar de su banco de memoria. Está seguro de que acertó.
—Dos puntos. Ahora el nombre.
—Todavía no. Estoy tratando de recordar —Sadrac transforma esta ruina humana en un joven sin barba, musculoso, de shorts y remera, levantando una brillante esfera de metal, preparado para el lanzamiento…
—El torneo NCAA, Boston, 1995. Estábamos en segundo año. Tú ganaste la carrera de sesenta metros. La hiciste en seis segundos. —Muy bueno. Y yo gané el lanzamiento, veintiún metros. Nuestras fotografías en todos los diarios. ¿Recuerdas? El primer encuentro de atletismo después de la Guerra del Virus, una señal de que las cosas se estaban normalizando. Ja, normalizando. Eras una bala corriendo, Sadrac. Apuesto que todavía lo eres. Caramba, yo ni siquiera podría levantar el peso. ¿Como me llamo?
—Ehrenreich —responde Sadrac inmediatamente—. Eres Jim Ehrenreich.
—¡Seis puntos! Y tú eres el médico del hombre de los hombres. Recuerdo que decías que serías útil a la humanidad, que no te dedicarías a la medicina para llenarte los bolsillos, ¿eh? Y así lo hiciste. Sirves a la humanidad, mantienes con vida a nuestro glorioso líder. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Crees que nadie conoce el nombre del médico del presidente?
—Trato de evitar la publicidad —dice Sadrac.
—Cierto. Pero nosotros nos enteramos de algunas cosas que pasan en Ulan Bator. Yo estaba en el Comité, sabes. Hasta el año pasado. ¿Ibas al barrio Chino? Vayamos juntos. No puedo quedarme parado mucho tiempo, me hace mal a las várices. Estaba en el Comité de California del Norte, ocupaba un cargo encumbrado y tenía acceso al antídoto. De mas está decir que me sacaron. Pero no te preocupes: no tendrás problemas si hablas conmigo, aun con esos policías Que nos están mirando. No soy un paria, sabes. Soy sólo un ex miembro del Comité y puedo hablar con quien quiera.
—¿Qué pasó?
—Fui un estúpido. Tenía una amiga que también estaba en el Comité, ocupaba un puesto bajo… al hermano lo había atacado la descomposición y me pidió que hiciera un cambio en la computadora, que aumentara el pedido del antídoto para salvar al hermano. Cómo no, le dije, lo hago por ti. Yo conocía al tipo de la computadora y le hedí que cambiara las cifras. Y lo hizo, al menos yo pensé que lo hacía, pero era una trampa, me engañaron como a un tonto. Un día aparecieron los policías y me hicieron justificar la cuota extra que yo había pedido —el rostro de Ehrenreich se ilumina—. A ella la mandaron al depósito de órganos. El hermano murió, y a mi me sacaron del Convite, ése fue el único castro. Tuve suerte. Lo hicieron por todos los años de servicio que yo había dedicado a la Revolución Permanente. Incluso recibo un pequeño sueldo, que para el vodka me alcanza. Pero fue un desperdigo, Sadrac, un estúpido desperdicio. Tendrían que haberme mandado al depósito de órganos a mí también, mientras estaba sano. Porque ahora me estoy muriendo. Tú lo sabes. ¿verdad?
—Sí.
—Dicen que si uno ha recibido el antídoto y después lo deja, la enfermedad ataca casi en seguida. Es como si el virus acorralado reventara y conquistara el cuerpo.
—Sí, eso es lo que escuché —dice Sadrac.
—¿Cuánto tiempo me queda? Tú puedes decírmelo ¿verdad?
—Tendría que examinarte primero. Y aun así no sé si lo sabría porque no soy experto en casos de descomposición orgánica.
—Me imagino. En Ulan Bator nadie se enferma de descomposición. Yo hace seis meses que me enfermé. En ese entonces tenía la barba negra y la cabellera espesa. Mírame ahora. Me voy a morir, Sadrac.
—Todos vamos a morir. Excepto Genghis Mao, quizás.
—Tú me entiendes. Ni siquiera tengo treinta y siete años y, me voy a morir. A pudrir. Y a morar. Porque fui un estúpido, porque quise ayudar al hermano de una amiga. Yo ya estaba seguro para siempre, estaba tranquilo en mi casa, cada seis meses una dosis de antídoto…
—Realmente fuiste un estúpido —le dice Sadrac—, porque nada de lo que hubieras hecho habría ayudado al hermano de tu amiga:
—¿Eh?
—El antídoto no cura. Inmuniza. Una vez que el virus entra en la etapa letal, no hay nada que se pueda hacer. No se puede invertir el proceso de la enfermedad. Yo pensé que todos sabían eso.
—No. No.
—Arruinaste tu carrera por nada. Perdiste la vida por nada.
—No —dice Ehrenreich aturdido. No puede ser, no lo puedo creer.
—Averígualo.
—No —dice— Quiero que tú me salves, Sadrac. Quiero que me des el antídoto.
—Ya te dije… —Sabías lo que te iba a pedir y te atajaste de antemano.
—Por favor, Jim…
Tú puedes conseguir el remedio. Seguramente llevas cientos de ampollas en tu valijita negra. ¡Pero, hombre, eres el médico de Genghis Mao! Puedes hacer cualquier cosa. No es lo mismo que tener un cargo encumbrado en el Comité regional. Oye, estábamos en el mismo equipo, ganamos, trofeos juntos, publicaron nuestras fotografías en los diarios…
—Sería inútil, Jim.
—Tienes miedo de ayudarme.
—Tendría que tener miedo, después de lo que me contaste. Dices que te echaron por distribución ilegal del antídoto y ahora me pides a mí que haga lo mismo.
—Es distinto. Tú eres el médico de…
—Aun así. No tiene sentido darte el antídoto por las razones que acabo de explicarte. Y aunque tuviera sentido, no podría dártelo. Sería mi perdición.
—No quieres arríes arriesgar tu pellejo, ni por un viejo amigo.
—No, no quiero. Y no quiero que me hagan sentir culpable por algo que no tiene ningún sentido —la voz de Sadrac no es en absoluto amable—. El antídoto no te servirá de nada ahora. De nada. Entiéndelo de una vez por todas… —¿Ni siguiera lo intentarías? ¿Tan sólo para probar?
—Es inútil. Inútil.
Después de una larga pausa, Ehrenreich dice:
—¿Sabes lo que te deseo, viejo? Que alguna vez te veas en apuros, que estés a punto de caerte a un precipicio, que estés colgado del acantilado, y que pase un viejo camarada y le pidas a gritos que te salve, y que el te pise las manos, que son tu único sostén y que siga caminando. Eso es lo que deseo, así te das cuenta de lo que se siente. Eso es lo que deseo.
Sadrac se encoge de hombros. No puede indignarse con un hombre que está al borde de la muerte, ni tampoco tiene interés de hablar de sus propios problemas. Simplemente dice:
Читать дальше